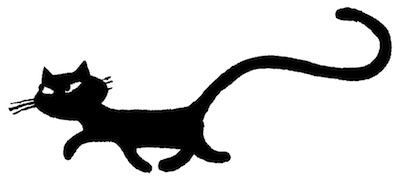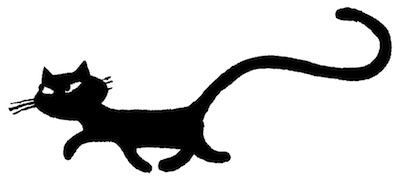
—Ahí es —dijo Gabriel.
Zazie observa la casa. No hace ningún comentario.
—¿Qué te parece? —preguntó Gabriel—. ¿Puede pasar?
Zazie esbozó un gesto evasivo, como dando entender que se reservaba la opinión.
—Paso un momento a ver a Turandot —dijo Charles—. Tengo que hablarle.
—Entendido —dijo Gabriel.
—¿Qué es lo que hay que entender? —preguntó Zazie.
Charles bajó los cinco escalones que separaban la acera del café-restaurante La Cave, empujó la puerta y se acercó al mostrador.[2]
—Buenos días, señor Charles —dijo Mado Ptits-pieds, que estaba atendiendo a un cliente.
—Buenos días, Mado —contestó Charles sin mirarla.
—¿Es ella? —preguntó Turandot.
—En carne y hueso —respondió Charles.
—Es mayor de lo que creía.
—¿Y con eso?
—Mal asunto. Ya le he dicho a Gaby que no quiero follones en mi casa.
—Ponme un tinto.
Turandot lo sirvió en silencio, meditabundo. Charles lo bebió de un trago, se limpió la boca con el dorso de la mano y miró distraídamente hacia la calle. Para ello había que levantar la cabeza: se veía, a duras penas, algún que otro pie con su correspondiente tobillo, bajos de pantalón y a veces, con suerte, un chucho completo, a condición de que fuera tranvía. En una jaula colgada cerca del tragaluz se hospedaba un loro tristón. Turandot volvió a llenar el vaso de Charles y se sirvió un dedo. Mado Ptits-pieds pasó detrás del mostrador, junto al dueño, y rompió el silencio.
—Señor Charles —dijo—, es usted un tipo melancólico.
—Melancólico lo será tu padre.
—¡Vaya! —exclamó Mado Ptits-pieds—. Hoy no toca ser galante.
—Me la suda —dijo Charles en tono siniestro—. Así habla la mocosa.
—No comprendo —dijo Turandot, desconcertado.
—Muy sencillo —explicó Charles—. La cría no sabe abrir la boca sin soltar una longaniza de barbaridades como me la suda, por aquí, tu padre y otras lindezas por el estilo.
—¿Y une el gesto a la palabra? —preguntó Turandot.
—De momento, no —contestó gravemente Charles—, pero descuida, que ya llegará.
—Ah, no —gimió Turandot—. Eso sí que no.
Y cogiéndose la cabeza con las manos fingió burdamente que iba a arrancársela. Luego siguió hablando en los siguientes términos:
—¡Y una mieeerda! Si cree que vaya alojar en mi casa a una putilla que va por el mundo diciendo porquerías así… Ya la veo pervirtiendo a todo el barrio. De aquí a ocho días…
—Se va a quedar dos o tres —le interrumpió Charles.
—¡Demasiados! —gritó Turandot—. En dos o tres días tiene tiempo de sobra para hurgarle en la bragueta a todos los viejos chochos que honran con su presencia este establecimiento. No me gustan los follones, ¿comprendes?
—Cotorreas, cotorreas —dijo Verdolaga—. Siempre igual.
—Tiene razón —dijo Charles—. Después de todo, ¿a mí qué me cuentas?
—Lo que pueda decir me la trae floja —dijo afectuosamente Gabriel—, pero ¿a santo de qué tienes que chivarle tú los tacos de la mocosa?
—No me gusta mentir —dijo Charles—. Y además, ¿no tendrás la cara de negar que tu sobrina es una maleducada? Anda, contesta … ¿O es que tú hablabas así a su edad?
—No —contesta Gabriel—. Pero yo no era una niña.
—A la mesa —dice suavemente Marceline, sopera en mano—. ¡Zazie! —grita en el mismo tono—. ¡A la mesa!
Y se pone a llenar los platos utilizando un cucharón.
—¡Hombre! —dice Gabriel, satisfecho—. Tenemos consomé.
—No hay que exagerar —dice suavemente Marceline.
Por fin aparece Zazie. Se sienta con mirada vidriosa, comprobando a su pesar que tiene hambre.
Después del caldo había morcillas de arroz con patatas duquesita, fuagrás (que Gabriel birlaba en el cabaret. No podía remediarlo: era superior a sus fuerzas) y un dulce empalagoso, todo ello rematado por varias tazas de café, ya que tanto Charles como Gabriel currelaban de noche. Charles se largó inmediatamente después de recibir la habitual sorpresa de una granadina al kirsch. La jornada laboral de Gabriel no empezaba hasta las once. Así que alargó las piernas bajo la mesa, y más allá, y sonrió a Zazie, que permanecía rígida en su silla.
—Bueno, pequeña —dijo—. Ha llegado el momento de irse a la cama.
—Irse, ¿quién? —preguntó la niña.
—¡Cómo que quién! Pues tú, naturalmente —contestó Gabriel, cayendo en la trampa—. ¿A qué hora sueles acostarte en tu casa?
—Aquí no estamos en mi casa.
—No —dijo Gabriel, comprensivo.
—Supongo que me han traído aquí por eso, para que no sea como allí, ¿no?
—Sí.
—¿Dices sí por decir o lo piensas de verdad?
Gabriel se volvió hacia Marceline, que sonreía.
—¿Ves lo bien que razona una mocosa como esta? En realidad no vale la pena enviarlas al colegio.
—Si lo dices por mí —declaró Zazie—, te comunico que pienso ir al colegio hasta los sesenta y cinco años.
—¿Hasta los sesenta y cinco años? —repitió Gabriel, ligeramente desconcertado.
—Como lo oyes —dijo Zazie—. Voy a ser maestra.
—No es mal oficio —dijo suavemente Marceline—. Y además tiene jubilación.
Añadió esto último automáticamente, demostrando su profundo conocimiento de la lengua francesa.
—La jubilación me la suda —dijo Zazie—. No es por eso por lo que quiero ser maestra.
—Evidente que no —dijo Gabriel—. Salta a la vista.
—¿Por qué, entonces? —preguntó Zazie.
—Dínoslo tú.
—Te consideras incapaz de adivinarlo, ¿eh?
—La juventud viene pegando, ¿eh? —comentó Gabriel, dirigiéndose a Marceline.
Y luego, a Zazie:
—A ver … ¿Por qué quieres hacerte maestra?
—Para jorobar a las niñas —contestó Zazie—. A todas: a las que tengan mi edad dentro de diez años, dentro de veinte, dentro de cincuenta, dentro de cien, dentro de mil. Siempre habrá alguna a la que hacer la puñeta.
—Ajá —dijo Gabriel.
—Seré un hueso de taba con todas. Las obligaré a lamer el suelo. Tendrán que comerse la esponja de la pizarra. Les meteré el compás por el ojete. Les daré patadas en el culo. Y con botas, porque en invierno llevaré botas. Así de altas (gesto). Con enormes espuelas para sacarles la piel del trasero a tiras.
—Bueno —dijo calmosamente Gabriel—, según los periódicos no es por ahí por donde va ahora la educación. Más bien todo lo contrario. Suavidad, comprensión, buenas palabras… ¿Verdad, Marceline, que los periódicos dicen eso?
—Sí —contestó suavemente Marceline—. ¿Y por qué, Zazie? ¿Te maltratan los profesores?
—Solo faltaría eso.
—Claro que dentro de veinte años —dijo Gabriel— ya no habrá maestras. Las reemplazará el cine, la tele, la electrónica y cosas así. También viene en el periódico. ¿Verdad, Marceline?
—Sí —contestó suavemente Marceline.
Zazie meditó un instante sobre esta perspectiva.
—Entonces —declaró— seré astronauta.
—Ele —dijo Gabriel en tono de aprobación—, ele… Hay que estar a la altura de los tiempos.
—Sí —prosiguió Zazie—, seré astronauta para jorobar a los marcianos.
Gabriel, entusiasmado, se golpeó los muslos:
—¡Esta criatura tiene unas salidas!
Estaba encantado.
—De todos modos convendría que se fuera a acostar —dijo suavemente Marceline—. ¿No estás cansada?
—No —contestó Zazie con un bostezo.
—Se cae de cansancio —insistió suavemente Marceline dirigiéndose a Gabriel—. Convendría que se fuera a la cama.
—Tienes razón —dijo Gabriel esforzándose por encontrar una frase imperiosa y, a ser posible, sin derecho a réplica.
Pero Zazie, sin darle tiempo a formularla, preguntó si tenían televisión.
—No —dijo Gabriel. Y añadió, con evidente mala fe—: Prefiero el cinerama.
—Entonces podrías invitarme al cinerama.
—Demasiado tarde —dijo Gabriel—. Y además no tengo tiempo. Empiezo a currar a las once.
—Podemos pasarnos sin ti —dijo Zazie—. Iremos la tía y yo.
—Me gustaría verlo —dijo pausada y fieramente Gabriel.
Clavó la mirada en los ojos de Zazie y en tono de malas pulgas:
—Marceline nunca sale sin mí.
Tras lo cual remachó:
—No te voy a dar explicaciones, mocosa. Sería demasiado largo.
Zazie desvió la mirada y bostezó.
—Tengo sueño —dijo—. Voy a acostarme.
Se levantó. Gabriel le tendió la mejilla. Zazie la besó.
—¡Qué piel tan suave! —dijo.
Marceline la acompañó a su habitación. Gabriel, mientras tanto, sacó un elegante neceser de piel de cerdo marcado con sus iniciales, se instaló en la mesa, se sirvió un enorme vaso de granadina rebajada con agua y empezó a hacerse la manicura con exquisito cuidado y pasándolo en grande. Lo hacía mucho mejor que las del oficio. Se puso a canturrear un estribillo obsceno y a continuación, una vez coronadas las proezas de los hermanos Pinzones, silbó en sordina, para no despertar a Zazie, varios motivos militares de los viejos tiempos, tales como quinto levanta, ya está aquí el pájaro y retreta.
Marceline reaparece.
—Se ha dormido en el acto —dice suavemente.
Se sienta y se sirve una copa de kirsch.
—¡Qué angelito! —exclama Gabriel en tono neutro.
Mientras tanto contempla admirativamente la uña recién terminada, que es la del meñique, e inmediatamente se enfrasca en la del anular.
—¿Qué vamos a hacer con ella durante todo un día? —pregunta suavemente Marceline.
—No es problema —dice Gabriel—. Para empezar la llevaré al último piso de la Torre Eiffel. Mañana por la tarde.
—¿Y por la mañana? —pregunta suavemente Marceline.
Gabriel palidece.
—Sobre todo —dice—, sobre todo que no vaya a despertarme…
—¿Ves? —dice suavemente Marceline—. Ahí tienes el primer problema.
Gabriel parece cada vez más angustiado.
—Los críos se levantan muy temprano. Seguro que no me deja dormir…, recuperar… Ya me conoces. Tengo que recuperar. Mis diez horas de sueño son sagradas. Para mi salud.
Mira a Marceline.
—¿No habías pensado en esto?
Marceline baja los ojos.
—No he querido impedir que cumplas con tu deber —dice suavemente.
—Te lo agradezco —dice Gabriel con gravedad—. Pero ¿qué carajo podríamos hacer para que no la oiga por la mañana?
Se pusieron a reflexionar.
—Podríamos darle un somnífero —propuso Gabriel— para que se quede frita por lo menos hasta las doce… O mejor hasta las cuatro de la tarde. Dicen que hay unos supositorios virgueros.
—Pan pan pan —golpea discretamente Turandot en la puerta.
—Adelante —dice Gabriel.
Turandot entra acompañado por Verdolaga. Se sienta sin esperar a que se lo digan y coloca la jaula sobre la mesa. Verdolaga mira expresivamente la botella de granadina. Marceline le pone un poco en el bebedero. Turandot rechaza el brebaje (gesto). Gabriel pone punto final a la uña del corazón y ataca el índice. Silencio absoluto durante todas estas operaciones.
Verdolaga termina de pimplar la granadina. Se seca el pico contra el palo de la jaula y, a continuación, se expresa en los siguientes términos:
—Cotorreas, cotorreas … Siempre igual.
—Cotorreo por aquí (gesto) —dice Turandot, mosqueado.
Gabriel interrumpe su faena y mira aviesamente hacia su huésped.
—Repite lo que has dicho —dice.
—He dicho —dice Turandot— que cotorreo por aquí (gesto).
—¿Y con eso qué insinúas? ¡A ver!
—Insinúo que no me gusta un pelo la presencia de la mocosa en esta casa.
—Que te guste o te deje de gustar es algo que me trae perfectamente al fresco. ¿Entendido?
—Calma. Yo te he alquilado esto sin niños y ahora tienes uno sin mi autorización.
—¡Tu autorización! ¿Quieres saber dónde me meto tu autorización?
—No, gracias. De ahí a insultarme con expresiones como las que usa tu sobrinita hay un paso.
—Debería estar prohibido ser tan ininteligente como tú… ¿Sabes lo que significa ininteligente, pedazo de animal?
—Ya estamos —dice Turandot.
—Estamos, ¿dónde? —pregunta Gabriel en tono inequívocamente amenazador.
—Empiezas a expresarte de una forma que me repugna.
—Y este tío empieza a joderme —dice Gabriel a Marceline.
—No te pongas nervioso —dice suavemente Marceline.
—No quiero putillas en mi casa —insiste Turandot imprimiendo a su frase un tono patético.
—¡Me importa un carajo! —aúlla Gabriel—. ¿Entiendes? ¡Un carajo!
Y descarga un puñetazo sobre la mesa, que se rompe por el sitio de costumbre. La jaula se viene al suelo seguida por la botella de granadina, el frasco de kirsch, las copas y el neceser. Verdolaga se queja airadamente. El jarabe empapa el cuero del estuche. Gabriel lanza un grito de desesperación y se inclina para recoger el objeto contaminado. Al hacerlo tira la silla. Una puerta se abre.
—¿Qué puñetas pasa? Aquí no hay cristo que pegue ojo.
Zazie está en pijama. Bosteza y luego mira a Verdolaga con hostilidad.
—Esto parece un jardín zoológico —declara.
—Cotorreas, cotorreas —dice Verdolaga—. Siempre igual.
Zazie, algo desconcertada, prescinde del animal y la toma con Turandot, preguntándole a su tío:
—¿Y este quién es?
Gabriel se dedicaba a secar el estuche con una esquina del mantel.
—Cagüen —rezonga—. Se ha jodido.
—Te regalaré otro —dice suavemente Marceline.
—Eres muy amable —dice Gabriel—, pero preferiría, ya que te empeñas, que no fuera de cerdo.
—¿Qué piel te gustaría? ¿Boxcalf?
Gabriel torció el gesto.
—¿Foca?
La misma mueca.
—¿Piel de Rusia?
Mueca.
—¿Y de cocodrilo?
—Eso debe de costar muy caro.
—Pero es resistente y elegante.
—De acuerdo. Iré a comprarlo yo mismo.
Gabriel, con una sonrisa de oreja a oreja, se volvió hacia Zazie.
—Tu tía es la amabilidad en persona.
—Todavía no me has dicho quién es este.
—Es el mandamás —contestó Gabriel—, un tío de una vez, lo que se dice un amigo… El dueño del café de abajo.
—¿De La Cave?
—Cabal-dijo Turandot.
—¿Se baila en su cueva?
—Ni hablar.
—Lamentable.
—No te preocupes por él —dijo Gabriel—. Gana lo suficiente para vivir.
—Pero en Senyermendepré —argumentó Zazie— se pondría las botas. Lo dicen todos los periódicos.
—¡Qué ricura! Mira cómo se ocupa de mis asuntos —dijo Turandot con aires de superioridad.
—Sus asuntos me la sudan —replicó Zazie.
Turandot larga un maullido triunfal.
—Ahí tienes —dice a Gabriel—. Ahora no podrás sostener lo contrario. Ha dicho me la sudan.
—Habla bien —dice Gabriel.
—No soy yo —dice Turandot—. Es ella.
—Chivato —dice Zazie—. Eso no está bien.
—Se acabó —corta Gabriel—. Tengo que darme el piro.
—Trabajar de sereno debe de ser un rollo —dice Zazie.
—Todos los trabajos lo son —contesta Gabriel—. ¡Vete a la cama!
Turandot recoge la jaula y dice:
—Seguiremos la conversación.
Y enseguida, con delicadeza:
—La conversación me la suda.
—Tonto —exclama suavemente Marceline.
—Más, imposible —dice Gabriel.
—Buenas noches —dice Turandot, siempre en tono amable—. He pasado una velada encantadora, no he perdido el tiempo.
—Cotorreas, cotorreas —dice Verdolaga—. Siempre igual.
—¡Qué simpático! —dice Zazie observando el animal.
—Ve a acostarte —dice Gabriel.
Zazie sale por una puerta, los visitantes nocturnos[3] por otra.
Gabriel espera a que se haga la calma para salir a su vez. Baja la escalera sin hacer ruido, como cumple a un buen inquilino.
Pero Marceline acaba de ver algo sobre la cómoda, lo coge, corre hacia la puerta, la abre y se inclina por el hueco de la escalera para gritar suavemente.
—Gabriel, Gabriel…
—¿Qué pasa?
—Te dejas la barra de labios.