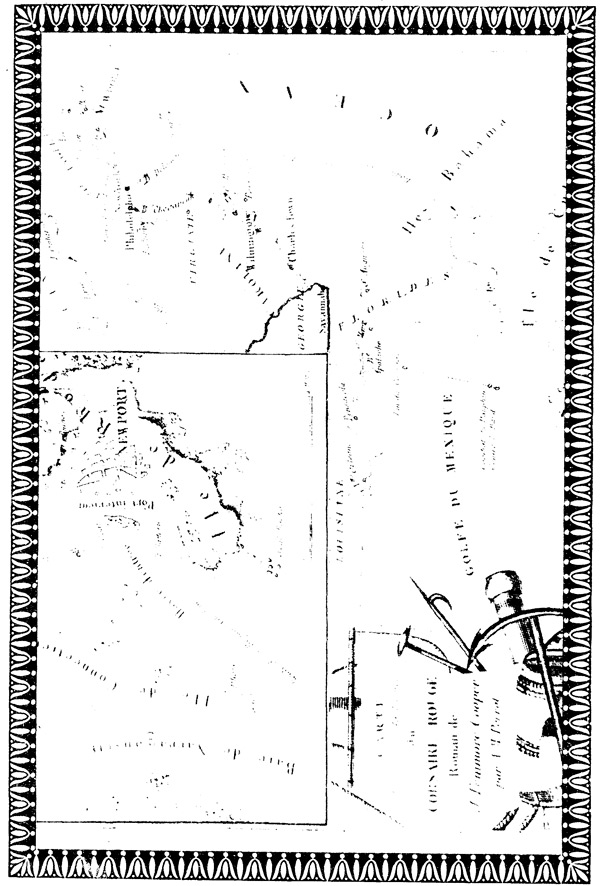
—¡Estamos salvados! —dijo Wilder, que había permanecido de pie, agarrado con todas sus fuerzas a un mástil para observar con mirada firme de qué manera escaparían a la muerte—. Estamos salvados, al menos por el momento.
Las mujeres se habían cubierto el rostro con los pliegues de sus vestidos, y ni la misma institutriz se atrevió a asomar la cabeza hasta que recibió dos veces de su compañero seguridades de que la inminencia del peligro había pasado. Transcurrió otro minuto durante el cual mistress Wyllys y Gertrudis expresaron sus acciones de gracias con un tono y términos menos equívocos que la expresión que acababa de salir de los labios del joven marino. Una vez cumplido este piadoso deber, se levantaron.
Por todas partes había una extensión de agua que parecía no tener límites. Una ligera y frágil barquichuela era para ellos todo el mundo. Durante el tiempo que el barco, aunque dispuesto a perecer, había estado bajo sus pies, les había parecido que existía una barrera entre sus vidas y el océano. Pero un solo instante acababa de privarles incluso de esa frágil esperanza.
Gertrudis habría dado la mitad de su vida solamente por vislumbrar ese continente vasto y casi deshabitado que se extendía al oeste en tantas millas, y bordeaba el imperio de los mares.
Pero sus pensamientos se cambiaron hacia el modo de procurarse su seguridad. Wilder, sin embargo, ya las había prevenido, y antes que mistress Wyllys y Gertrudis hubiesen recobrado sus sentidos, él se había ocupado, con ayuda de Casandra muy asustada pero no por ello menos activa, de disponer todo lo necesario sobre la chalupa de manera que estuviese en condiciones de dirigirse al agua con la menor resistencia posible.
—Con un barco bien equipado y una brisa favorable —exclamó nuestro aventurero con el entusiasmo propio del que ha terminado un trabajo que resultó fácil—, podemos todavía esperar llegar a tierra en un día y una noche.
Después de unos minutos de reflexión, extendió su mano abierta hacia el sudoeste, y la mantuvo algún tiempo expuesta al aire de la noche.
—No creo que haya nada peor que cruzarse de brazos —dijo—, cuando uno se encuentra en una situación como la nuestra. Hay algunos síntomas de que una brisa sople de costado. Tengo que prepararme para aprovecharla.
Desplegó entonces sus dos improvisadas velas, y largando las escotas, se puso al mando como quien sabía que sus servicios serían necesarios bien pronto. El acontecimiento no se desvió en absoluto de lo que él había previsto. No tardó mucho tiempo en ver hinchadas las ligeras velas de su chalupa, y entonces, cuando dio a la proa la dirección conveniente, la pequeña barca comenzó a seguir lentamente a través de las aguas su insegura ruta.
Luego el viento, cargado con la gran humedad propia de la hora tan avanzada de la noche, se hizo más fresco y más fuerte. Wilder, por este motivo, insistió para que las damas se refugiasen a descansar bajo una pequeña tienda alquitranada que había tenido la previsión de echar en la chalupa.
Había alcanzado ya la noche la mitad de su curso sin que hubiera acontecido cambio material alguno en la posición de aquéllos cuya suerte dependía en tan alto grado de la variada influencia de la atmósfera. El viento cada vez más fresco, pasó a ser una brisa punzante, y según los cálculos de Wilder, habían avanzado ya varias leguas en línea recta hacia el extremo oriental de la isla larga y estrecha que separa el gran océano de las aguas que bañan la costa Conecticut. Los minutos transcurrían rápidamente, pues el tiempo les era favorable.
Miradas, dirigidas con rapidez, unas veces al cielo, otras a la brújula y otras con mayor atención a los rasgos pálidos y melancólicos de la luna, eran la dirección habitual que tomaban sus incansables ojos. Este astro estaba entonces a la mitad de su recorrido, y la frente de Wilder se oscureció de nuevo cuando vio que brillaba a través de una atmósfera árida y desprovista de nieblas. Habría preferido verla encerrada en círculos húmedos y siniestros que la rodearan estrechamente, y que, según se dice, presagian la tempestad. La humedad con la cual la brisa comenzara, había desaparecido también, y, en su lugar, los sentidos sensibles y penetrantes del joven marino notaron ese olor a tierra que frecuentemente resulta agradable, pero que en ese momento le era tan inoportuno. Había, no obstante, indicios de que los vientos del continente iban a prevalecer, y según creía por ciertas nubes largas y estrechas que se agolparen al oeste del horizonte, prevalecerían con una tuerza tal que podía esperarse un tiempo muy borrascoso.
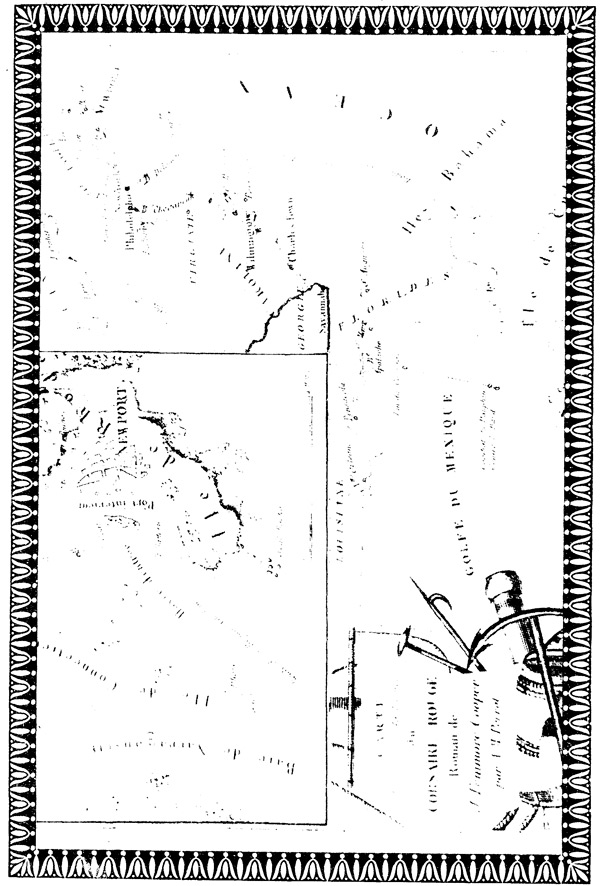
Si en el animo de Wilder habían quedado algunas dudas sobre la exactitud de sus conjeturas, se disiparon al amanecer. A esta hora, la brisa inconstante cayó de nuevo, y antes de que se hubiera sentido el último soplo sobre la tela, ésta se vio hinchada por corrientes contrarias que venían del oeste. Nuestro aventurero reconoció en seguida que la lucha iba a empezar inevitablemente. Las improvisadas velas, que habían estado tanto tiempo expuestas a las rachas del viento del sur, fueron reducidas a un tercio de su poder debido a los rizos que en ellas se hicieron, y también algunos de los paquetes más pesados, y al mismo tiempo menos útiles en semejante situación, fueron arrojados sin titubear al mar, sin que estas precauciones resultasen vanas. Luego el viento del nordeste sopló fuertemente hacia el mar, llevando consigo la fría aspereza de las comarcas salvajes del Canadá.
—¡Ah! ¡Yo os reconozco! —murmuró Wilder cuando la primera racha de este siniestro viento tocó las velas y obligó a la chalupa a someterse a su poder—, ¡yo os reconozco con vuestro sabor a agua dulce y vuestro olor a tierra!
—¿Habla usted? —dijo Gertrudis sacando la cabeza lacra de la tienda, y apresurándose a volverla a meter temblando al sentir el efecto del cambio de aire.
—Duerma, señora, duerma —respondió él como si no deseara ser interrumpido en semejante momento, con voz dulce y amable.
—¿Hay algún nuevo peligro? —preguntó la joven avanzando ligeramente para no turbar el reposo de su institutriz—. No trate de engañarme sobre lo que hemos de padecer, soy hija de un soldado.
Él, entonces le mostró las señales ante las cuales era imposible pensar en engaño, pero continuó guardando silencio.
—Noto que el viento es más fuerte de lo que era antes —dijo ella—, pero no veo ningún otro cambio.
—¿Y sabe a dónde va la chalupa?
—Hacia tierra, me imagino; usted nos lo ha asegurado y no creo que se propusiera engañarnos al decirlo.
—Usted me hace justicia, y para probárselo, le diré ahora mismo que está en un error.
—¿No estamos navegando hacia tierra?
—Si fuéramos siempre en esta misma dirección, podríamos atravesar todo el Atlántico antes de volver a ver tierra.
Gertrudis no respondió nada, pero se retiró triste y pensativa junto a su aya. Al mismo tiempo Wilder, se ensimismo de nuevo, y se puso a consultar su brújula y la dirección del viento. Dándose cuenta de que podría acercarse al continente de América cambiando la dirección del bote, volvió hacia el sudoeste todo lo que el viento le permitió.
Pero no tenía muchas esperanzas en este cambio de rumbo. La fuerza de la brisa aumentaba por momentos y más tarde llegó a ser tan punzante que se vio obligado a plegar las velas de popa. El adormecido océano no tardó en despertarse, y la chalupa con la vela aferrada se elevaba sobre las oscuras olas que engrosaban sin cesar, o se escondía entre profundos surcos de los que salía al recibir la fuerza de la brisa siempre creciente.
El día llegó y se acentuó aún más la perspectiva de angustia. Las olas aparecían verdosas y agitadas, y sus crestas comenzaban a cubrirse de espuma, señal segura de que una lucha entre los elementos se iba a producir. Entonces el sol apareció en el extremo del horizonte al este, gravitando lentamente la bóveda azulada que se mostraba clara, distinta y sin una sola nube.
Wilder observó todos estos cambios con una atención que manifestaba con evidencia cuán crítica consideraba la situación. Tanto se le veía consultando el cielo como observando la agitación y el violento movimiento del agua que golpeaba los costados de su pequeño barco con una fuerza que, a los ojos de sus compañeras, parecía amenazarles con un fin trágico. Sabía que el principio del mal estaba en el aire, y que si ocurría alguna anormalidad en las aguas sobre las que navegaba, la señal debía producirse a bordo por un elemento más temible.
—¿Qué piensa de nuestra situación actual? —preguntó mistress Wyllys a Wilder mirándole fijamente, como si se fiara más de la expresión de su rostro que de sus palabras para saber la verdad.
—Si el viento sopla así durante mucho tiempo, podemos esperar mantenernos en la ruta de los barcos que van hacia los grandes puertos del norte; pero si sobreviene un huracán y las olas rompen con violencia, dudo que la chalupa pueda mantenerse a flote.
—Entonces, ¿nuestro recurso estaría en intentar correr antes que venga un huracán?
—Sí, ése sería nuestro único recurso.
—¿Qué dirección deberíamos tomar en tal caso? —preguntó Gertrudis.
—En tal caso, —respondió Wilder, mirándola con un aire en el que la piedad y el delicado interés se confundían tan singularmente que la dulce mirada de Gertrudis se hizo tímida y furtiva—. En tal caso, nos alejaríamos de esta tierra que tanto nos interesa alcanzar.
—¿Qué ver yo allí? —exclamó Casandra cuyos ojos grandes y negros se paseaban por todas partes con una curiosidad tal, que no podían contener ninguna inquietud, ningún presentimiento de peligro.
—Yo ver especie de gran pescado sobre el agua.
—¡Es una chalupa! —gritó Wilder saltando a un banco para observar un objeto oscuro que flotaba sobre la brillante cresta de una ola, a un centenar de pasos del lugar en que su barca luchaba contra los elementos—. ¡Ah! ¡Eh!, ¡chalupa!, ¡a nosotros! ¡Ah! ¡Eh!, ¡chalupa!, ¡a nosotros! —En aquel momento el viento sopló con fuerza en sus oídos, pero ninguna voz humana respondía a sus gritos. Estaban ya metidos entre dos mares en un profundo valle de aguas, donde la vista no alcanzaba a ver más que sombras y ruidosas barreras que les rodeaban por todas partes.
—¡Providencia misericordiosa! —exclamó la institutriz—. ¿Hay alguien más desgraciado que nosotros?
—Es una chalupa, o mi vista no me responde como de ordinario —respondió Wilder, que permanecía en su puesto esperando el momento en que pudiera verla por segunda vez. Su deseo se vio cumplido. Había confiado por un instante el timón a Casandra, que dejó que la barca se desviara un poco de su dirección. Estas últimas palabras estaban aún en sus labios cuando el mismo objeto negro que ya antes habían visto apareció sobre las aguas lanzándose desde lo alto de una ola, y la quilla invertida se pudo ver por encima del oleaje. De pronto la negra soltó un grito agudo, abandonó el timón, y cayendo de rodillas, se cubrió el rostro con ambas manos. Wilder tomó instintivamente el timón dirigiendo su mirada hacia el lado en que lo había hecho la atrevida mirada de Casandra. Se veía un cuerpo desfigurado, derecho y semidescubierto, avanzando en medio de la espuma que cubría aún la rápida pendiente. Cuando llegó a la parte baja de la impetuosa ola, pareció detenerse un momento, los cabellos empapados de agua, como un monstruo salido de las entrañas del mar para venir a presentar al espectador sus espantosos rasgos; después este insensible cadáver pasó cerca de la chalupa y poco más tarde se elevó en la cresta de una ola para caer de nuevo y no volver a aparecer más tan macabro espectáculo.
No solamente Wilder, sino también Gertrudis y mistress Wyllys habían tenido esta escalofriante visión lo suficientemente cerca para reconocer los rasgos de Nighthead, los más sombríos y repugnantes que jamás haya dejado la muerte; pero nadie habló ni dio señal alguna de que sabía quién era la víctima. Wilder pensaba que sus compañeras al menos, no habían tenido la desgracia de reconocerle y las mujeres veían en el deplorable destino del rebelde una imagen de lo que, más tarde, era probable que les estuviera también reservado a ellos. Durante un momento, no se oyó más que a los elementos que parecían tararear un siniestro canto de muerte por las víctimas en su lucha sangrienta.
—¡La barca se hundió! —dijo al fin Wilder, cuando vio los pálidos rostros y las miradas expresivas de sus compañeras a las que inútilmente trataba de ocultar la verdad—. La chalupa era endeble y estaba muy cargada.
—¿Cree que alguien haya logrado escapar? —preguntó mistress Wyllys con voz casi inarticulada.
—Nadie. Daría gustosamente un brazo por salvar al último de esos frustrados marineros que han llegado a tan desgraciado destino por su desobediencia y estúpida superstición.
—¡Así pues de todos los seres felices y despreocupados que abandonaron hace tan poco tiempo la bahía de Newport, a bordo de un barco que era el orgullo de los que en él embarcaban, nosotros somos los únicos que aún estamos con vida!
—Los únicos sin excepción. Esta barca y lo que contiene es todo lo que queda de La Real Carolina.
—¡Mire! —interrumpió Gertrudis apoyando la manó en el hombro de Wilder llevada por el impulso—. ¡Alabado sea Dios! Allí abajo hay algo que rompe la monotonía de las aguas.
—¡Es un barco! —exclamó la institutriz; pero una violenta ola elevó súbitamente su verdosa masa entre ellos y el objeto que habían divisado, y quedaron hundidos entre las aguas, y pareció como si aquella visión no hubiera tenido lugar y fuera tan sólo fruto de una especie de alucinación que les produjo una vana esperanza. Mientras Wilder miraba al cielo para localizar el lugar en que aquello se había producido. Cuando la chalupa se levantó, su mirada tomó la dirección conveniente y pudo convencerse de que efectivamente, se trataba de un barco.
Se podía ver, ciertamente, a una milla de distancia, un barco que vagaba y maniobraba con gracia y sin esfuerzo alguno aparente sobre las olas contra las que la chalupa luchaba con tanta dificultad. Una sola vela tenía desplegada el barco para mantenerse, y aún había sido reducida por medio de los rizos, y tenía forma de una pequeña nube blanca en medio de la masa oscura de las vergas y aparejos.
Mistress Wyllys y Gertrudis, viendo que no se habían equivocado, se pusieron de rodillas, y expresaron su agradecimiento con secretas y silenciosas acciones de gracias. La alegría de Casandra fue más ruidosa y más visible. La criada negra reía a carcajadas, envuelta en lágrimas, y regocijándose de la manera más conmovedora ante la perspectiva que se ofrecía a su joven ama y a ella misma de escapar a una suerte que el espectáculo del que había sido testigo acababa de presentarle en la forma más terrible. Wilder era el único que, en medio de todas estas demostraciones, mostró siempre un aspecto sombrío e inquieto.
—Ahora —dijo mistress Wyllys tomando su mano entre las suyas—, podemos esperar nuestra salvación.
Wilder la dejó entregarse a la efusión de sus sentimientos con una especie de agitación contraída. Pero no respondió nada ni testimonió en modo alguno que participaba lo más mínimo de su alegría.
—Seguramente no se habrá enfadado, señor Wilder —dijo Gertrudis—, al ver lucir inoportunamente en nuestros ojos la esperanza de escapar a estas terribles olas, ¿no?
—Yo daría mil veces mi vida con tal de que estuvieran ustedes al abrigo de todo peligro —respondió el joven marino—, pero…
—Este es un momento en que no es posible pensar en otra cosa que no sea en dar gracias y estar alegres —interrumpió la institutriz—. No puedo soportar ahora frías restricciones. ¿Qué quiere decir con ese pero?
—Puede no ser tan fácil como cree alcanzar a ese barco. El huracán tal vez nos lo impida. En una palabra, es frecuente ver en el mar a más de un barco con el que no se puede hablar.
—Afortunadamente no será éste nuestro desgraciado destino. Le comprendo, sagaz y generoso joven, busca mitigar las esperanzas que quizá pudieran no verse cumplidas. Pero llevo demasiado tiempo confiada a este peligroso elemento para no saber que quien tiene a favor el viento puede hablar o no, según le apetezca.
—Tiene usted razón al decir que nosotros tenemos el viento a favor, señora, y si no estuviera en un barco, nada me sería más fácil que aproximarme lo suficiente para hacernos oír por el barco extranjero. Ese barco está en marcha, es cierto, pero el viento no es aún lo suficiente fuerte como para llevarnos hasta allí.
—¡Él está en marcha! Entonces es que nos ven y esperan nuestra llegada.
—¡No! ¡No! ¡Gracias a Dios aún no nos han visto! Esos pequeños andrajos de tela se confunden con la espuma. Lo tomarán por una gaviota o por cualquier otro pájaro de mar, en el momento en que lo vean.
—¿Y da gracias al cielo por eso? —exclamó Gertrudis mirando inquieta a Wilder con una extrañeza que su maestra más prudente tenía la obligación de ocultar.
—Se olvida de que a menudo se encuentran enemigos en nuestras costas. Ese barco podría ser francés.
—No temo a un enemigo generoso. Un pirata incluso, nunca rehusaría ayudar a unas mujeres que se encuentran en semejante desgracia.
—Vamos a dejarnos ir a la deriva —dijo él—, y como el barco marcha en sentido contrario, podremos ganar aún una posición que nos permita ser dueños de nuestros movimientos posteriores.
Sus compañeras no sabían qué responderle. Únicamente Casandra elevó la voz para protestar por el tiempo que estaban perdiendo, diciendo al joven marino que, empeñado en sus ideas, no escuchaba a nadie, que si en su obstinación ocurría alguna desgracia a su joven amita, el general Grayson se encolerizaría; y ella le invitaba a pensar en lo que podría desprenderse de la cólera del general Grayson. El resentimiento de un rey no era más temible a los ojos de la sencilla muchacha.
Indignada por el poco caso que hacía de sus palabras, la negra olvidando todo el respeto, en su ceguera por cuidar de aquélla a la que no solamente amaba sino que era para ella una especie de ídolo, cogió el bichero de la barca y ató sin que Wilder lo viera una de las telas que habían sido salvadas del naufragio y la mantuvo elevada durante uno o dos minutos por encima de la vela, sin que su actitud fuese percibida por ninguno de los que la rodeaban. Entonces, es cierto, a la vista de la frente sombría y amenazadora de Wilder empezó a bajar la señal. Pero por muy breve que fuera el triunfo de la negra, no se vio menos coronado por un completo éxito. Una nube de humo salió de los flancos del barco, en el momento que se elevaba en el borde de una ola, y entonces se oyó un disparo de cañón del cual el viento, que soplaba en sentido contrario, amortiguó el ruido.
—Ya es demasiado tarde para vacilar —dijo mistress Wyllys—, acerca de que el navío sea amigo o enemigo; nos han visto.
Wilder no respondió nada, pero continuó observando los movimientos del barco. Un instante después se vio a la proa del navío cambiar de dirección para avanzar hacia ellos. Cuatro o cinco amplias velas estaban desplegadas por diferentes lados.
—En efecto, ahora ya es demasiado tarde —murmuró nuestro aventurero dirigiendo el timón de su pequeña barca para ir hacia el barco, y dejando deslizarse los escuchas entre sus manos, hasta que la vela estuvo hinchada por el viento casi hasta el punto de reventar. La chalupa voló rápidamente sobre el mar, y antes de que los ojos de los amigos hubiesen tenido tiempo de mirarse, flotaba en la calma que produjo a su alrededor el cuerpo de un gran barco. Un hombre vivaz y activo estaba sobre la tilla, dando las órdenes necesarias a una centena de marineros; y en medio de la confusión y alarma que tal escena producía, como es natural, en el corazón de una mujer, Gertrudis y mistress Wyllys fueron conducidas a bordo. Wilder y la negra las siguieron y, cuando sus cosas fueron transportadas, la chalupa fue abandonada a merced de los vientos, como un peso inútil. Entonces veinte marineros treparon por las cuerdas, las velas se vieron aumentadas una tras otra, y, cuando todas estuvieron desplegadas en todo su esplendor, el barco inició rápidamente su ruta.