 CHIHUAHUAS encuentro una nota escrita con bolígrafo en el dorso de un recibo.
CHIHUAHUAS encuentro una nota escrita con bolígrafo en el dorso de un recibo.Mi abuelo no está en casa cuando llego, pero pegada a la nevera con un imán de YO  CHIHUAHUAS encuentro una nota escrita con bolígrafo en el dorso de un recibo.
CHIHUAHUAS encuentro una nota escrita con bolígrafo en el dorso de un recibo.
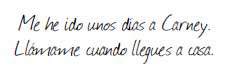
Contemplo la nota, tratando de descifrar su significado, pero solo puedo pensar que mañana no tendré un coche que tomar prestado. Subo a mi cuarto, conecto la alarma del móvil, bloqueo la puerta con una silla y me tomo otro puñado de aspirinas. Ni siquiera me molesto en descalzarme o meterme bajo la sábana; me limito a hundir la cabeza en la almohada y caer dormido como un muerto que finalmente regresa a su tumba.
Cuando suena la alarma y me despierto de un salto, durante unos instantes no sé dónde estoy. Miro la habitación en la que dormía de niño y tengo la sensación de que pertenece a otro.
Apago la alarma y parpadeo unas cuantas veces.
Me noto la cabeza más despejada de lo que la he sentido en días.
Me ha disminuido ligeramente el dolor —quizá porque por fin he conseguido dormir— pero la realidad de lo que ha sucedido y lo que está a punto de suceder finalmente se abre paso en mi mente. No tengo mucho tiempo —apenas tres días— para elaborar un plan.
Y necesito mantenerme alejado de mis hermanos para poder hacerlo. Wallingford será bueno para eso. No saben que he sido readmitido, pero si lo descubren por lo menos podré estar en el colegio sin que parezca que me estoy escondiendo. Por lo menos podré seguir actuando como si fuera un robot asesino a la espera de recibir órdenes.
Busco en el armario el pantalón y la camisa áspera del uniforme. Cuando recogí mis cosas de la residencia no me traje la americana ni los zapatos, pero ése no es mi único problema. No tengo cómo llegar al colegio.
Me pongo las zapatillas de deporte y llamo a Sam.
—¿Tienes idea de qué hora es? —dice con la voz grogui.
—Necesito que me recojas —le digo.
—¿Dónde estás, tío?
Le doy la dirección y cuelga. Espero que no se dé la vuelta para seguir durmiendo.
Mientras me cepillo los dientes en el cuarto de baño advierto que por encima de mi incipiente barba asoma un moretón. Ya empezaba a llevar el pelo demasiado largo y ahora lo llevó aún más desaliñado, pero lo humedezco e intento dominarlo con el peine.
No me afeito pese a ir en contra de las normas no llevar la cara suave como el culo de un bebé, porque puedo imaginarme la mala pinta que tendría el moretón si pudieran verlo al completo.
En la cocina, mientras preparo la cafetera y observo el goteo del oscuro líquido, me viene la imagen de Lila contemplando el mar. La imagen de Lila dándome la espalda cuando salgo de la habitación.
Mi madre dice que cuando timas a alguien tiene que haber algo en juego, algo tan importante que sepas que tu víctima no abandonará aunque la cosa se ponga chunga, que se meterá hasta el fondo. Una vez que está metida hasta el fondo, has ganado.
Lila está en juego. No va a abandonar, lo que significa que yo tampoco puedo hacerlo.
Estoy metido hasta el fondo.
Ellos están ganando.
Todos los profesores son sumamente amables conmigo. La mayoría —con excepción del doctor Stewart, que me pone una ristra de ceros que recita lentamente conforme los anota en mi cuaderno de notas— comprende que no haya podido hacer los deberes pese a habérmelos enviado a diario por correo electrónico. Me dicen que se alegran de mi vuelta. La señora Noyes hasta me abraza.
Mis compañeros me miran como si fuera un peligroso lunático con dos cabezas y una desagradable enfermedad contagiosa. Yo mantengo la cabeza gacha, me como mis patatas fritas al mediodía y pongo cara de interés en las clases.
Entretanto me dedico a trazar planes.
En el comedor, Daneca se sienta a mi lado y arrastra su cuaderno de educación cívica por la mesa.
—¿Quieres copiar mis apuntes?
—¿Tus apuntes? —digo lentamente, mirando el cuaderno.
Pone los ojos en blanco. Lleva el pelo recogido en dos trenzas atadas con toscos cordeles.
—No tienes que hacerlo si no quieres.
—No —digo—, claro que quiero.
Miro el cuaderno, lo hojeo, observo la letra redonda. Paso un dedo enguantado por los apuntes al tiempo que una idea empieza a formarse en mi cabeza.
Sonrío.
Sam se sienta delante de mí con una bandeja. Está cubierta de una pegajosa montaña de deliciosos macarrones con queso.
—Oye, prepárate para llevarte una gran alegría —me dice.
Es lo último que esperaba oír.
—¿De qué se trata? —pregunto.
Mis dedos están trazando palabras nuevas en los márgenes del cuaderno de Daneca. Planes. Estoy escribiendo con un estilo familiar pero que no es el mío.
—Nadie creía que ibas a ser readmitido. Nadie. Naaaaaaadie.
—Gracias. ¿Cómo sabías que eso iba a alegrarme tanto?
—Tío, hay mucha gente que acaba de perder un montón de dinero. Nos hemos recuperado de aquella terrible apuesta. ¡Somos los reyes de las finanzas!
Meneo la cabeza, incrédulo.
—Siempre he dicho que eras un genio.
Nos damos un puñetazo en el hombro, chocamos puños y nos quedamos sonriendo como dos imbéciles.
Daneca arruga el entrecejo y Sam recupera la seriedad.
—Hay otras cosas de las que queríamos hablarte.
—Mucho menos divertidas, supongo —digo.
—Siento haber perdido tu gata —me dice Daneca transcurridos unos segundos.
—Oh. No, no, la gata está bien —digo, levantando la vista—. Ha regresado al lugar al que pertenece.
—¿De qué estás hablando?
Meneo la cabeza.
—Es demasiado complicado.
—¿Estás metido en algún lío? —pregunta Sam—. Porque si lo estás deberías contárnoslo. Tío, no te ofendas, pero tengo la impresión de que se te está yendo la olla.
Daneca carraspea.
—Me ha contado lo que le dijiste cuando te encontró en la cama con esa chica. Que eras un…
Miro a mi alrededor, pero no tenemos a nadie lo bastante cerca para oírnos.
—¿Le has contado que soy un trabajador?
Sam baja rápidamente la vista.
—Últimamente hemos pasado mucho tiempo juntos con el tema de la obra. Lo siento. Lo siento mucho. Soy un bocazas.
Claro. La gente normal cotillea. La gente normal se cuenta cosas, sobre todo cuando quieren impresionar al otro. Supongo que debería sentirme traicionado, pero me siento aliviado.
Estoy cansado de fingir.
—¿Estáis juntos? —pregunto—. ¿En plan novios?
—Ajá —dice Daneca. Su semblante es una mezcla de placer y timidez.
Sam da la impresión de que va a desmayarse.
—Es genial —digo—. No era mi intención mentir a tu madre, Daneca. En aquel momento no lo sabía. —Pero también sé que no se lo habría contado. Habría mentido; simplemente no tuve la oportunidad.
—¿Estás saliendo con esa chica? —pregunta ella—. ¿La chica con la que estabas durmiendo?
Me río, sorprendido.
—No.
—¿Entonces solo estabais…?
—No estábamos —me apresuro a responder—. Créeme, no estábamos. En primer lugar, es muy probable que a esa chica le falte un tornillo. Y en segundo lugar, me odia.
—Entonces, ¿quién es? —pregunta Daneca.
—Pensaba que queríais saber quién soy yo.
—Quiero que creas que puedes confiar en mí. Y en Sam. Puedes confiar en los dos. —Hace una pausa—. Tienes que confiar en alguien.
Inclino la cabeza. Tiene razón. Si quiero que mi plan tenga éxito necesitaré ayuda.
—Se llama Lila Zacharov.
Daneca ahoga un gritito.
—¿La chica que desapareció cuando estábamos en secundaria?
—¿Oíste hablar de ella?
—Y que lo digas. —Daneca me coge una patata frita. El aceite le empapa el guante—. Todo el mundo oyó hablar de ella. La princesa de una familia mafiosa. Su caso salió en todos los periódicos. Después de eso mi madre no me dejaba ir sola a ningún sitio. —Se mete la patata en la boca—. ¿Qué le ocurrió exactamente?
Titubeo, pero ya no hay vuelta atrás.
—Fue convertida en gata —contesto. Soy consciente de que mi cara adopta una mueca extraña. Me resulta tan antinatural decir la verdad…
Daneca se atraganta y escupe la patata en su mano.
—¿Por un trabajador transformador? —pregunta. A continuación me susurra—: ¿En gata?
—Eso es una locura —dice Sam.
—Sé que pensáis que me lo estoy inventando —digo, frotándome la cara.
—En absoluto —contesta Daneca mientras se remueve ligeramente en su asiento.
Sam hace una mueca de dolor. Creo que Daneca le ha dado una patada por debajo de la mesa.
—No me refería a locura de que estás loco —se corrige Sam—, sino a locura de «¡Uau!».
—Claro. —Ignoro si me han creído, pero un rayo de esperanza se abre paso dentro de mí.
De pronto me percato de que acabo de hacer exactamente lo que necesitaba para incluir a Daneca y a Sam en una estafa. Confían en mí. Me han visto llevar a cabo una estafa con anterioridad. En este caso hay más cosas en juego; solo tengo que prometerles un premio mayor.
Suena mi móvil, lo miro y veo un número que no conozco. Lo abro y me lo llevo a la oreja.
—¿Diga?
—Esto es lo que quiero que hagas —dice Lila—. Irás a la fiesta del miércoles y harás ver que manipulas a mi padre, tal como esperan que hagas. Confío en ti para que solo lo hagas ver. Creo que mi padre será lo suficientemente inteligente para seguirte el juego.
—¿Ése es el plan?
—Ésa es tu parte. No tengo mucho tiempo, así que escucha con atención. Unos minutos después yo entraré con una pistola, dispararé a Anton y salvaré a mi padre. Ésa es mi parte. Así de simple.
Son tantas las cosas que podrían ir mal que no sé por cuál empezar.
—Lila…
—Incluso he logrado dejar a tu hermano Philip fuera de esto, como tú querías.
—¿Cómo? —pregunto, sorprendido.
—Le dije a mi guardaespaldas que Philip estaba merodeando por el ático y me vio. Me dejaron encerrarlo aquí. Eso significa que solo tenemos que ocuparnos de Anton y Barron.
«Anton y Barron». Me froto el caballete de la nariz.
—Dijiste que dejarías a mis dos hermanos fuera de esto.
—Nuestro arreglo ha cambiado —dice—. Solo hay un problema.
—¿Cuál?
—No dejarán entrar a nadie armado a la fiesta. No podré llevar una pistola encima.
—Yo no tengo… —Me interrumpo. No me parece una buena idea hablar de mí y de pistolas dentro del colegio, y aún menos dentro de una misma frase—. No tengo.
—Habrá un detector de metales —dice—. Consigue una pistola y busca la manera de colarla.
—Imposible.
—Me lo debes —dice Lila. Su voz es suave como la ceniza.
—Lo sé —respondo, vencido—. Lo sé.
La comunicación se corta.
Contemplo fijamente la pared de la cafetería mientras trato de convencerme de que Lila no me está tendiendo una trampa.
—¿Ocurre algo? —pregunta Sam.
—Tengo que irme. Va a empezar la clase.
—Pues nos la saltamos —dice Daneca.
Niego con la cabeza.
—No en mi primer día.
—Nos veremos en la hora de actividades delante del teatro —dice Sam—. Entonces nos contarás qué está ocurriendo.
Camino de clase marco el número desde el que me ha llamado Lila.
Responde un hombre. No es Zacharov.
—¿Está ella ahí? —pregunto.
—No sé de quién me hablas —replica con aspereza.
—Solo dile que necesito dos entradas más para el miércoles.
—Aquí no hay nadie…
—Díselo —insisto.
No me queda otra que confiar en que lo haga.
Me apoyo en la pared de ladrillo del teatro y empiezo a hablar. Contar mi historia a Sam y Daneca es como arrancarse la piel para dejar al descubierto todo lo que hay debajo. Duele.
No les miento. Ni siquiera lo intento. Empiezo desde el principio y les cuento que yo era el único no trabajador de una familia de trabajadores. Les hablo de Lila y de que creía haberla matado, de cómo acabé en el tejado.
—¿Cómo es posible que todos en vuestra familia seáis trabajadores de maldiciones? —pregunta Sam.
—El trabajo es como los ojos verdes —dice Daneca—. A veces aparece en las familias por casualidad, pero si los dos padres son trabajadores hay más probabilidades de que los hijos también lo sean. Cerca del uno por ciento de los australianos son trabajadores porque el país se fundó como una colonial penal de trabajadores, mientras que solo el 0,01 por ciento de estadounidenses lo son.
—Ah —dice Sam. Creo que no esperaba una respuesta tan exhaustiva. Yo, por lo menos, no.
Daneca se encoge de hombros.
—¿Qué clase de trabajador eres tú? —me pregunta Sam.
—Seguramente de la suerte —dice Daneca—. Todo el mundo es un trabajador de la suerte.
—No —replica—. Nos lo diría.
—No importa qué clase de trabajador sea, lo que importa es que mi hermano quiere que mate a un tipo y que yo no quiero hacerlo.
—Entonces eres un trabajador mortal —dice Sam.
Daneca le asesta un puñetazo en el brazo y Sam se encoge pese a su envergadura.
—¡Ay!
Gruño.
—No importa porque no pienso manipular a nadie, ¿entendido?
—¿No podrías pirarte? —pregunta Sam—. ¿Huir de la ciudad?
Primero asiento, luego niego con la cabeza.
—No voy a huir.
—A ver si lo entiendo —dice Sam—. Crees que tus hermanos podrían obligarte a matar a alguien y piensas quedarte y dejar que lo intenten. Yo alucino.
—Lo que creo —digo— es que soy un joven muy inteligente con dos amigos increíblemente inteligentes. Y también creo que uno de esos amigos lleva tiempo esperando la oportunidad de demostrar su pericia con las armas de mentira.
Los ojos de Sam brillan con avidez.
—¿En serio? El tío que va a recibir el disparo ha de pasarse los cables por dentro de los pantalones y guardarse el disparador en un bolsillo. Y hay que sincronizar el disparador para que se active justo en el momento en que se produce el disparo. A menos que estés hablando de fingir un trabajo mortal. Eso sería mucho más sencillo.
—Solo disparos —digo.
—Un momento —interviene Daneca—. ¿Qué planeas hacer exactamente?
—Tengo un par de ideas —digo todo lo inocentemente que puedo—. Las dos bastante malas.
Revisamos el plan una docena de veces por lo menos. Lo pulimos, pasando de lo ridículo a lo improbable y de ahí a algo más o menos factible. Hecho esto, en lugar de cenar en la cafetería me llevan en coche a casa de Barron y les enseño cómo se fuerza una cerradura.
Sin el abuelo la casa me parece vacía y enorme. Echo de menos las pilas de cacharros mientras preparo el café. La casa se me antoja extraña e inquietantemente llena de posibilidades. Me coloco las libretas nuevas delante, en abanico, me peto los nudillos y me preparo para una larga noche.
Cuando el martes por la mañana me despierto con un hilo de baba oscureciendo el puño de mi camisa y Sam fuera, tocando el claxon, solo tengo tiempo de cepillarme los dientes antes de salir por la puerta.
Me tiende una taza de café.
—¿Has dormido vestido? —me pregunta.
Casi no puedo soportar la idea de seguir bebiendo café, pero lo hago.
—¿Dormir? —pregunto.
—Tienes tinta azul en la mejilla —dice.
Giro el retrovisor y me miro en el diminuto espejo. Mi incipiente barba parece más desaliñada que nunca y mis ojos están rojos. Tengo una pinta horrible. La mancha de tinta en la mejilla es lo de menos.
En el colegio estoy tan atontado que la señora Noyes me lleva a un lado, me pregunta si va todo bien en casa y examina mis pupilas para ver si las tengo dilatadas. El doctor Stewart me dice que me afeite.
Me quedo traspuesto en la última fila del grupo de debate. Me despierto en medio de una discusión acerca de si despertarme o no. A continuación me arrastro hasta el departamento de arte dramático para que Sam me imparta una clase particular sobre armas.
Devoro la cena y me dirijo al aparcamiento con Sam.
—Señor Sharpe —me llama Valerio, caminando hacia nosotros—. Señor Yu, espero que no esté pensando en salir del campus.
—Solo voy a acompañar a Cassel a casa —responde Sam.
—Tiene treinta minutos para hacerlo antes de que empiece la hora de estudio —dice, señalando su reloj.
Regreso a la mesa y las libretas y acabo durmiendo en el sofá de la sala con todas las luces encendidas. Hay tanto por hacer… No recuerdo la mitad de lo que escribo y cuando miro las palabras por la mañana no parece que las haya escrito yo.
Sam llega puntual.
—¿Puedes dejarme el coche? —le pregunto—. Creo que hoy no iré a clase. Me espera una larga noche.
Me pasa las llaves.
—Cuando veas cómo acaricia la carretera te darán ganas de tener tu propio coche fúnebre.
Le dejo en el colegio y vuelvo a colarme en casa de Barron. Soy un ladrón de la mejor clase, de ésos que dejan atrás artículos de igual valor que los que se llevan.
Luego me voy a casa y me afeito hasta dejarme la piel suave como el culo de un bebé.
Estoy tan cansado que a las cuatro me vence el sueño y no me despierto hasta que Barron me zarandea el brazo.
—Eh, bella durmiente —dice, sentándose en la silla que odio con los brazos cruzados. Se echa hacia atrás y levanta las patas delanteras con su peso.
Anton está apoyado en el marco de la puerta que conduce al comedor. Sobre el monte de su labio inferior descansa un palillo de dientes.
—Será mejor que te vistas, muchacho.
—¿Qué hacéis aquí? —pregunto, procurando sonar sincero. Paso junto a ellos en dirección a la cocina y me sirvo una taza de café antiguo. Tiene cierto gusto a ácido de pilas, pero está bueno.
—Nos vamos a una fiesta —dice Barron, y pone cara de asco cuando ve lo que estoy haciendo—. En la ciudad. De alto copete. Estará llena de matones.
—Philip no puede ir —dice Anton—. Zacharov lo envió a hacer un recado en el último momento.
Sé que miente, pero no consigo distinguir si está preocupado. Puedo imaginarme a Lila enviándole un mensaje con el teléfono de Philip.
Me froto los ojos.
—¿Y vosotros queréis que yo vaya a esa fiesta?
Anton y Barron cruzan una mirada.
—Ajá —dice Barron—. Creía que ya te habíamos hablado de ella.
—No. Oye, id sin mí. Yo tengo un montón de deberes.
Anton me arranca la taza de las manos y escupe en ella el palillo de dientes.
—No seas imbécil. ¿Qué crío de tu edad elegiría quedarse en casa haciendo deberes en lugar de ir a una fiesta? Ahora sube y date una ducha.
Obedezco. El agua me golpea la espalda como si fueran agujas calientes, relajándome los músculos. Hay una araña —una que se me pasó por alto— agazapada en un recodo del techo, cuidando de un puñado de huevos. Me lavo el pelo y observo las gotas de agua que quedan atrapadas en su tela.
Cuando salgo al nebuloso cuarto de baño la puerta está abierta y Barron se encuentra en el umbral listo para tenderme una toalla. Me mira de arriba abajo antes de que me envuelva en ella. Intento ponerme de perfil pero no soy lo bastante rápido.
—¿Qué tienes en la pierna?
Caigo en la cuenta de que la desnudez permite comprobar la presencia de amuletos.
—Eh, hay una cosa que se llama intimidad —protesto—. ¿Has oído hablar de ella?
Me agarra del hombro.
—Enséñame la pierna.
Me ciño la toalla un poco más.
—No es más que un corte.
Me deja que lo aparte para salir al pasillo pero Anton me está esperando en el cuarto.
—Agárrale —dice Barron. Anton me da una patada en la pierna y pierdo el equilibrio. Caigo sobre la cama, lo cual no habría estado mal si no fuera porque Barron me rodea el cuello con un brazo y me arrastra por el colchón.
—¡Suéltame! —grito. La toalla ha desaparecido y forcejeo, cohibido y asustado, al tiempo que Anton se lleva una mano al bolsillo.
De la empuñadura de ébano que sostiene brota la hoja de una navaja.
—Veamos qué tenemos aquí. —Me palpa la pantorrilla en la zona donde tengo las piedras cosidas a la piel. Noto un dolor punzante cuando aprieta. Está infectada.
Cuando pasa la cuchilla no puedo evitarlo. Grito.