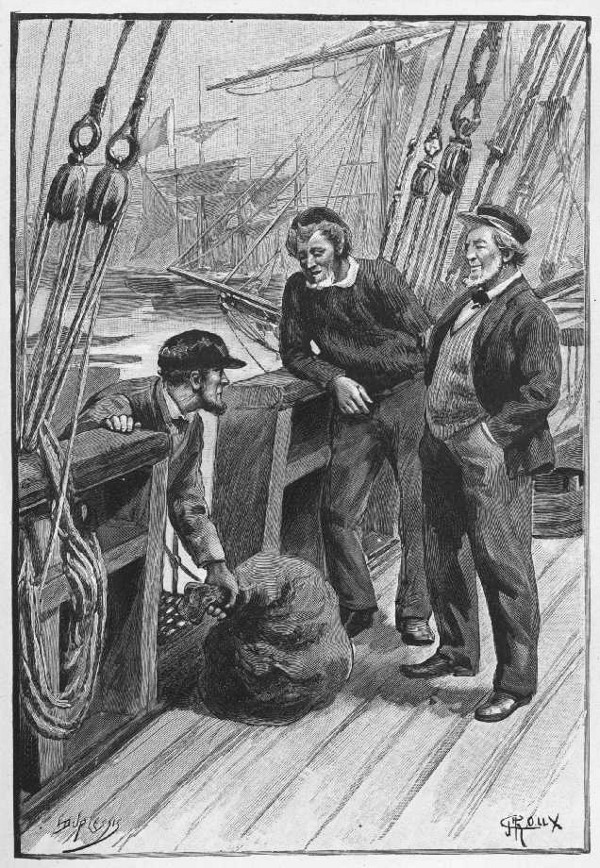
El Saint-Enoch
Al siguiente día, 7 de noviembre, el Saint-Enoch abandonaba El Havre remolcado por el Hércules, a la hora de plena mar. Hacía mal tiempo. Algunas nubes bajas corrían por el espacio arrastradas por fuerte viento Sudoeste.
El barco del capitán Bourcart era de unas 50 toneladas, y estaba provisto de cuantos aparatos se emplean comúnmente en la difícil pesca de la ballena en los lejanos parajes del Pacífico. Aunque su construcción datase de diez años, estaba en buen uso, pues la tripulación siempre había cuidado con esmero tanto el velamen como el casco, y acababa de carenarle de nuevo.
Era el Saint-Enoch un barco de tres palos, y llevaba trinquete, gran vela y mesana, grande y pequeña gavia, grande y pequeño mastelero de juanete, sobremesana, sobrejuanetes, trinquete, foque y contrafoque, petifoque, bonetas y velas de estay. Mientras esperaba la partida, Bourcart hizo colocar en su sitio los aparejos para las ballenas. Había cuatro piraguas, a babor las del segundo y las de los dos tenientes, a estribor las del capitán. Entre el mástil del trinquete y el palo mayor se había instalado la caldera que sirve para fundir la grasa. Se componía de dos ollas de hierro unidas la una a la otra y rodeadas de ladrillos. Tras las ollas dos agujeros servían para dar escape al humo, y en la proa dos hornillos alimentaban el fuego.
He aquí la lista de los oficiales y demás personas de la tripulación que iban a bordo del Saint-Enoch:
El capitán Bourcart (Evaristo Simón), de 50 años.
El segundo Heurtaux (Juan Francisco), de 40 años.
El primer teniente Coquebert (Yves), de 32 años.
El segundo teniente Allote (Romain), de 27 años.
El contramaestre Ollive (Mathurin), de 45 años.
El arponero Thiébaut (Louis), de 37 años.
El arponero Kardek (Pedro), de 32 años.
El arponero Durut (Juan), de 32 años.
El arponero Ducrest (Alain), de 31 años.
El doctor Filhiol, de 27 años.
El tonelero Cabidoulin (Juan María), de 45 años.
El herrero Thomas (Gille), de 45 años.
El carpintero Ferut (Marcel), de 36 años.
Ocho marineros.
Once grumetes.
Un jefe de comedor.
Un cocinero.
En total: 34 hombres; personal ordinario de un ballenero del tonelaje del Saint-Enoch.
La tripulación, en su mitad, se componía de marineros normandos y bretones. Únicamente el carpintero Ferut era natural de París, barrio de Belleville, habiendo desempeñado el oficio de maquinista en diversos teatros de la capital.
Los oficiales habían ya navegado a bordo del Saint-Enoch y sólo elogios merecían. Poseían todas las cualidades que el oficio exige.
El año anterior habían recorrido los parajes Norte y Sur del Pacífico.
Viaje feliz, pues no se había producido ningún accidente grave durante una campaña que había durado cuarenta y cuatro meses; viaje también fructuoso, puesto que el barco había traído 2000 barriles de aceite, que fueron vendidos a buen precio.
El segundo, Heurtaux, era muy entendido en cuanto se refería a los menores detalles de a bordo. Después de haber servido como oficial auxiliar en la marina del Estado, dedicado a la mercante, navegaba en espera de obtener el mando de un navío. Pasaba, con razón, por buen marino, muy severo en materia de disciplina.
Del primer teniente, Coquebert, y del segundo, Allotte, también excelentes oficiales, nada había que decir, sino es que desplegaban un ardor extraordinario, casi imprudente, en la persecución de las ballenas: rivalizaban en viveza y audacia, y aventuraban sus piraguas, a pesar de las recomendaciones, y hasta formales prohibiciones del capitán Bourcart. Pero el ardor del pescador en la pesca es semejante al del cazador en la caza: irresistible impulso, instintiva pasión. Los dos tenientes, especialmente Romain Allotte, se la comunicaban a sus hombres.
Algunas palabras acerca del contramaestre Mathurin Ollive. Este hombrecillo, seco y nervioso, muy duro para la fatiga, siempre en su puesto, con buena vista y excelente oído, poseía las cualidades particulares de un capitán de la marina de guerra. Era seguramente, de todos los de a bordo, el que menos se interesaba por la pesca de ballenas. Armasen un barco para este género de pesca o para el transporte de un puerto a otro de un cargamento cualquiera, el contramaestre Ollive no se interesaba más que en lo concerniente a la navegación. El capitán Bourcart tenía en él gran confianza, que la conducta del contramaestre justificaba.
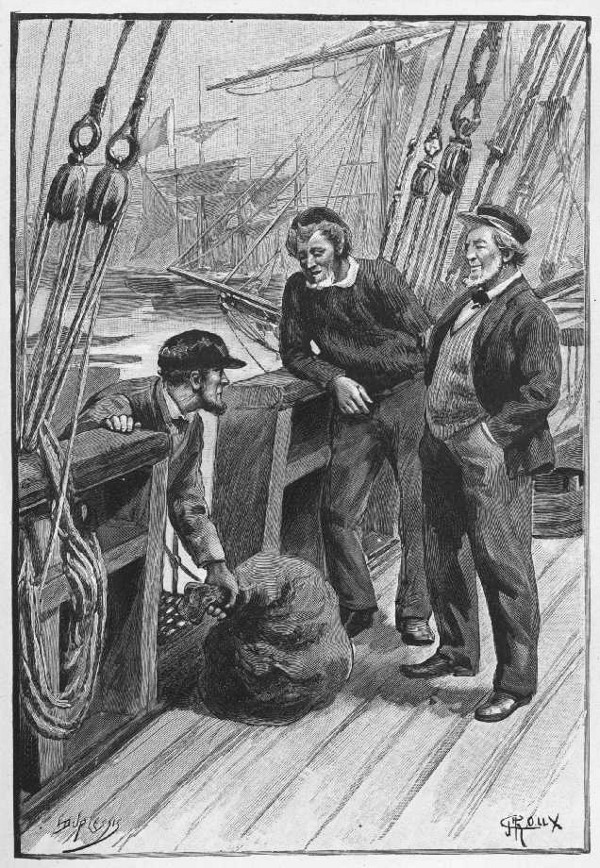
Respecto a los ocho marineros, la mayor parte habían hecho la última campaña del Saint-Enoch, y formaban una tripulación segura y ejercitada en su oficio. Entre los once grumetes, había seis que se estrenaban en aquel rudo aprendizaje. Estos mozos, de catorce a dieciocho años, y ya prácticos en la marina mercante, serían empleados con los marineros en el armamento de las piraguas.
Quedaba el herrero Thomas, el tonelero Cabidoulin, el carpintero Ferut, el cocinero, el jefe de comedor, todos los que, excepto el tonelero, formaban parte del personal desde hacía tres años y estaban al corriente del servicio.
Conviene añadir que el contramaestre Ollive y el maestro Cabidoulin se conocían de larga fecha por haber navegado juntos.
Así, el primero, sabiendo a qué atenerse acerca de las manías del segundo; le había acogido con estas palabras:
—Eh, viejo… ¿al fin vienes?
—Al fin estoy aquí —dijo el otro.
—¿Quieres probar fortuna todavía?
—Ya lo ves.
—¿Y siempre con tu satánica idea de que esto acabará mal?
—Muy mal —respondió seriamente el tonelero.
—Bien —respondió Mathurin Ollive—, y espero que nos evitarás tus historias de siempre.
—Puedes contar con que no.
—Entonces… A tu gusto, pero si nos sucede alguna desgracia…
—Significará que no me he equivocado.
Quién sabe si el tonelero no sentía ya el disgusto de haber aceptado los ofrecimientos del capitán Bourcart.
Así que el Saint-Enoch hubo doblado los muelles, como el viento refrescaba se dio orden de largar las gavias, en las que el contramaestre hizo coger dos rizos. Después, cuando el Hércules hubo largado su remolque, las gavias fueron izadas, así como el pequeño foque y la mesana, al mismo tiempo que el capitán Bourcart hacía amurar el trinquete. En estas condiciones, el barco iba a poder navegar hacia el Norte en forma de rodear la extremidad de Barfleur.
El viento era algo fuerte, pero como el Saint-Enoch se mantenía bien en el mar, caminaba a razón de diez nudos.
Desde Hougue la navegación se estableció regularmente, descendiendo la Mancha. El viento fue favorable y el capitán pudo advertir que el Saint-Enoch nada había perdido de sus condiciones náuticas. Además, su aparejo había sido reinstalado casi por completo, teniendo en cuenta las lejanas campañas en las que un navío soporta excesivas fatigas.
—Buen tiempo, mar bel a, buen viento —dijo Bourcart al doctor Filhiol, que se paseaba sobre cubierta—. He aquí una travesía que empieza bien, lo que es raro cuando hay que salir de la Mancha en esta época.
—Mi enhorabuena, capitán —respondió el doctor—, pero aún estamos al principio del viaje.
—Lo sé, monsieur Filhiol. No basta comenzar bien; lo principal es acabar del mismo modo. Pero no tenga usted cuidado.
Navegamos en un buen barco, y, aunque no muy nuevo, es sólido.
Yo pretendo que ofrece más seguridad, pero mucha más, qué un barco nuevo.
—Añadiré, capitán, que no se trata únicamente de hacer una feliz navegación. Conviene que ésta produzca serias ventajas, lo que no depende del navío, ni de sus oficiales, ni de la tripulación.
—Es cierto —respondió el capitán Bourcart—. Las ballenas se presentan o no… Es cuestión de suerte, como en todo. Se vuelve con los barriles llenos o con los barriles vacíos… Pero ésta es la quinta campaña qué el Saint-Enoch lleva a efecto, y en las anteriores sacó gran provecho.
—Buen augurio es ése, capitán. ¿Y cuenta usted con esperar a llegar al Pacífico para la pesca?
—Yo espero aprovechar todas las ocasiones, monsieur Filhiol, y si encontramos ballenas en el Atlántico, antes de doblar el cabo, nuestras piraguas se apresurarán a darles caza. Lo principal es que se las vea a buena distancia y que se logre pescarlas sin retrasarse demasiado en el camino.
Algunos días después de la partida del Havre, Bourcart organizó el servicio de vigías, poniendo dos hombres en constante observación: uno en el mástil del trinquete, otro en el palo mayor.
Este trabajo incumbía a los marineros y a los arponeros; mientras tanto los grumetes estaban en el timón.
Además, a fin de estar en situación oportuna, cada piragua recibió los armamentos necesarios para la pesca. Así, pues, si una ballena era señalada en las proximidades del navío, no habría más que arriar las embarcaciones, lo que se efectuaría en algunos momentos. Sin embargo, esta eventualidad no se ofrecería antes que el Saint-Enoch estuviese en pleno Atlántico.
Después de pasar las extremas tierras de la Mancha, el capitán Bourcart se dirigió hacia el Oeste, a fin de dar la vuelta a Quessant por alta, mar. En el momento en que la tierra de Francia iba a desaparecer, se lo indicó al doctor Filhiol.
—¡Hasta la vista! —dijeron.
Al dirigir a su patria aquel saludo, ambos se preguntaron, sin duda, cuántos meses, años quizá, transcurrirían antes de que la volviesen a ver.
Establecido el viento al Nordeste, el Saint-Enoch no tuvo más que aflojar sus escotas para ponerse en dirección del cabo Ortegal, a la punta Noroeste de España. No sería preciso aventurarse por el golfo de Gascuña, donde un velero corre grandes peligros cuando el viento sopla de alta mar y le arrastra hacia la costa. ¡Cuántas veces los navíos, imposibilitados de ganar el viento, se ven obligados a buscar refugio en los puertos franceses o españoles!
Cuando, a las horas de las comidas, el capitán y los oficiales se reunían, hablaban, como es natural, de las probabilidades de aquella nueva campaña. Empezaba ésta en las condiciones más favorables. El barco se encontraría en buena época en los parajes de pesca, y Bourcart mostraba tan confianza, que ganaba a los más desconfiados.
—A no ser —declaró un día— porque nuestra partida se ha retrasado quince días, sin lo que debiéramos estar ahora a la altura de la Ascensión o de Santa Elena, sería injusto quejarse.
—Con tal —respondió el teniente Coquebert— de que el viento sea favorable durante un mes, ganaremos fácilmente el tiempo perdido.
—De todos modos —añadió Heurtaux—, es lástima que monsieur Filhiol no haya tenido antes la excelente idea de embarcarse en el Saint-Enoch.
—Y yo lo lamento —respondió alegremente el doctor—, porque en ninguna parte hubiera encontrado mejor acogida ni más agradable compañía.
—¡Inútiles recriminaciones, amigos míos! —declaró Bourcart—. Las buenas ideas no vienen cuando uno quiere.
—Lo mismo que las ballenas —exclamó Romain Allotte—. Así que, cuando se las ve, se debe estar preparado para pescarlas.
—Además —hizo notar el doctor Filhiol—, no era solamente médico lo que faltaba en el Saint-Enoch. Faltaba también el tonelero.
—Es cierto —respondió el capitán Bourcart—; y no olvidemos, mi querido Filhiol, que usted ha sido quien me ha hablado de Juan María Cabidoulin. Seguramente, sin la intervención de usted, a mí nunca se me hubiera ocurrido la idea de dirigirme a él.
—En fin, está a bordo, y esto es lo esencial —dijo Heurtaux—. Pero, conociéndole como le conozco, no hubiera creído que consintiera en abandonar su tienda y sus toneles. En varias ocasiones, y a pesar de las ventajas que se le han ofrecido, ha rehusado volver a embarcarse… Preciso es que haya usted estado muy elocuente.
—Realmente la resistencia no ha sido mucha —respondió el capitán Bourcart—. Dijo que estaba cansado de la navegación. Que había tenido la feliz suerte de librarse de los riesgos del mar. ¿Para qué tentar a la fortuna? Es preciso saber separarse a tiempo… Ya conocen ustedes las letanías de ese hombre. Además, tiene la pretensión de haber visto todo lo que se puede ver en el curso de una campaña de pesca.
—Nunca se ha visto todo —declaró el teniente Allotte—; y en lo que a mí concierne espero sin cesar algo imprevisto, extraordinario.
—¡Lo que sería extraordinario, me atreveré a decir que hasta inverosímil, amigos míos —afirmó M. Bourcart—, es que la fortuna abandone al Saint-Enoch! ¡Que de esta campaña no sacáramos igual provecho que de las anteriores! ¡Que recibiéramos algún mal golpe! ¡Que nuestro navío no trajese completo su cargamento de ballenas y de aceite!… Pero estoy tranquilo. El pasado garantiza el porvenir, y cuando el Saint-Enoch vuelva al muelle del Comercio, traerá llenos sus dos mil barriles.
Si el mismo Juan María Cabidoulin hubiera oído hablar al capitán con esta imperturbable confianza, hubiera pensado tal vez que en aquella campaña, al menos no se corría ningún riesgo, dada la buena suerte del barco del capitán Bourcart.
Después de haber dejado al Sudeste las alturas del cabo Ortegal, el Saint-Enoch, favorecido por las condiciones atmosféricas, se dirigió hacia Madera, para pasar entre las Azores y las Canarias.
La tripulación encontró un excelente clima, una temperatura media, desde que se franqueó el Trópico, ante las islas de Cabo Verde.
Lo que no dejaba de asombrar algo al capitán, a los oficiales y a los marineros, es que, hasta entonces, ninguna ballena había podido ser perseguida. Viéronse dos o tres, pero a tal distancia que no se podía pensar en llevar allí las piraguas. Hubiera sido preciso mucho tiempo y muchas fatigas, y lo mejor era llegar a los lugares de pesca lo más pronto posible, ya a los mares de la Nueva Zelandia, muy explotados en aquella época, ya a los del Pacífico septentrional. Importaba, pues, no retrasarse en el camino.
Los barcos que desde los puertos de Europa se dirigen al océano Pacífico, pueden hacerlo, ya doblando el cabo de Buena Esperanza, al extremo de África, ya el de Hornos, al extremo de América. Pero en lo que se refiere a la vía del cabo de Hornos, hay necesidad de descender hasta el paralelo 55 del hemisferio meridional, donde reinan los peores vientos. Sin duda es fácil para un steamer aventurarse a través de las sinuosidades del estrecho de Magallanes y evitar de este modo las formidables borrascas del cabo; pero los veleros no podrían hacerlo sin experimentar grandes retrasos, sobre todo cuando se trata de franquear el estrecho de Este a Oeste. En resumen: es más ventajoso buscar la punta del África, y seguir el camino del océano Índico y del mar del Sur, donde los numerosos puertos de la costa australiana ofrecen fáciles escalas hasta Nueva Zelandia.
Así lo había efectuado siempre el capitán Bourcart, y así lo hizo ahora. Favorecido por constante viento, no tuvo que separarse mucho en el Oeste, y después de pasar por las islas de Cabo Verde, llegó a la Ascensión, y algunos días después a Santa Elena. En esta época del año, más allá del Ecuador, estos parajes del Atlántico están muy animados. No transcurrían cuarenta y ocho horas sin que el Saint-Enoch se cruzase, ya con algún steamer, caminando a todo vapor, ya con algunos de esos rápidos clippers, que pueden luchar en velocidad con los primeros. Generalmente ellos no se mostraban más que para izar el pabellón indicando su nacionalidad, no teniendo, que dar ni recibir noticias marítimas.
El Saint-Enoch no había podido advertir las cúspides volcánicas que dominan a la isla de la Ascensión. Llegado a la vista de Santa Elena, la dejó a estribor, a distancia de tres o cuatro millas. De toda la tripulación, el doctor Filhiol era el único que no la conocía, y durante una hora sus miradas no se apartaban del pico de Diana, sobre la quebrada ocupada por la cárcel de Longwood.
El tiempo, bastante variable, aunque la dirección del viento fuese constante, favorecía la marcha del navío, que, sin cambiar sus amuras, no tenía más que disminuir o largar sus velas.
Los vigías hacían bien su guardia. Pero las ballenas no aparecían; probablemente estaban más al Sur, a algunos centenares de millas del cabo.
—¡Diablo, capitán! —decía a veces el tonelero—. Para esto no valía la pena de embarcarme, puesto que no tengo obra a bordo.
—Ya vendrá… Ya vendrá… repetía Bourcart.

—O no vendrá —respondía el tonelero moviendo la cabeza—, y no tendremos ni un barril lleno al llegar a Nueva Zelandia.
—Posible es, Cabidoulin; pero allí los llenaremos. No les faltará trabajo, esté usted seguro.
—He conocido un tiempo, capitán, en que las ballenas abundaban en esta parte del Atlántico.
—Sí… Conformes… Y cada vez son más raras, lo que es de lamentar.
Era verdad, y apenas si los vigías señalaron dos o tres ballenas, una de el as de gran tamaño. Por desgracia, se levantaron muy cerca del navío y se sumergieron en seguida, siendo imposible volverlas a ver. Con la extraordinaria velocidad de que están dotados, estos: cetáceos pueden franquear grandes distancias antes de volver a la superficie del mar. Darles caza con las piraguas hubiera sido exponerse a extremas fatigas sin serias probabilidades de buen éxito.
A mediados de diciembre llegóse al cabo de Buena Esperanza.
En aquella época, las proximidades de la costa de África eran muy frecuentadas por barcos con destino a la importante colonia inglesa. Era raro que en el horizonte no se distinguiera la humareda de algún steamer.
Varias veces, durante sus viajes precedentes, Bourcart había hecho escala en el puerto de Capetown, cuando el Saint-Enoch efectuaba su viaje de regreso y debía dejar allí parte de su cargamento.
No había ahora motivo para ir a tierra, y el navío dio vuelta a la extensa punta de África, cuyas alturas quedaron a cinco millas a babor.
El cabo de Buena Esperanza era llamado primitivamente, no sin razón, el cabo de las Tempestades. Esta vez justificó su antiguo nombre, aunque en el hemisferio meridional se estuviera entonces en plena estación de verano.
El Saint-Enoch tuvo que soportar terribles golpes de mar que le obligaron a mantenerse a la capa; pero salió de ellos con ligero retraso y algunas averías sin importancia, de todo lo que Juan María Cabidoulin no podía realmente deducir malos augurios.
Después, aprovechando la corriente antártica que se dirige al Este, antes de desviarse en la vecindad de las islas Kerguelen, continuó su navegación en favorables condiciones.
El 30 de enero, poco después de amanecer, uno de los vigías, Pedro Kardek, gritó:
—¡Tierra!
El punto del capitán le colocaba en el 76 grado de longitud al Este del meridiano de París, y el 37 grado de latitud Sur, es decir, en las cercanías de las islas Amsterdam y San Pablo.
A dos millas de esta última el Saint-Enoch se puso a la capa. Las piraguas del segundo Heurtaux y del teniente Allotte fueron enviadas cerca de tierra con redes y anzuelos, pues la pesca generalmente es abundante en las costas de dichas islas. En efecto; por la tarde volvieron con cargamento de pescado de buena calidad y langostas, no menos excelentes, que sirvieron para la comida de varios días.
A partir de San Pablo, después de haber oblicuado hacia el paralelo 40, impulsado por un viento que le aseguraba una velocidad de setenta u ochenta leguas por día, el Saint-Enoch, en la mañana del 15 de febrero llegó a las Snares, a la punta Sur de Nueva Zelandia.