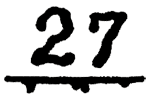
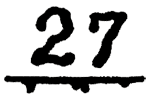
Dejé violentamente el encendedor encima de un pupitre.
—No queda gas —gemí—. No funciona.
—¡Imposible! —gritó Ben—. Pruébalo de nuevo, Tommy. Por favor, una vez más.
Solté un gruñido y agarré de nuevo el mechero. La mano me temblaba. De repente noté la garganta muy seca. Me había parecido una idea tan buena. Si consiguiera encenderlo…
—Venga —murmuré, alzando de nuevo el encendedor—. Haremos un último intento.
Con el sudor, faltó poco para que el mechero volviera a resbalarme de la mano. Lo sujeté firmemente. Levanté el pulgar. Le di a la ruedecita. Nada. Volví a darle con más brío. Esta vez salió una llama.
—¡Síííííí! —gritó Ben.
Pero su alegría se desvaneció al instante. La llama que salía del encendedor era gris. Todos soltaron un gemido de decepción.
Una llama gris parpadeando en un encendedor gris sujeto por un puño gris.
—Es inútil —me lamenté.
Apagué el mechero y volví a guardármelo en el bolsillo. Miré a Ben.
—Lo siento —murmuré con tristeza—. Por lo menos, lo hemos intentado.
Mi amigo asintió con la cabeza y tragó saliva.
—¡Ben! —exclamé boquiabierto—. ¡Tu cara! ¡Las mejillas!
—¿Qué? ¿Son grises? —preguntó quedamente.
Asentí con la cabeza y añadí:
—Sólo te queda color en la nariz.
—A ti te sucede lo mismo.
Los cinco chicos grises nos observaron en silencio desde el otro extremo de la clase. Seth meneó tristemente la cabeza de un lado a otro.
¿Qué podían decir? A ellos les había sucedido lo mismo. Durante cincuenta años habían vivido en un mundo en blanco y negro. Y Ben y yo estábamos condenados a formar parte de ese triste y frío mundo.
Me froté la nariz.
«¿Pero cuánto tiempo mantendrá su color?—me pregunté—. ¿Cuánto tiempo tardaré en ser uno de ellos?»
Desplacé la mirada hasta el ascensor. Si Ben y yo hubiéramos utilizado las escaleras para subir al aula de dibujo. Si… Pero ya no servía de nada lamentarse. Seguí con los ojos fijos en las puertas del ascensor. Una vez más, les ordené en silencio que se abrieran. Solté un grito de sorpresa cuando oí un sonoro zumbido. Todos se sobresaltaron y escucharon atentamente.
El zumbido se convirtió en un estruendo.
—¿Qué está pasando? —gritó Ben.
—¡El ascensor! —apuntó Eloise boquiabierta, señalando con la mano.
Todos nos acercamos al viejo aparato. Sólo estábamos a unos pasos de él, cuando las puertas se abrieron.
Corrimos a ver quién había en su interior.
—¡Greta! —exclamé.