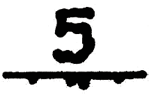
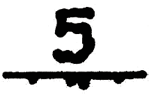
—¿Que… qué? —exclamé con la voz entrecortada.
—¿Qué estás haciendo aquí, jovencito? —repitió la voz.
Pestañeé con fuerza y me volví.
La señora Borden, la directora de la escuela, apareció junto a 1a puerta.
—Usted… ¡usted no es una estatua! —manifesté bruscamente.
La señora Borden, apretando una carpeta contra el pecho, se apresuró a entrar en la sala.
—No, no soy una estatua —replicó muy seria.
Echó un vistazo a los dos botes de pintura que yo había dejado en el suelo y, acto seguido, se colocó junto a mí, observándome con atención.
La señora Borden es muy bajita, apenas unos pocos centímetros más alta que yo. Es algo regordeta, tiene el pelo negro y rizado, y una cara redonda y rosada. Siempre parece que se esté sonrojando.
Algunos chicos dicen que es muy simpática. Yo sólo la conocí brevemente a principios de curso. Aquella mañana, la señora Borden estaba muy enfadada, porque unos perros habían entrado en el patio de la escuela y estaban asustando a los más pequeños. Y, claro, no tuvo tiempo para hablar conmigo.
—Tommy, me parece que te has perdido —me dijo con voz queda, estaba tan cerca de mí que podía notar el olor a menta de su aliento.
Yo asentí con la cabeza y murmuré:
—Sí, creo que sí.
—¿Adónde quieres ir? —me preguntó, sin dejar de apretar la carpeta contra su pecho.
—Al gimnasio.
Por fin sonrió.
—El gimnasio queda muy lejos de aquí, Esta es la entrada del antiguo colegio. El gimnasio se encuentra en el nuevo edificio, justo al otro lado —me explicó, señalando con la carpeta.
—Me equivoqué de escaleras —aclaré—. Venía del aula de dibujo y…
—¡Ah, claro! Eres del taller de decoración —exclamó, sin dejarme terminar—. Ven, te voy a indicar cómo llegar hasta al gimnasio.
Me volví para echar un vistazo a las estatuas. Seguían ahí, inmóviles y calladas. Parecían escuchar secretamente nuestra conversación.
—¿Para qué sirve esta sala? —quise saber.
La señora Borden colocó una mano sobre mi hombro y empezó a conducirme hacia la puerta.
—Es una sala privada —repuso suavemente.
—Pero ¿para qué sirve? —repetí—. Me refiero a que… todas esas estatuas. ¿Quiénes son esos chicos? ¿Son chicos de verdad o algo por el estilo?
La señora Borden no respondió. Noté que su mano apretaba con más fuerza mi hombro mientras me seguía conduciendo hacia la puerta.
Me detuve a recoger los botes de pintura. Cuando miré de nuevo a la directora, noté que en su rostro había una nueva expresión.
—Esta sala es muy triste, Tommy —me confesó, casi susurrando—. Estos chicos fueron los primeros alumnos de la escuela.
—¿Durante el curso de 1947? —pregunté, echando un vistazo al letrero de la puerta.
La directora asintió con la cabeza.
—Sí. Hará cosa de medio siglo, el colegio tenía veinticinco alumnos. Y, un día… un día desaparecieron todos de golpe.
—¿Qué? —Me llevé tal sorpresa, que dejé caer los botes de pintura.
—Se esfumaron, Tommy —siguió explicando la señora Borden, mientras se volvía para contemplar las estatuas—. Se esfumaron sin dejar rastro. Todos estaban en el colegio y, de repente, como por arte de magia, desaparecieron para siempre. Nadie les ha vuelto a ver jamás.
—Pero… pero… —farfullé. No sabía qué decir.
¿Cómo podían haber desaparecido veinticinco alumnos?
La señora Borden suspiró, y luego añadió con voz queda:
—Fue una verdadera tragedia. Y un gran misterio. A sus padres… a sus pobres padres… —La voz se le atascó en la garganta. Respiró profundamente y continuó—: A sus pobres padres se les partió el corazón. Decidieron cerrar el colegio para siempre, y lo tapiaron. Entonces, el pueblo construyó una nueva escuela al lado de la primera. Y desde ese día tan terrible, nadie ha puesto los pies en el viejo edificio.
—¿Y esas estatuas?
—Las hizo un artista de por aquí —repuso la señora Borden—, utilizando como modelo una foto en la que salían todos los alumnos. Era una forma de rendir homenaje a los muchachos desaparecidos.
Miré con atención la sala repleta de estatuas; estatuas de alumnos desaparecidos.
—Qué extraño —murmuré.
Recogí los botes de pintura. La señora Borden abrió la puerta.
—No tenía intención de venir aquí —me disculpé—. No sabía que…
—Tranquilo. No pasa nada —aclaró—. Este edificio es inmenso y muy desconcertante.
Me dirigí hacia el pasillo mientras ella cerraba delicadamente la puerta detrás de nosotros.
—Sígueme —me indicó, mientras echaba a andar como un soldado con la carpeta en la mano.
Sus zapatos de tacón repiqueteaban contra la dura superficie.
A pesar de su baja estatura, la señora Borden andaba muy deprisa y a mí me resultaba
muy difícil seguirla con un bote de pintura en cada mano.
—¿Qué tal te van las cosas, Tommy? —me preguntó—. Bueno, aparte de perderte de vez en cuando, claro.
—Bien —contesté—. Todo el mundo es fantástico.
Doblamos una esquina. Tuve que apretar el paso para no perder de vista a la directora. Después volvimos a girar y salimos a un nuevo pasillo, mucho más iluminado. Las baldosas de la pared eran de un amarillo intenso y el suelo de linóleo resplandecía.
—Bien, ya hemos llegado —anunció la señora Borden—. Baja por estas escaleras y llegarás al gimnasio —añadió, indicándome el camino con la mano. Luego, sonrió. Yo le di las gracias y me fui corriendo.
Estaba impaciente por llegar al gimnasio. Esperaba que Thalia y Ben no estuvieran muy enfadados conmigo por haber tardado tanto. Me moría de ganas de hacerles preguntas sobre el curso de 1947. Quería que me contaran qué sabían ellos de los alumnos desaparecidos.
Sin soltar los botes de pintura, recorrí los dos tramos de escaleras que me separaban del sótano.
Ya todo volvía a resultarme familiar. Pasé corriendo por delante del comedor y llegué al final del pasillo. Empujé con el hombro la doble puerta del gimnasio y entré a la carrera.
—¡Eh! ¡Ya estoy aquí! —grité—. Ya he…
La voz se me quebró. Thalia y Ben yacían boca abajo en el suelo del gimnasio.