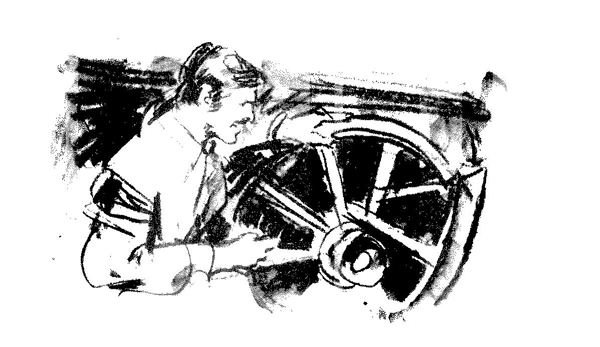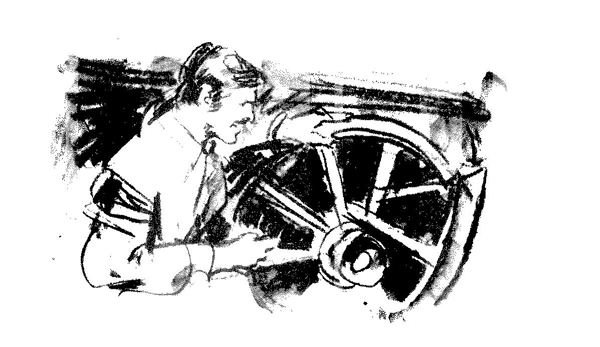
EL SIAMÉS
El primero en despertarse fue el polaco. Había dormido muy mal y toda la noche estuvo soñando encuentros con la guardia, fugas, persecuciones y disparos de fusil y pistola. El bravo muchacho se frotó los músculos doloridos por lo incómodo del sueño, bostezó un par de veces para despabilarse por completo, y después, muy despacio para no despertar a sus amigos que roncaban beatíficamente, salió con las manos en los bolsillos, como un pacífico habitante de la Ciudad de los inmortales que sale de su casa a respirar una bocanada de aire fresco. La ciudad, que la noche anterior parecía totalmente despoblada, estaba animadísima, hasta tal punto que el polaco se sintió aturdido. Los treinta y cinco mil habitantes parecía que fuesen setenta mil. Se veían pasar por calles y callejas grupos de cien y doscientas personas, todos vestidos extravagantemente, y no pocos con cierto lujo. En el muelle reinaba gran animación, y era un ir y venir continuado de barqueros, soldados, mercaderes, cargadores, y no cesaban de llegar y partir embarcaciones de todo tipo y dimensiones. El griterío era ensordecedor: aquí, allá, en el río, en las cabañas, en las terrazas, gritos, órdenes, canciones, que, todo junto, formaba un fragor parecido al rugido del mar en día de tormenta,
—¡Cuerpo de una lombarda! —exclamó el buen muchacho—. Se diría que esta ciudad es una segunda Cantón.
Lanzó una mirada a derecha e izquierda, observó el gentío y las bellas casas de los ricos, y aprovechando un momento en que nadie se fijaba en él, volvió a entrar en la destruida cabaña. El ruido que hizo al mover los ladrillos que había por el suelo, despertó al americano y a Min-Sí.
—¿Ya estás levantado? —preguntó el americano—. ¡Uf!, qué ruido hacen ahí afuera.
—Los inmortales, sir James, son todos muy diligentes —respondió el polaco—. ¡Si viese el movimiento que hay por las calles!
—¿Has visto alguna taberna?
—Muchas, sir James.
—¡Bien! ¡Vamos, Jorge!, montemos nuestro plan y vayamos a comer algo.
—Pronto está hecho —dijo el capitán—. Esta cabaña será nuestro cuartel general.
—¿Y qué más? —preguntó el polaco.
—Iremos a pasear por la ciudad. Comeremos en la mejor taberna y buscaremos noticias. Esta noche iremos al teatro.
Ocultaron las carabinas y las municiones bajo un montón de escombros y salieron, tomando por una calle muy ancha, mal empedrada y llena de gente. Se veían nobles vestidos de gala, con largas túnicas de terciopelo, de raso, de seda recamada de flores, o de nanquín nacional, largos calzones y botas rojas con la puntera levantada, seguidos de gran número de siervos que llevaban las cajas de betel, por el tamaño de las cuales podía conocerse el grado de nobleza de su propietario; paseaban por allí príncipes vestidos con gran riqueza, adornados con el tsaloe (cadena de hilos de latón) de doce sartas y adornados con aretes de oro, tan grandes y pesados que habían alargado las orejas una o dos pulgadas; traficantes con camisa y calzones y un turbante en la cabeza; monjes con largas túnicas amarillas de fina seda; y finalmente soldados semidesnudos, armados con viejos fusiles de mecha o pedernal, bayonetas, sables y espadones; brillantes jinetes del Cassay que hacían caracolear sus pequeños corceles muy fogosos y enjaezados al estilo oriental.
—¡Qué muchedumbres! —exclamó el americano.
—¡Y qué lujo! —dijo el polaco—. ¡Todos estos nobles parecen príncipes! ¡Y cuánto oro llevan encima! Mire aquel noble, sir James, que lleva dos piastras de medio kilo cada una en cada oreja.
Así hablando, llegaron a otra calle igualmente ancha, flanqueada por una doble hilera de pequeños templos, sostenidos por columnas pintadas o cubiertas de laminillas de oro y de techos erizados de puntas y agujas extrañas. Estaban abiertos por un lado y dejaban ver muchas estatuillas de Gadma, unas de madera, otras de cobre, y otras de hierro dorado. Alrededor de aquellos kium rogaban y giraban muchos raham con los pies descalzos, la cabeza totalmente rasurada y un largo manto encima, así como un gran número de phongi, monjes de un grado inferior, llamados comúnmente talapoini. El americano, al ver aquellos monjes, recordó de pronto aquel famoso puñetazo que estuvo a punto de costarles la vida, y se puso a reír ruidosamente.
—¡Oh! —exclamó en aquel instante el polaco—. ¿Qué veo? ¡Es soberbio!
Estaban en el extremo de la calle y ante ellos se abría una vastísima plaza, en medio de la cual surgía un majestuoso palacio repleto de dorados, agujas y columnas.
—El palacio real —exclamó el capitán.
Atravesaron el gentío que llenaba la plaza y se acercaron al grandioso edificio. El palacio real de Amarapura ocupa exactamente el centro de la ciudad. Tres recintos que forman un paralelogramo, los bastiones, una empalizada de madera de tek bastante alta y una gruesa muralla de ladrillos lo rodean por completo. En el centro de este conjunto se eleva el edificio, totalmente dorado, ornamentado. Allí, en el maye-nau (palacio de tierra), llamado así por estar construido sobre un terraplén de tierra batida, se encuentra la gran sala de audiencias, con una anchura de veinte metros y sostenida por setenta y siete columnas distribuidas en once órdenes, y en el extremo de la cual, oculto por un celosía, está el trono; también se hallan las magníficas salas del emperador adornadas con un lujo increíble; en el centro se alza el phya-salh (campanario), de varias plantas, que se acortan a medida que se elevan, remontado por un gran ornamento de hierro dorado llamado htee, distintivo de las pagodas y de los palacios reales. De allí parten los corredores que conducen a la estancia del elefante blanco; y en el interior se encuentran, también, las magníficas cuadras destinadas a los caballos de la guardia imperial y a los elefantes de guerra.
—¡Qué magnífico sería poder saquear todo eso! —dijo el yankee—. Me siento tentado. ¿Hay muchos soldados, Jorge?
—Las cuatro paredes que rodean el palacio están vigiladas día y noche por la guardia imperial, unos setecientos u ochocientos soldados.
—Dime, Jorge, ¿aquí es dónde vive el famoso elefante blanco?
—¡Sí, sí! —exclamó el polaco que se había acercado al recinto—. ¡Corra, sir James, silo quiere ver!
El americano, Jorge y el chino se precipitaron hacia la muralla que dejaba ver parte del jardín.
—Es un elefante pequeño —dijo el capitán.
En efecto, no era un elefante totalmente desarrollado aquel que veían sino un pequeño elefante de pocos meses, casi totalmente, blanco, que corría cerca de un pabellón, seguido de media docena de nobles y bastantes príncipes de sangre real.
—Debe ser lactante —dijo Min-Sí.
—¡Lactante! —exclamó el americano—. ¿Y quién lo alimenta?
—Las más bellas y elegantes damas de Amarapura —respondió Jorge.
—¿Qué dices? ¿Las mujeres criando un elefante?
—Digo la verdad, James. Añadiré además que las nodrizas son muchísimas y que reciben veinte dólares al mes por su trabajo.
—¿Y también crían al elefante grande?
—No es necesario. Al grande le dan excelente manteca, azúcar y hojas tiernas.
—¿Sale alguna vez del palacio?
—Siempre que se celebra alguna fiesta solemne, y entonces despliega un lujo extraordinario. En la cabeza lleva una gran chapa de oro en la cual están grabados sus títulos de nobleza; entre los ojos una hermosa media luna también de oro incrustada de piedras preciosas; en las orejas cadenas de plata y sobre el lomo una gualdrapa de terciopelo carmesí.
—Si en vez de ser tú el que me explicas esto fuese otra persona, no lo creería.
—Y esto no es todo, James. El elefante blanco tiene un palacio, un ministro y treinta nobles para su servicio, que no se pueden acercar a él sin antes inclinarse tres veces y quitarse los zapatos.
—¿Entonces es un verdadero rey?
—Algo más que un rey, James, ya que los birmanos lo creen el favorito de Gadma.
Los cuatro aventureros, que minutos antes hablan dejado atrás el palacio real, estaban ahora junto a una magnífica posada, decorada con cierto lujo, y ocupada por burgueses, capitanes de barco, oficiales de la guardia imperial y jóvenes que trasegaban grandes tazas de cerveza birmana y de lau (especie de arak) siamés. Entraron y encargaron una comida, utilizando las poquísimas palabras birmanas que conocían. La comida, compuesta de arroz condimentado con aceite frito, jabalí asado, barbirusa cocido, pescado seco y pasteles de carne de serpiente, fue devorada inmediatamente. Vaciaron una botella de vino español, pagada con una hermosa pieza de oro y mandaron traer otras para repetir la acción de vaciarlas. El americano fue a sentarse junto a un oficial de la guardia imperial, que parecía incapaz de beber por falta de monedas con que pagar; el polaco se acercó a un burgués y el capitán y Min-Sí al lado de dos magistrados.
Desgraciadamente la elección no fue buena; el oficial de la guardia bebió mucho pero no soltó una palabra; el burgués habló mucho pero el polaco no entendió nada; el chino y el capitán obtuvieron parecido resultado ya que sus dos magistrados no hablaban ni italiano, ni español, ni francés, ni inglés, ni chino, ni coreano, ni japonés.
—No hacemos nada —dijo James—. Estos borricos no conocen más que el birmano y nosotros no sabemos decir una palabra en esta lengua.
Justamente en aquel momento, en el extremo de su mesa, se sentó un jovenzuelo de gran estatura, vestido de marinero europeo. No era blanco, pero tampoco parecía birmano, ya que tenía la tez rojiza, de forma casi romboidal, ancha, la frente estrecha, los labios gruesos y de un rojo pálido y los ojos diminutos, mortecinos, con el globo enteramente amarillo.
—¡Eh! —exclamó el americano—. ¿Qué tipo es ese que viste a la europea? Voy a interrogarle y a invitarle a beber.
—Buena idea, James.
—¡Eh, joven! ¿Quiere beber? —dijo James, levantando la botella.
El marino, al oír la pregunta, levantó los ojos mirándole con fijeza.
—Sir —murmuró.
—¡Diantres! ¿Conoces el inglés?
—Un poco —respondió el aludido mostrando su taza al americano que la llenó—. ¿Beben vino, señores?
—Del mejor, muchacho.
—¿Es usted inglés?
—Americano, y de pura raza.
—Es lo mismo.
—¡Eh, muchacho! ¿Eres geógrafo?
—He viajado mucho, señor.
—Pero tú no eres birmano. ¿Acaso eres…?
—Siamés de Bangkok, señor.
—¿Marino?
—Fui marino y navegué a bordo de buques españoles e ingleses.
—¿Hace mucho que estás en Amarapura?
—Cuatro años. Tengo una barca, pesco y viajo.
—Bebe, que tienes la taza llena —dijo el capitán que había hecho traer dos botellas de gin.
—Un marinero no rechaza jamás vaciar una botella. A vuestra salud, señores.
—A la tuya, joven —respondió el capitán.
Los aventureros y el siamés vaciaron sus tazas que fueron inmediatamente llenadas de nuevo.
—Dime, joven, ¿eres budista? —preguntó el capitán.
—No. Soy cristiano —respondió el siamés—. Un misionero español me explicó que Buda no ha existido y abracé la auténtica fe, la de Cristo.
—Tanto mejor, también nosotros somos cristianos. Si tú no eres budista, habrás oído hablar, a pesar de ello, de la famosa Cimitarra de Buda.
—Centenares de veces.
—¡Ah! —exclamó el capitán, que apenas pudo sofocar un grito de alegría—. ¿Has visto alguna vez esa milagrosa arma?
—No, porque está oculta.
—¿Sabes dónde?
—Se dice que está en el khium-doge, o monasterio real de Amarapura —respondió el marino.
Un grito salió de los labios de los cuatro aventureros.
—¿Qué os sucede? —preguntó con sorpresa el siamés.
El capitán hizo que se sentara a su lado.
—Escúchame, siamés —dijo—. Nosotros estamos al servicio de Hien-Fung, actual emperador de China, y…
—Comprendo —le interrumpió el siamés, sonriendo—. Hien-Fung os ha enviado a Birmania para recuperar la cimitarra.
—Has adivinado. ¿Quieres ganarte cincuenta onzas de oro?
—¿Qué debo hacer para ganarlas? —dijo el siamés, en cuyos ojos brilló un rayo de codicia.
—Guiarnos hasta el khium-doge. ¿Aceptas?
—Por cincuenta onzas de oro os acompaño al fin del mundo.
Las manos de los aventureros se tendieron hacia el siamés, que las estrechó vigorosamente.
—A medianoche iremos al khium-doge —dijo éste, tomando diez onzas de oro que le entregó el capitán para comprar cuerdas y herramientas.
—A medianoche —contestaron los aventureros.
Todavía vaciaron una última botella, estrecharon la mano del bravo marino y se separaron.