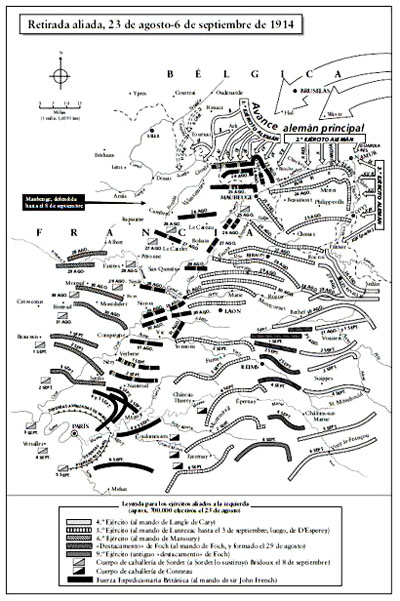
Es rasgo peculiarmente británico hallar gloria en las retiradas: a La Coruña en 1809, de Kabul en 1842, a Dunkerque en 1940 y también de Mons en 1914. En Bélgica y Francia, en aquel agosto, la Fuerza Expedicionaria Británica sufrió las consecuencias de la política del gobierno de Asquith, que, repitiendo lo que muchas administraciones del país habían hecho a lo largo de la historia, persiguió una estrategia de gestos. Los ministros enviaron un ejército absurdamente reducido al continente, donde se enredó en un choque entre las grandes potencias terrestres de Europa. Solo gracias a la buena fortuna, a la masa aportada por Francia y a las meteduras de pata alemanas, la FEB escapó de un desastre que su dimensión inadecuada y la incompetencia de su comandante en jefe hacían probable. No se debería olvidar nunca que, desde el punto de vista estratégico, era mucho más importante que se retirara del este del país el ejército francés, mucho más numeroso que el británico, que el hecho de que este último se retirase de Mons. Las experiencias de los soldados de Joffre más al este fueron en paralelo a las de la FEB.
Durante los once días posteriores a Le Cateau, en un calor opresivo interrumpido por esporádicas tormentas de verano, largas columnas de hombres, caballos y carros avanzaron penosamente hacia el sur; a veces, sesteando mientras marchaban o montaban. El sargento de artillería William Edgington escribió el 26: «Marcha a San Quintín, con mucha lluvia, y todos muy afectados por la falta de sueño. Sin raciones… Todas las filas están muy deprimidas, no solo porque nos retiramos continuamente, sino por la ausencia absoluta de información; al parecer, simplemente nos llevan atrás a ciegas»[1]. Algunos rezagados, incapaces de aguantar el dolor en los pies y el suplicio del movimiento, se escabulleron a bosques o campos adyacentes a los caminos, donde durmieron felizmente hasta que se despertaban presos, o caían muertos, de manos alemanas. Unos pocos, tras separarse del ejército, fueron escondidos por belgas o franceses; algunos fueron traicionados, y en algún caso, fusilados, muchos meses después. Hubo algún choque menor y ocasional cuando alguna unidad de la retaguardia se quedaba atrás y se encontraba cortada.
La experiencia de Le Cateau llevó a algunos soldados y oficiales británicos más lejos de lo que podían soportar. En la tarde del 26 de agosto, Tom Bridges condujo a su escuadrón de dragones, sobre el ruidoso pavé, hasta la plaza central de San Quintín, donde quedó consternado al encontrar a doscientos o trescientos soldados que, por agotamiento, yacían postrados sin hacer caso alguno a las imprecaciones o patadas. Bridges quedó aún más conmocionado al ver que dos batallones —de Warwick y fusileros de Dublín— habían amontonado armas en la estación de tren, después de que los oficiales al mando entregaran al alcalde de San Quintín una promesa escrita de rendición, para evitar que la ciudad fuese bombardeada. Bridges recuperó el documento condenatorio de manos francesas; pero cuando envió un mensajero a indicar a los dos coroneles que su propia caballería cubriría la huida de los batallones de aquellos, las tropas se negaron a moverse, salvo que se les proporcionara un tren. Bridges replicó que, si no se ponían en marcha antes de treinta minutos, no dejaría ni a un soldado británico con vida en la ciudad. Ante la amenaza, los hombres se pusieron en pie, enfurruñados, y echaron a andar. Entonces el comandante centró su atención en los rezagados de la plaza. Contempló sus formas somnolientas y pensó: «¡Ojalá tuviera una banda!». Se fijó en una tienda de juguetes y vio el modo de crear una; junto con su trompeta, se pertrechó con un tambor y una flauta, y ambos marcharon dando vueltas por toda la plaza y tocando como locos The British Grenadiers y Tipperary.
Los soldados empezaron a reírse y luego a aplaudir. Bridges los arengó, gritando que los llevaría de vuelta a sus regimientos. Uno por uno, se pusieron en pie y formaron filas. Se había hecho oscuro. Bridges y el trompeta, reforzados con un par de armónicas, condujeron a la variopinta columna fuera de San Quintín. Algunos de los hombres llegaron a unirse a la línea de marcha del II Cuerpo, pero cuatro días después aún faltaban 291 «rezagados» del batallón de Warwick. Los dos coroneles rebeldes, John Elkington (de Warwick) y Arthur Mainwaring (fusileros de Dublín), fueron destituidos por el intento de rendición; el 14 septiembre, se hizo constar oficialmente su condena por «comportarse de un modo escandaloso, impropio del carácter de un oficial y caballero»[2]. Elkington, aunque contaba ya cuarenta y nueve años, respondió como si de una novela se tratara: uniéndose a la Legión Extranjera de Francia, con la que perdió una pierna y obtuvo la Legión de Honor. El rey Jorge V lo recuperó para el ejército británico e incluso le concedió una Orden del Servicio Distinguido (DSO), pero el coronel pasó el resto de su vida recluido y se negó a llevar las medallas. Uno de los jóvenes oficiales de Warwick era Bernard Montgomery, que en sus memorias posteriores dejó claro que no tenía muy buena opinión de Elkington y que en Le Cateau hubo una actuación ciertamente desquiciada.
El oficial al mando de otro batallón, en cambio, habló de la fase posterior a la batalla con un orgullo partidista en pro de su regimiento: «Me encontré con lo que parecía ser una masa desorganizada de soldados de toda clase de unidades, entremezclados. Se estaban retirando sin prisas, pero sin formar de ningún modo. No había pánico, solo desorganización. [Entonces] vi al batallón de Wiltshire, que marchaba por la carretera en buen orden, listo para actuar en cuanto hiciera falta». Llegaron a San Quintín, unos treinta kilómetros al sur de su campo de batalla, a primeras horas del 27. Al amanecer del día siguiente, el II Cuerpo estaba en el Somme, a algo menos de sesenta kilómetros de Le Cateau, tras haber demostrado que sus hombres sabían marchar con la misma intensidad con la que sabían combatir.
Si la aportación de sir John French a la dirección de la campaña británica, desde Mons, había sido errática y deshonrosa, por fortuna para él, su oponente lo hizo aún peor. Kluck, que dirigía fuerzas mucho más numerosas, las hizo maniobrar tan torpemente que perdió varias ocasiones de cazar a los vulnerables británicos. El día 27, el general alemán agravó los errores anteriores al mantener la marcha en dirección sur, mientras los británicos viraban al sureste, hacia París, sin que el enemigo los inquietara. Aquel día, la mayoría de las atenciones de Kluck cayeron sobre las divisiones francesas situadas a la izquierda de los británicos.
Una consecuencia del hundimiento moral del comandante en jefe —su conducta no mereció un calificativo más suave— es que su oficial de enlace con el GQG, el coronel Charles Huguet, informó a Joffre con absoluto desánimo y derrotismo. El 26, el francés escribió: «Batalla perdida por el ejército británico, que parece haber perdido toda cohesión». En los días posteriores, el pesimismo se apoderó de las zonas de retaguardia de la FEB. Huguet envió otro mensaje el 27, en el que afirmaba: «Las condiciones son tales que, por ahora, el ejército británico ha dejado de existir. No se hallará en situación de volver al frente hasta que descanse a fondo y se reconstituya». Es frecuente que los escritores británicos censuren al coronel por su pesimismo, pero sería injusto. Las afirmaciones de Huguet solo reflejaban el punto de vista histérico que imperaba en el cuartel general y, más en particular, en el ánimo de su comandante en jefe.
El lío de rezagados, junto con la angustia evidente de muchos de los oficiales de mayor categoría, incubaron un pánico que acabó extendiéndose a Londres. Huguet sugirió que sir John French podría insistir en retirar la FEB hasta El Havre. El comandante en jefe se sintió atraído, en efecto, por la idea fantástica de retirar al ejército de la campaña durante unas pocas semanas, para reorganizarlo y pertrecharlo de nuevo, mientras los principales oficiales de su Estado Mayor no hacían nada para restaurar la confianza. Henry Wilson envió un mensaje al comandante de la 4.a división: «Descarte toda la munición y toda la impedimenta que no se requiera forzosamente, cargue a todos los inútiles en cualquier transporte, caballo o máquina, y apúrese». Se dio la misma orden al II Cuerpo. Smith-Dorrien la canceló con una contraorden inmediata, pero sir John French lo reprendió por hacer tal cosa.
El abatimiento del alto mando apenas tenía justificación. El I Cuerpo de Haig casi no había combatido. La mayoría de las unidades del II Cuerpo sufrían solo de agotamiento; su espíritu de combate no se había visto afectado. Muchos no comprendían que se siguiera huyendo ante el enemigo. Como no podían ver las enormes masas grises de los ejércitos de Kluck y Bülow, tenían la confianza chulesca de que, visto lo visto, los podían barrer. Su comandante en jefe, sin embargo, solo veía una posibilidad: ante una fuerza abrumadoramente superior en número, y junto a unos aliados en los que ya no confiaba lo más mínimo, la FEB debía continuar huyendo; de ser posible, hasta el mar. Solo el firme sentido común del intendente general sir William Robertson, que organizó depósitos de munición y raciones a lo largo de la línea de retirada del ejército, permitió que las tropas siguieran comiendo y en condiciones de combatir.
La FEB recorrió más de trescientos kilómetros, entre Mons y el Marne, con una media de cuatro horas de sueño nocturno. Tres guardias irlandeses, tan exhaustos que literalmente caminaban dormidos, viraron hacia el sur aferrados al cinturón de su ayudante, lord Desmond Fitzgerald. El 28 de agosto, Guy Harcourt-Vernon escribió: «Ahora la marcha es mucho más lenta, pero, de un modo u otro, seguimos ganando terreno»[3]. En las paradas, cortaban el alambre de las vallas para crear cercas defensivas, y cogían las patatas de los campos con sentimiento de placer culpable por aquella licencia para robar. De forma incomprensible, el 29 de agosto los granaderos dedicaron dos horas a repartir la paga según el desfile acostumbrado.
Hubo refriegas ocasionales con los alemanes. A los rangers de Connaught se les debía una contribución notable a la cultura de la guerra, al cantar It’s a Long Way to Tipperary el día de su desembarco en Francia. George Curnock, reportero estelar del Daily Mail, oyó la canción y la mencionó en una noticia. El director del periódico escribió en su diario: «El jefe [lord Northcliffe] nos ha ordenado convertirlo en un bombazo e imprimir la música para que todo el mundo la conozca. Dice que, gracias al genio de Curnock, pronto tendremos a todo el mundo cantándolo»[4]. Y así fue. Pero el 26 de agosto, los rangers de Connaught vivieron una experiencia mucho menos feliz. Actuaban como retaguardia y no recibieron la orden de retirada; perdieron a seis oficiales y 280 hombres, incluido el coronel (casi todos ellos, como prisioneros)[5].
El 27 de agosto, el 2.o batallón de los reales fusileros de Munster sufrió pérdidas aún más graves. La unidad estaba dirigida por un oficial de ascendencia francesa, llamado Paul Charrier, que tres semanas antes había expresado su entusiasmo ante la perspectiva de luchar contra los alemanes, enemigos hereditarios de su pueblo. Al norte de Etreux, los de Munster fueron víctimas de otro de los fallos de comunicación de la campaña: quedaron aislados al no recibir una orden de repliegue. Los soldados irlandeses intentaron escapar cuneta abajo, mientras una ametralladora Maxim mantenía el enemigo a raya. Al final, quedaron arrinconados en un huerto, donde lucharon hasta la tarde, cuando los alemanes usaron un rebaño para ocultar su ataque último. Se hizo prisioneros a cuatro oficiales heridos y 240 soldados de la tropa; murieron diez oficiales y 118 hombres más. También murió el propio Charrier, un personaje ciertamente excéntrico, que combatía tocado con salacot; fue herido por dos veces, encabezando contraataques, antes de sucumbir. Otro de los heridos fue cierto teniente Awdry, que, según se dijo, cayó con la espada en su mano; con el paso del tiempo, un hermano suyo se hizo increíblemente famoso como el «reverendo Awdry», autor de las historias infantiles de El tren Thomas.
En otro lugar, el mejor amigo del carretero Horace Goatham en su batería de cañones de 18 libras puso la mano sobre el lomo de su caballo, para montar, y acto seguido una bala se la atravesó. Goatham logró subirlo en otro caballo y azuzó a las bestias de tiro. No obstante, pasado un rato, su compañero se desplomó en la silla, por la sangre perdida, y resbaló al suelo. Los artilleros tuvieron la suerte de encontrar el carro de una ambulancia de campaña, que recogió al herido y lo llevó a lugar seguro, una suerte que no todos tenían. Después de esta, la peor experiencia de Goatham se produjo cuando su batería llegó a un río cuyo puente había sido dinamitado. Solo ofrecía un paso hacia el sur, un precario pontón de los ingenieros reales, batido por la metralla alemana. «Tuvimos que esperar a que los proyectiles explotaran, y luego galopar como locos hasta el otro lado, de cañón en cañón. Perdimos un equipo de tiro, que saltó hecho pedazos. También alcanzaron el caballo de mi lado, pero pudimos salir. Desde luego, si alguien se ha merecido una condecoración por aquí, han sido todos esos de los r[eales] i[ngenieros], porque en cuanto derribaban a uno y caía al agua, otro saltaba [al pontón] para ocupar su lugar.»[6]
Un sargento de los Ox and Bucks gritó repetidamente durante aquellos días: «¡Dadle duro, tíos! ¡Estamos haciendo historia!». Pero si tales histrionismos quedan bien en la historia, en los hombres agotados a los que se dirigían solo provocaban exasperación. En cambio, el cabo Bernard Denore, del batallón de Berkshire, se felicitó de que su colega Ginger Gilmore encontrara una armónica y se pusiera en cabeza de la compañía, tocando canciones, pese a que apenas podía caminar porque «tenía los pies vendados con harapos ensangrentados… sobre todo tocaba The Irish Emigrant, que es una buena tonada para la marcha… Un oficial me preguntó si quería un turno en su montura, pero me miré al que ya llevaba y le dije: “No, gracias”»[7]. Otros fueron menos generosos. Cuando el oficial médico de los reales fusileros galeses desmontó para atender a un herido, pidió a un cameroniano (fusilero escocés) que le aguantara las riendas; pero el hombre saltó a la silla y se alejó al galope, obligando al infortunado doctor a continuar a pie.
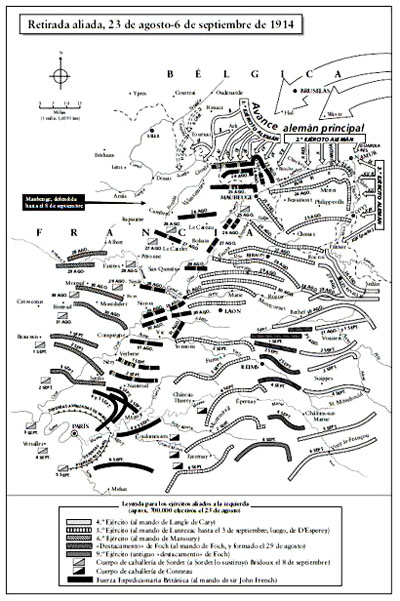
Los caballos no tardaron en ir cojos, muchos de ellos, en buena parte porque no había a mano la posibilidad de herrarlos. Había animales rengos y muertos esparcidos por toda la línea de marcha, junto con carros y pertrechos abandonados. El cochero Charles Harrison y sus compañeros subsistieron principalmente gracias a las verduras crudas, que cogían de los campos próximos a la carretera. Varios acabaron teniendo problemas por perder la gorra, que les resbalaba de la cabeza cuando esta se les vencía de sueño, incluso mientras iban a caballo. Y durante todo el camino, el ejército en retirada compartió el espacio con densas columnas de refugiados, extrañamente vestidos con sus mejores galas de domingo, porque esas eran las que vestían para salir de sus pueblos; algo que, para algunos, era el principio de cuatro años de exilio.
La manera en la que la campaña inundó Francia, anegando un extenso trecho de un gran país aún no habituado a la guerra, produjo algunos encuentros singulares. Cuando el personal del cuartel del Real Cuerpo Aéreo necesitó neumáticos y faros de automóvil, el 29 de agosto, un oficial se limitó a conducir hasta la exposición de Daimler en París y adquirió tantos como podía llevar en su vehículo, pagándolos con soberanos de oro de un abultado baúl que se le había confiado para tales fines. «Les anglais sont épatants», se admiró el vendedor francés, que sacudía la cabeza asombrado por aquella gente «maravillosa»[8]. La mezcla de lo antiguo y lo moderno podría representarse con la experiencia de unos pilotos del Real Cuerpo Aéreo, que, exhaustos, pasaron una de las noches de la retirada durmiendo sin desvestirse en un montón de paja de un establo, mientras un escuadrón de los voluntarios de caballería de Irlanda del Norte (North Irish Horse) vigilaba los aparatos en un campo cercano.
Un oficial del Estado Mayor enviado en misión de enlace desde el I Cuerpo se reunió con Smith-Dorrien y sus auxiliares el día 29, y anotó en su diario que el II Cuerpo mostraba una moral muy distinta a la del cuartel general, pues distaba mucho del desánimo: «muy tranquilos, accesibles y agradables; no tan ocupados que no puedan decir una o dos palabras alegres, y bastante poco afectados»[9]. Pero a juicio de algunos oficiales, la moral de toda la FEB se estaba viniendo abajo. El coronel George Morris, de la guardia irlandesa (que hallaría la muerte dos días después) era «muy pesimista» y le decía a otro oficial que «era la vieja historia de los aliados que no aciertan a ponerse de acuerdo y todo sale mal… deberíamos embarcarnos de regreso a Inglaterra dentro de quince días»[10]. Guy Harcourt-Vernon escribió a su casa el 29 de agosto: «Las marchas han sido espantosas y, salvo que tengamos pronto un día de descanso, no quedará ni un hombre en la tropa». Pero tras unas horas de bienvenido reposo, añadió: «Aún seremos capaces de seguir adelante por mucho tiempo. Es maravilloso lo distinta que se ve la vida después de dormir y comer». Aun así, continuaron en retirada un día tras otro, igual que, a su derecha, los ejércitos franceses.
El 25 de agosto, el teniente coronel Gerhard Tappen, jefe del Operationsabteilung del Estado Mayor, declaró con satisfacción: «En un plazo de seis semanas, habremos acabado todo el trabajo»[11]. Fuera cual fuese el significado que tuvieran, en el pensamiento aliado, Mons, Le Cateau y acciones francesas comparables, a los alemanes solo parecía importarles el hecho de que seguían avanzando y rechazando todos los contraataques franceses. El 27, el alto mando ya había abandonado (si no explícitamente, al menos tácitamente) el plan de rodear París por el oeste, al decidir que ahora bastaba con acosar al enemigo apaleado hasta su destrucción. Los éxitos del ejército alemán dieron pie a un enorme error de valoración. Tras infligir bajas colosales al ejército francés, Moltke y sus subordinados no acertaron a comprender que, en el choque armado más descomunal de la historia, ni siquiera esas matanzas bastaban para destruir la capacidad de resistencia del enemigo. En los últimos días de agosto y primeros de septiembre, se apoderó de los comandantes del káiser una autocomplacencia que resultó fatal para ellos: se convencieron de que, para completar el triunfo, ya no necesitaban una estrategia coherente.
Sin embargo, en algunos lugares —en particular, en el frente de la Lorena—, el avance alemán sufría casi tanto como la retirada francesa. El 25 de agosto, las fuerzas de Joffre lanzaron un contraataque en la trouée de Charmes, un terreno difícil, comprendido entre Tour y Épinal, de ríos y de montes empinados. En lo que se dio en llamar «batalla del río Mortagne», unos 225 000 soldados franceses se enfrentaron a unos 300 000 del príncipe Rupprecht. El combate se fue apagando hasta quedar en tablas el 28 de agosto, pero los bávaros perdieron mucha sangre por poco beneficio: un historiador calcula que, en Alsacia-Lorena, sufrieron 66 000 bajas. El paso de los alemanes se frenó, sobre todo el del 3.o Ejército, de Hausen: al menos hasta los primeros días de septiembre, los comandantes de Moltke reconocían que era necesario avanzar al mismo paso que las tropas vecinas, lo que a veces suponía contener a los propios hombres. La tarde del 29 se produjo un hecho decisivo: Bülow invitó a Kluck, su subordinado, a variar el eje de su movimiento, virando al interior (más al este) para asestar un golpe letal al 5.o Ejército de Lanrezac. Esta iniciativa se adoptó sin la debida autorización del jefe del Estado Mayor, pese a que suponía una modificación crucial incluso de la versión del concepto Schlieffen modificada por el alto mando alemán (OHL u Oberste Heeresleitung). Al día siguiente, Moltke asintió. Al parecer, él también suponía que ahora bastaba con arrear al castigado ejército francés hacia el sureste, hacia la frontera suiza.
La formidable antena de radio de la Torre Eiffel interceptó las comunicaciones alemanas de este movimiento; al cabo de unas horas, Joffre tenía en su mesa una copia de la orden fundamental. Pese a las anteriores pifias del comandante en jefe, en esta ocasión comprendió de inmediato el alcance de la decisión alemana de cruzar el frente francés ante París, y vio que ello ofrecía una gran oportunidad para los aliados. Con un orgullo asombrosamente desmedido, Bülow había ordenado a Kluck que desfilara por delante de un enemigo al que aún no habían derrotado. El 30 de agosto, Falkenhayn avisó a Moltke de que el ejército francés no se había hundido; se replegaba, pero ordenadamente. Si en verdad Joffre estaba tan apaleado —argumentaba el ministro de Guerra prusiano—, ¿dónde estaban los arsenales ingentes de cañones y pertrechos capturados al enemigo?, ¿y la gran multitud de prisioneros en manos de los vencedores?
Aunque Moltke se preciaba de desdeñar las críticas de Falkenhayn, en realidad, se sumaron a la incomodidad de un comandante que ya adolecía, en secreto, de febriles angustias propias. Antes estaba tan convencido de que la victoria en el oeste era inminente que había propuesto enviar seis cuerpos a Prusia oriental y, de hecho, había enviado dos. Pero aquel mismo 30 de agosto, expuso al almirante Müller razonamientos muy similares a los que le había expuesto a él Falkenhayn, intranquilo por la ausencia de los desechos que serían de esperar en un ejército destrozado: «Pese a las fantasías del káiser, hemos hecho replegarse a los franceses, pero no están derrotados. Eso aún no ha pasado. ¿Dónde están nuestros prisioneros?». El 1 de septiembre, el jefe del Estado Mayor recobró brevemente el ánimo. Se emocionó ante la perspectiva de culminar con éxito una maniobra envolvente entre Verdún y Reims. Pero, como ocurrió tan a menudo aquellos días, los alemanes avanzaron con excesiva lentitud y las fuerzas de Joffre, en cambio, se retiraron con celeridad. La angustia de Moltke se intensificó. ¿Acaso las victorias que tanto emocionaban al emperador eran meras ocupaciones de haciendas belgas y francesas? Confesó su intranquilidad a los subordinados. Pero como había abdicado de la dirección operativa de los ejércitos, sus temores no influyeron en el comportamiento de Kluck y Bülow en días tan fundamentales como fueron los siguientes.
No obstante, es erróneo achacar a los dos comandantes del ejército la responsabilidad de que las fantasías alemanas de obtener la victoria en 1914 se vinieran abajo al cabo de poco. Antes bien, cayeron prisioneros de la precariedad esencial del plan bélico de su nación. Es improbable que ningún gran proyecto hubiera tenido un resultado rápido y concluyente sin que se produjera el hundimiento moral absoluto de los ejércitos aliados; y no se produjo. Pero Moltke había ido abandonando, progresivamente, su propia versión diluida de Schlieffen, al debilitar el costado derecho y, el 24 de agosto, aprobar que los bávaros del príncipe Rupprecht persiguieran al ejército de Castelnau en su retirada hacia Nancy. A medida que crecía la autocomplacencia alemana, la concepción de Schlieffen —compleja, aunque imperfecta— se sustituyó por la mera búsqueda de objetivos de oportunidad. Los comandantes del káiser se veían en cabeza de un avance prolongado y veloz, frente a la huida de franceses y británicos. Bülow, Kluck y sus homólogos de más al sur estaban más afectados por el cansancio de los hombres y los caballos que por las bajas de combate. Suponían que las batallas más duras ya habían quedado atrás.
En Berlín, Kurt Riezler, el confidente de Bethmann Hollweg, escribió: «Uno ya empieza a hacer planes sobre el botín de la victoria… Hoy hemos mirado el mapa. Yo siempre abogo por la constitución de estados vasallos. Hoy el canciller me ha llamado a su presencia y me ha preguntado por las condiciones de paz y por mis ideas»[12]. Unos días después añadió, en tono lírico: «Los alemanes hemos… despertado en nosotros poderes cuya magnitud nunca habríamos podido imaginar. Por encima de todo, hemos descubierto una esencia espiritual a través de la cual podemos concentrar esos poderes»[13].
En el otro bando, en los últimos días de agosto, mientras Joffre atisbaba una pequeña posibilidad de redimir las espantosas derrotas que habían vivido las armas francesas bajo su liderazgo, pocos de sus subordinados compartían estas esperanzas renovadas; desde luego, no los oficiales del alto mando de la FEB. Estos solo experimentaron la realidad de una huida sostenida, cada vez más al sur. El 27, Joffre se comunicó con Lanrezac, en su cuartel de Marle. El 5.o Ejército proseguía con su retirada, al otro lado del río Oise: el GQG indicó a su comandante que ahora debía orientar el cuerpo de su izquierda hacia el oeste, para atacar el flanco izquierdo de Kluck y aliviar con ello la presión sobre la FEB. Cuando el comandante en jefe se marchó, Lanrezac se encendió y criticó a Joffre y los británicos con una furia que dejó anonadado a su Estado Mayor. Le parecía que tal acometida no podía tener éxito y solo valdría para lanzar a su ejército a las fauces de la máquina alemana. En cuanto a sir John French, continuó con la retirada y no mostró ningún interés por lo que Lanrezac hiciera o dejara de hacer.
El día 28, Joffre hizo una aparición memorable, en persona, con su largo sobretodo negro, en los cuarteles del 5.o Ejército. Primero se mostró cordial y halagador, y dirigió elogios a varios oficiales. Pero a continuación se produjo una explosión de cólera y una amenaza explícita: si al día siguiente, el 5.o Ejército no atacaba, despediría a Lanrezac. Se envió un oficial de enlace a Haig y Smith-Dorrien, para informarles de lo que iba a ocurrir y pedir su cooperación. Cerca de Lucy, los franceses hallaron al comandante del I Cuerpo británico, que recibía el informe de un agitado piloto del Real Cuerpo Aéreo, que acababa de aterrizar para confirmar que el flanco de Kluck quedaba en efecto expuesto, después de que sus columnas hubieran virado al este. Haig avisó a Lanrezac de que estaban ante una gran oportunidad; se alegraría de poder apoyar un contraataque poderoso, y sus formaciones estarían en disposición de moverse a las 5 de la mañana del día siguiente.
Durante las horas posteriores, sin embargo, algunas unidades británicas sufrieron retrasos por escaramuzas con los alemanes. Haig comunicó primero que partiría media hora más tarde, y luego, que no podría ponerse en marcha hasta el mediodía; por último, dijo que no podía hacer nada sin la conformidad de sir John French. Esto se encontró con una negativa abrupta: el comandante en jefe afirmó que el I Cuerpo necesitaba un día de descanso. Lanrezac estaba furibundo, y Joffre, desanimado. Spears, que tenía que soportar las reprimendas tanto coléricas como silenciosas del Estado Mayor del 5.o Ejército, escribió: «Los franceses pensaban que los británicos se daban a la fuga en el momento crucial, y los británicos estaban convencidos de que los habían tratado tan mal que ya no podían confiar lo más mínimo en sus aliados»[14]. Aun así, el 5.o Ejército se lanzó al ataque.
Guisa está enclavada en el profundo valle del Oise, en el que, tanto al norte como al sur del río, se entremezclan colinas de bosques densos con campos despejados. Hay vistas que se extienden a varios kilómetros, con los hitos de granjas que exhiben nombres amargos como Désolation o Monchagrin. Aquí, a la mañana siguiente, Lanrezac ordenó avanzar a sus formaciones: por la derecha apuntaba a Kluck, y por la izquierda, a Bülow. En un principio, este último movimiento tuvo cierto éxito e hizo retroceder hasta cinco kilómetros a los alemanes. «Manejó sus unidades con la pericia de un maestro en el gran juego de la guerra», escribió Spears; «pero jugó las cartas sin celo ni fe.»[15] La segunda parte del comentario era cierta, a todas luces. Sin embargo, parece infundado afirmar que, por una vez en su vida, el día 29 August Lanrezac actuara como un comandante inspirador.
A la izquierda, el ataque principal del 5.o Ejército fue repelido tras sufrir bajas de importancia. Antes del asalto, los alemanes apresaron al Estado Mayor de un cuerpo, cuyos papeles demostraban que el objetivo principal de los franceses era el frente de Kluck. Así, Bülow podía estar tranquilo; no debía temer gran cosa. Cuando los franceses avanzaron hacia San Quintín, los alemanes estaban preparados: el terreno que los atacantes ganaron, con un gran coste, no tardaron en perderlo otra vez. Solo más al norte, en los alrededores de Guisa, el 5.o Ejército logró un adelanto notable y avanzó por los dos costados de la ciudad, aprovechando una brecha entre los ejércitos de Kluck y Bülow. El mando alemán local se vino abajo y su artillería provocó muchas bajas al disparar contra una de sus propias unidades de la guardia.
La brigada de la vanguardia francesa que se dirigía a Le Hérie estaba encabezada por el comandante Louis Franchet d’Espèrey, quien más adelante se convertiría en uno de los generales franceses destacados en la guerra. Tuvo suerte de sobrevivir para hacerlo, porque el 29 de agosto montó hacia la línea alemana, al sur de Guisa, entre las banderas al viento de sus regimientos y la música de las bandas. Bülow quedó preocupado por el vigor del ataque, hasta el punto de solicitar la ayuda del grupo vecino de Hausen, quien sin embargo replicó que tenía las manos atadas por su propio frente. Bülow también instó a Kluck a virar más claramente hacia el sur, acortando aún más la gran maniobra envolvente.
Lanrezac envió una nueva petición de apoyo a los británicos, y recibió una nueva negativa, transmitida por Henry Wilson. Este consideraba que el ataque del 5.o Ejército era una locura, porque, ante fuerzas tan abrumadoramente superiores, no podía llevar a ningún sitio. Aquella noche, Wilson condujo hasta Reims para reunirse con Joffre y le rogó que ordenara la retirada antes de que Kluck y Bülow se unieran en contra de Lanrezac, lo que quizá precipitaría el desastre. Joffre dio instrucciones, en efecto, para que el 5.o Ejército reanudara el repliegue; pero es improbable que Wilson influyera en la decisión. Bülow informó a Moltke de que había obtenido una victoria, pero añadió que sus hombres estaban demasiado cansados para continuar la marcha al día siguiente. Así, Lanrezac, y los cuerpos de varios miles de hombres, ganaron un respiro. Franchet d’Espèrey fue el único general que reforzó su crédito en las acciones de Guisa.
La confusión en los dos ejércitos, sobre sus posiciones respectivas, provocó durante aquellos días incidentes curiosos entre los soldados desinformados. Un joven y elegante oficial de la caballería alemana llegó a la población de La Fère en un automóvil polvoriento que se detuvo ante la oficina de Correos. Sin prestar atención a los soldados franceses que había por allí —probablemente, supuso que eran prisioneros—, entró y compró y escribió varias postales. Al volver a salir, fue apresado bruscamente por los militares enemigos, junto con su conductor, quien resultó ser un antiguo taxista de Berlín. El oficial se sintió amargado por aquella captura ignominiosa y se negó a hablar, pero no así el chófer, que pronunció palabras expresivas de condena de la guerra. Un oficial francés se divirtió mostrando a Louis Spears las postales del alemán, que, recobradas de la oficina de Correos, afirmaban que los británicos huían corriendo «como ovejas»[16].
Al día siguiente, 30 de agosto, el káiser y Moltke —no sin retraso— trasladaron el cuartel de Coblenza a Luxemburgo. Moltke se estableció en una escuela. Los mensajes del frente y para el frente debían pasar por varias estaciones intermedias, con retrasos que a veces ascendían a la asombrosa cifra de veinte horas. A los comandantes de los ejércitos les inquietaba poco el problema, porque les liberaba de la interferencia de sus jefes del Estado Mayor, que no deseaban. Pero la consecuencia fue que la falta de control de la campaña, por parte de Moltke, llegó a institucionalizarse. Cada uno de sus subordinados actuaba según su propio criterio.
Aquel mismo día, sir John French envió uno de sus comunicados de más infausta fama, al escribir a Joffre desde su nuevo cuartel general en el palacio de Compiègne: «Me parece muy necesario recalcar que el ejército británico no puede, en ningún caso, ocupar su lugar en el frente durante al menos diez días. Para causar muchas bajas, necesito hombres y cañones… Comprenderá usted que no puedo satisfacer su deseo de que rellene el espacio vacío en el 5.o y el 6.o Ejército». Sir John afirmó que pretendía retirarse más allá del Sena. Era un telegrama devastador. Es extraordinario que a un oficial capaz de enviarlo se le confiara jamás el mando de ningún ejército en campaña, y aún más llamativo que todavía conservara el puesto durante más de un año. El comportamiento de sir John French entre Mons y el Marne desenmascaró su cobardía; no fue la primera ni la última figura semejante que logró la eminencia militar, pero aun así representaba un peso muerto para la causa aliada. Sir James Edmonds calificó a French de «viejo vanidoso, ignorante y vengativo, con un desagradable apoyo social». Quizá eran palabras crueles, pero difícilmente cabe sugerir que eran injustas. Varios de los principales subordinados de French también mostraron deficiencias, especialmente Murray, Wilson y, en cierta medida, Haig, aunque este último se rehabilitaría dos meses después, en Ypres.
Lo mejor que puede afirmarse sobre las limitaciones de los generales británicos es que en los puestos similares de los ejércitos rivales, en agosto de 1914, también se vieron grandes carencias. Su comportamiento quizá no fue peor que el de muchos grupos semejantes de la sociedad civil, que se hallaron ante desafíos desconocidos y en circunstancias de una magnitud sin precedentes; pero en la guerra, el precio de la confusión se paga en vidas humanas. Moltke, que desde el principio estaba aquejado de una mala salud, ahora padecía visiblemente; si se negó a imponer su control personal sobre la fase decisiva de una campaña que había buscado fue, probablemente, porque no tenía ni idea de cómo hacerlo. Tanto él como sus subordinados demostraron ser incapaces de aprovechar la superioridad institucional del ejército alemán para lograr una victoria decisiva. En parte, se puede atribuir al hecho de que buscaban hacer realidad unas ambiciones que, en la era premotorizada, quedaban fuera del alcance de sus ejércitos. Las tecnologías de la movilidad y comunicación, en efecto, habían mejorado mucho menos que la potencia de fuego. Pero sigue siendo llamativo que Moltke diera tal amplitud de acción a Kluck y Bülow; y no es de extrañar que estos metieran la pata.
En el bando francés, Joffre había lanzado el Plan XVII con terribles consecuencias para su país y su ejército. En las «batallas de las fronteras», muchos de sus subordinados exhibieron deficiencias. Lanrezac era un militar con cierto talento, pero aun así demostró carecer de la fuerza moral precisa para el alto mando. Si la insistencia de Joffre por combatir en Guisa, el 29 de agosto, valió la pena o no, sigue siendo una cuestión tan polémica como la relativa a la resistencia de Smith-Dorrien en Le Cateau. Era evidente que Lanrezac solo podía asestar «un golpe que detuviera» a los alemanes si sacrificaba a muchos hombres. La balanza de las pruebas sugiere que la batalla representó una apuesta aceptable, pues de nuevo frenó y causó bajas importantes a los alemanes.
Pero en los días posteriores, los aliados siguieron retirándose y la moral de las tropas, decayendo. Joffre aún se aferraba a la esperanza de una contraofensiva importante por su izquierda; en aquellos últimos días de agosto, subieron desde el sur montones de trenes abarrotados de caballos, cañones y soldados franceses. Pero para aquellos que no hacían sino marchar, solo había una realidad: la del calor, la carretera y los pies heridos y ampollados. Y no era lo único que afectaba a sus cuerpos cansados; casi cuatrocientos años antes, Montaigne había escrito: «He visto a muchos soldados con molestias por la irregularidad intestinal». A finales de agosto, había hombres en todos los ejércitos cuyas penalidades se agravaban por el estreñimiento y la diarrea, mientras recorrían Francia entre el agotamiento y la confusión compartida. Marc Bloch, a la sazón recluta francés —y, con el tiempo, historiador asesinado por los nazis—, escribió con un ánimo en el que se reflejaba el de su nación: «Soporto mejor las malas noticias que la incertidumbre… ¡Oh, qué días tan malos, de retirada, cansancio, aburrimiento y angustia!»[17].
En la mañana del 1 de septiembre, por vez primera desde Le Cateau, salvo algunas escaramuzas, los alemanes alcanzaron a elementos de la FEB. Kluck no estaba buscando a los británicos, en cuyos asuntos había perdido interés, sino que avanzaba hacia el sureste en pos de Lanrezac. Pero por eso mismo, sus elementos de cabeza cruzaron el frente británico al dirigirse hacia Château Thierry y varios puentes del río Marne. El primer encuentro con las unidades de French se produjo a poco más de cincuenta kilómetros al norte de París, en Néry. Una brigada de la caballería británica, que ocupó la población durante la noche, se quedó los mejores alojamientos y albergó muchas de sus bestias en una gran granja situada junto a la iglesia. La batería L de la real artillería montada, la última en llegar, se vio obligada a dormir como pudiera en un huerto, inmediatamente al sur de la aldea, antes de una gran fábrica de azúcar. Néry estaba junto a un valle estrecho y profundo, cubierto de maleza densa, en el lado oriental. Más allá, a unos quinientos metros de la población, había más terreno elevado. El 1 de septiembre amaneció con niebla. La batería L estaba preparada, a punto de partir. Entonces se ordenó una demora; se bajaron los ejes de los avantrenes y algunos equipos se fueron a la fábrica, a reponer agua.
A continuación se produjo una serie de conmociones. Primero, un piquete de los húsares entró a toda prisa en la aldea para advertir de la presencia de un caballo alemán. La niebla se levantó de pronto y, a las 5.40 de la mañana, una docena de piezas de campaña de la división de caballería de Marwitz empezaron a disparar contra los británicos a quemarropa, a menos de mil metros, desde la colina que cerraba el valle estrecho por el otro lado. Las monturas de los Bays (los dragones de la guardia) huyeron calle abajo, presas del pánico. Buena parte de la caballería británica resultaba invisible para los alemanes, por hallarse entre las casas; pero el huerto de la batería L quedaba a la vista, como blanco perfecto y seguro. Una andanada tras otra cayó sobre ellos con un efecto devastador. Los caballos se encabritaron, rompieron las ataduras y salieron en estampida; los hombres buscaron alguna cobertura, cogieron los equipos o intentaron domar a las bestias.
La mayoría de los cañones estaban sujetos a los avantrenes, con los carreteros y artilleros preparados para montar e irse. El fuego alemán cayó sobre ellos con un efecto asolador, y destruyó equipos enteros en un caos de carne humana y animal. El capitán Edward Bradbury, segundo al mando, gritó: «¡Venga! ¿Quién se viene a los cañones?» y encabezó a un puñado de hombres que atravesaron la lluvia de proyectiles con la intención de replicar. Lograron activar tres cañones, pero dos quedaron pronto silenciados. El último siguió disparando entre la cortina de fuego hasta que solo Bradbury, el sargento Nelson y el brigada Dorrell quedaron con vida para hacerla funcionar, entre un montón de cañoneros y monturas muertos o moribundos.
Bradbury, un jinete entusiasta de las carreras de obstáculos, que acababa de cumplir los treinta y tres, perdió una pierna en un cambio de munición, pero siguió dando órdenes hasta que se derrumbó por la sangre perdida. Mientras lo llevaban a la retaguardia, moribundo, pasó junto al oficial al mando de los Bays y gritó: «Oiga, coronel, vaya tunda nos han dado, ¿no cree?». Los otros dos artilleros de Bradbury dispararon hasta agotar las balas. La destrucción de la batería L fue un desastre en miniatura, que comportó la pérdida de cinco oficiales y cuarenta y nueve soldados. Es razonable dudar de cuánto daño causaría su cañón en las dificilísimas circunstancias de aquella mañana; pero es característico de la iconografía militar que las acciones de Bradbury y sus dos camaradas se recompensaran con cruces de la Victoria y pasaran a la leyenda, celebradas en una soberbia pintura heroica, mientras que la venganza que los británicos llevaron a cabo inmediatamente después prácticamente ha caído en el olvido.
Los húsares desplegaron las ametralladoras en Néry para disparar contra el otro lado del valle, e infligieron bajas terribles entre los caballos y artilleros enemigos. El teniente Algy Lunn también puso en acción las Vickers de los dragones de la guardia. Pronto, los cañones estaban al rojo y los condensadores silbaban por el vapor. Lunn y sus hombres recargaron frenéticamente las cintas de cartuchos, para sostener el fuego. La infantería de Middlesex y los fusileros reales, alojada en una aldea vecina, acudió para duplicar las fuerzas británicas y empezó a escaramuzar hacia el sector norte de Néry, mientras dos escuadrones del 5.o batallón de los dragones de la guardia trazaron un círculo por el sur y desmontaron y abrieron fuego contra los alemanes desde el otro flanco. La batería I de la real artillería montada se incorporó a la batalla, con gran efecto, hacia las 8 de la mañana, más o menos cuando se quedaba callada la última de las piezas de la batería L.
La caballería de Marwitz se replegó entre la confusión, abandonando ocho de sus doce cañones y perdiendo a setenta y ocho hombres como prisioneros. Un médico alemán protestó vigorosamente por la confiscación de sus binoculares y su caballo gris, que insistió en que era propiedad privada; para apoyar su argumento blandía una edición de la Convención de Ginebra en lengua francesa. Aun así, la caballería victoriosa se llevó las dos cosas. Los británicos se pelearon entre sí a la hora de determinar a quién correspondía el crédito de haber dado su merecido a los alemanes. Lo que estaba claro es que los dos bandos lo pagaron caro, y sobre todo, sus caballos: en las inmediaciones de Néry murieron entre trescientas y cuatrocientas bestias. Según Harry Dillon, de los Ox and Bucks, «esta es una de las peores cosas de la guerra: los caballos muertos por todas partes, con un hedor espantoso. Los cuerpos de los hombres se los llevan y hacen lo que sea con ellos, pero no hay tiempo para hacer nada con los caballos»[18].
También se polemizaba sobre quién merecía cruces de la Victoria (si era el caso). Se opinó que el brigada Dorrell recibió una condecoración, en parte, por ser «un buen tipo»: se había alistado siendo menor de edad, a los dieciséis, había prestado servicio en la guerra de los bóers y había alcanzado la graduación de suboficial por el camino más duro. No supone injuria alguna, para los que obtuvieron la condecoración más alta de las armas británicas durante las primeras semanas de la guerra, decir que, unos meses después, entre una masacre implacable, el listón del premio se elevó: durante el resto de la guerra, para lograrlo hubo que conseguir y sufrir más. Un monumento británico elevado en la escena de la destrucción de la batería L afirma, con un desvergonzado orgullo nacionalista: «La batalla del Marne se ganó en Néry». Esta aseveración refleja el hecho de que, el 1 de septiembre, la caballería alemana lo pasó mal. No obstante, en realidad, aquella acción fue solo un incidente menor en la colosal épica de la retirada de más de un millón de hombres.
Más al este, entre las 10.45 de la mañana y las 2 de la tarde de aquel mismo día, hubo otro enfrentamiento similar. Una retaguardia del cuerpo de Haig, que se retiraba por uno de los pocos caminos que atravesaban el enorme bosque de Villers-Cotterêts, se enredó en un combate confuso que supuso para la brigada la acción más costosa de todo el mes. El bosque corre a lo largo de la cresta de una sierra. Su denso follaje de verano impedía que los cuerpos avanzaran en formación, salvo a caballo, y dificultaba establecer blancos contra los que abrir fuego. Los británicos eran particularmente vulnerables a la amenaza de verse atacados por el flanco y aislados por alemanes infiltrados entre los árboles. La compañía n.o 4 de granaderos perdió a muchos hombres librando un contraataque con la bayoneta. El comandante «Ma» Jeffreys se encontró al comandante de la brigada llevando de las riendas un caballo sobre el que estaba desplomado el general de brigada, «malherido y a todas luces muy dolorido». El oficial del Estado Mayor gritó a Jeffreys que se estaba conteniendo al enemigo, pero el batallón tendría que retirarse pronto. Entonces, un guardia de Coldstream, Stephen Burton, se acercó a Jeffreys sin apenas fuerzas. Dijo: «Por el amor de Dios, sáquenme de aquí o me capturarán; no podré llegar muy lejos». Con dificultad, el granadero alzó a Burton a un caballo de carga y encargó a un auxiliar de transportes que lo llevara a la retaguardia.
Un guardia se inclinaba para ofrecer a su compañero una salchicha cuando una bala impactó en su bota, rebotó y, tras entrarle por la boca, salió por lo alto de su cabeza. Dos secciones de los granaderos quedaron aisladas y destruidas, tras luchar casi hasta el último hombre. En total, perdieron a cuatro oficiales y 160 hombres de menor graduación; a la enorme figura adolescente del teniente George Cecil se la vio por última vez en cabeza de una carga de bayonetas, con la espada en la mano. Al cabo de poco, Jeffreys tuvo que asumir el mando temporal de su batallón y supervisó su retirada, por grupos. «Los alemanes no nos hostigaron. Era evidente que no solo habían tenido muchas pérdidas, sino que estaban muy dispersos por la espesura del bosque, y los podíamos oír gritar órdenes y soplar unos cuernos pequeños, al parecer para reunir a los hombres.»[19]
Lord Castlerosse, de la guardia irlandesa, fue una de las bajas que se quedó atrás. Estaba guiando a unos rezagados, bajo el fuego de las ametralladoras, cuando levantó la mano para repeler una avispa. Una bala le golpeó en el brazo, lo conmocionó y le hizo caer inconsciente. Al despertar, se encontró con una columna alemana, que pasaba por el lugar. El oficial al mando de un batallón, al ver al oficial británico, se paró a charlar brevemente: «¿Sabía que el duque de Connaught es el coronel de este regimiento? ¿Por qué emprenden la guerra contra sus propios primos?»[20]. Unas horas más tarde, Castlerosse, desatendido y con grandes dolores, se vio acosado por un soldado alemán que le pinchaba con la bayoneta. Un oficial con el uniforme de los húsares de la calavera (Totenkopfhusaren) se detuvo allí, reprendió al torturador del prisionero e hizo que un asistente médico le curara su herida. Luego escribió su nombre —Von Cramm, padre de un tenista que llegaría por tres veces a la final del torneo de Wimbledon— en el cuaderno de campo de Castlerosse, y le dijo: «Si alguna vez cae en vuestras manos un alemán, os ruego que seáis amable con él, como yo lo he sido con usted»[21].
En Villers-Cotterêts, la guardia irlandesa sufrió trescientas bajas; y otra brigada que cubría su retirada, 160. En lo que respecta a los méritos, aquella tarde del 1 de septiembre, la brecha abierta entre los dos cuerpos británicos, que tantos temores y consternación había causado desde que se separaron en Bavay el 25 de agosto, se cerró al fin. Pero algunas partidas de la caballería alemana continuaron infiltrándose aquí y allá, lo que causaba momentos de confusión. El general de división Charles Monro, al mando de la 2.a división, atisbó unos jinetes a lo lejos y le gritó a Jeffreys: «¡Tienen a la caballería por aquí! ¡Rápido! ¡Que estos hombres hagan conversión y abran fuego!». El granadero, que por fortuna estaba más tranquilo que su superior, vio que los caballos eran blancos y respondió: «Pero son los Scots Greys, señor», a lo cual el «cansado y alterado» Monro replicó: «¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!»[22]. Los reales fusileros galeses tuvieron una experiencia similar y, por orden de un general sobreexcitado, abrieron fuego contra el 19.o regimiento de húsares.
Sir John French estaba en un lío mayor. Aquel día, su cuartel general abandonó con indecorosa premura el château de Dammartin en el que se habían alojado. Según escribió el comandante Christopher Baker-Carr: «La salida se hizo huyendo, presas del pánico. A cada momento llegaban rumores de miles de ulanos en los bosques próximos. De cualquier manera, se cargó el material de oficina y se hizo subir a las mecanógrafas en camiones que esperaban, en filas apretadas, delante del château. La noche, negra como boca de lobo, quedó iluminada por un centenar de focos deslumbrantes. Con gran dificultad, recogí a mi cuota de pasajeros y me alejé de aquella masa de vehículos en ebullición»[23]. En las inmediaciones, «Wully» Robertson se había sentado a cenar cordero asado cuando llegó la alarma; a toda prisa, le envolvieron la comida en papel de periódico y la echaron al suelo de un camión, para que se la tomara fría al día siguiente. Nadie se acordó de avisar al ayudante general, sir Nevil Macready, que cenaba en el cuartel con su Estado Mayor, de que el comandante en jefe había levantado el campamento; al saber la noticia, salió enojado, en pos de los fugitivos. Baker-Carr, sin embargo, volvió a Dammartin a lo largo de la noche, para recuperar ropa limpia para la que apenas tenía recambio. Al hallar que la pequeña ciudad estaba tranquila, disfrutó de una buena noche de sueño allí mismo.
Bob Barnard era uno de los muchos soldados británicos que en ese momento estaban tan completamente exhaustos como confusos por una retirada que no se explicaba, habiendo visto a tan pocos alemanes. Escribió: «No teníamos ni idea de adónde íbamos, pero recuerdo que fue el 1 de septiembre cuando vimos el primer indicador que decía “París”. Me alegré de verlo, porque no había estado nunca en París»[24]. Pero Barnard no iba hacia allí, en ese momento; la ruta de la retirada británica seguía hacia el sur. Muchos de los que la siguieron morirían sin llegar a atisbar siquiera las delicias de la capital francesa.
En el mismo momento en que la intranquilidad de Moltke sobre la situación estratégica de su ejército empezaba a precipitar la crisis de ánimo decisiva de su carrera, los súbditos del káiser se regocijaban ante la perspectiva de un triunfo inminente. El 1 de septiembre, el Vossische Zeitung escribía en su editorial: «La mente es a duras penas capaz de comprender la noticia que se está dando al pueblo alemán sobre sus victorias en el este y el oeste. Representa un juicio divino, por así decir, que señala a nuestros antagonistas como los criminales que causaron esta espantosa guerra». Medio siglo antes, el industrial y banquero Gustav Mavissen escribió admirado entre la euforia posterior a la victoria de Prusia sobre Austria, en 1866: «No soy devoto del dios Marte… pero los trofeos de la guerra ejercen un encanto mágico sobre el niño de la paz. Los ojos se quedan involuntariamente fascinados y el espíritu sale en pos de las interminables filas de hombres que aclaman al dios del momento: la victoria». Así ocurría de nuevo en Alemania durante los primeros días de septiembre de 1914.
Sus enemigos no ponían peros a este triunfalismo: entre las fuerzas británicas había un profundo pesimismo, si no incluso desesperación. Muchos de los oficiales de la FEB estaban dispuestos a lavarse las manos y abandonar el barco de los aliados; figuradamente, pero también literalmente, para coger otros barcos y regresar a su país. James Harper, oficial ayudante de capitán, escribió con amargura: «El maldito ejército francés no aparece nunca, para nada. Ha habido una mala estrategia en algún lado… Los hombres, me temo, están perdiendo la confianza»[25]. La noticia de que el gobierno francés estaba evacuando París se extendió como la pólvora por la FEB, haciendo que el suboficial de artillería William Edgington escribiera, «todo esto parece apuntar a un desastre, y todo lo que recibimos de los aliados es ese mítico cuerpo de la caballería francesa»[26].
Guy Harcourt-Vernon escribió: «Personalmente, creo que los franceses no se han movilizado como debían, y que nos están usando para contener a todo el ejército alemán, para darles tiempo a ellos. Pase lo que pase, el ejército británico ha cumplido con su deber… en la última semana, hemos estado luchando solos». Una semana después, añadió: «No me puedo sentir nada contento con esta guerra, simplemente no puedo creer en los franceses. Una y otra vez, nos han dicho que tenemos cuerpos franceses a los dos lados, y que vamos a tomar posiciones; pero cada día es lo mismo y vuelta otra vez… ¿A quién le extraña que nos sintamos extenuados, agotados y desanimados?». Ningún oficial británico del alto mando se esforzó lo más mínimo en convencer a sus subordinados de que los franceses estaban cumpliendo su papel con valentía; y si carecían de inteligencia precisa al respecto, tampoco lo fingieron al menos. El patrioterismo institucional del ejército británico tuvo un efecto deplorable al hacer inalcanzable, en una hora crítica, el respeto mutuo imprescindible en toda alianza de éxito.
La retirada de Mons costó a la FEB 15 000 hombres, entre muertos, heridos y prisioneros, más la pérdida de cuarenta y dos cañones; quien más padeció todo ello fue el II Cuerpo. Fueron solo una pequeña fracción de las bajas francesas, pero sus comandantes quedaron conmocionados. Les parecía del todo posible —a ellos, como a los generales del káiser— que los alemanes tuvieran la victoria a mano. Por suerte para la causa aliada, el espíritu de Francia, lejos de haberse extinguido, alcanzaría pronto una redención histórica.