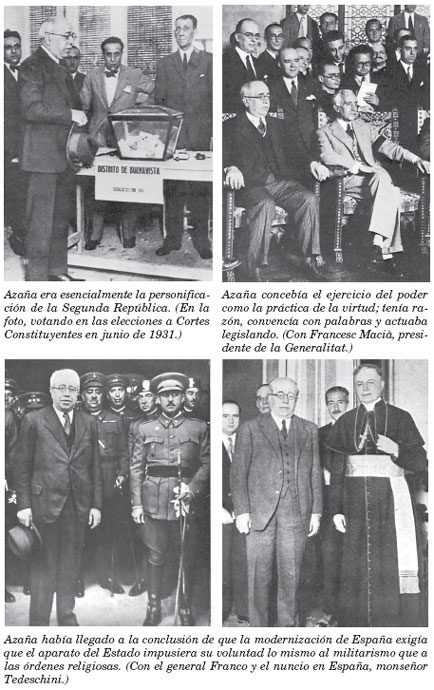
MANUEL AZAÑA
UN PRISIONERO
EN LA JAULA DORADA.
Ya entrada la noche del 15 de agosto de 1936, menos de un mes después de comenzar la guerra civil española, el general Emilio Mola habló desde Radio Castilla, de Burgos. Declaró que el alzamiento militar que había dirigido se proponía librar a España «del caos de la anarquía, caos que desde que escaló el Poder el llamado Frente Popular iba preparándose con todo detalle al amparo cínico y hasta con complacencia morbosa de ciertos gobernantes». Los instrumentos de esta anarquía eran «los puños cerrados de las hordas marxistas», pero para Mola la responsabilidad de haberlos dejado sueltos recaía en una única persona:
Sólo un monstruo, de la compleja constitución psicológica de Azaña pudo alentar tal catástrofe; monstruo que parece más bien la absurda experiencia de un nuevo y fantástico doctor Frankenstein que fruto de los amores de una mujer. Yo, cuando al hablarse de este hombre oigo pedir su cabeza, me parece injusto: Azaña debe ser recluido, simplemente recluido, para que escogidos frenópatas estudien en él «un caso», quizá el más interesante, de degeneración mental ocurrido desde el hombre primitivo hasta nuestros días[1].
Nada indica de modo más directo la importancia de los servicios prestados por Manuel Azaña a la Segunda República que el odio que sintieron hacia él los ideólogos y propagandistas de la causa franquista. Las ponzoñosas calumnias a que le sometieron durante la guerra civil y hasta mucho después de su muerte son prueba de que los enemigos de la República veían en él a uno de sus más fuertes baluartes. Era, esencialmente, la personificación de la Segunda República. Las reformas hechas durante el primer bienio —la nueva Constitución, el voto para la mujer, el divorcio, las reformas militares, la separación de la Iglesia y el Estado, el Estatuto de Cataluña, la legislación laboral y la reforma agraria—, fueron considerables y cada una, a su manera, constituyó un desafío a los privilegios de la derecha, y todas, en mayor o menor medida, se convirtieron en ley gracias a la habilidad oratoria de Azaña. Una aportación igualmente crucial a la Segunda República fue la inteligencia y energía con que Azaña contribuyó a la creación de la victoriosa coalición electoral de izquierdas, en 1936, conocida como Frente Popular. Finalmente, su valerosa decisión de permanecer con la República hasta el final, durante la guerra civil, fue una aportación no lo bastante apreciada a la lucha contra los militares rebeldes. De haber elegido buscar la seguridad en el extranjero, como hicieron muchos de sus colaboradores republicanos, habría quedado fatalmente disminuida, a los ojos de las grandes potencias, la legitimidad del régimen. La descripción, psicóticamente hostil, que hizo de Azaña el propagandista franquista Joaquín Arrarás, resulta a este respecto muy reveladora:
Engendro espurio elevado a la más alta magistratura de una República abyecta por un sufragio seudodemocrático corrompido y corruptor. Digamos, para ser exactos, que Azaña era el aborto de logias e Internacionales a quien correspondía la presidencia genuina de la República del Frente Popular, oruga repulsiva de la España roja, la de las matanzas y las «checas», la de las refinadas crueldades satánicas[2].
Otro franquista, Francisco Casares, al hablar de la estrecha identificación de Azaña y la República, se refirió a él como «un monstruo, una congregación de ausencias morales y de coincidentes elementos formativos que resume, concentra y simboliza todas las culpas y todos los pecados. Esta concreción tiene una personalidad: la de quien dio tono y sentido, perfil y esencia a la República Española». La razón de este odio es evidente. Cuando en 1935 la derecha creía que la República estaba de rodillas, Azaña intervino para volver a levantar su mayor baluarte: la coalición republicano-socialista. A su labor al inspirar el Frente Popular hizo referencia Casares al escribir: «Cuando el impulso colectivo lo derriba de su pedestal, sin pena ni remordimientos, sin inquietudes ni dudas, prepara, desde las aguas turbias de su cloaca, el nuevo asalto.»[3]
El vitriolo arrojado contra Azaña por los propagandistas de Franco reflejaba el odio de éste. Y también el intenso temor provocado en la derecha española por el hombre al que, ya en 1932, Giménez Caballero llamó «el padre de la República». Azaña llegó a personificar la Segunda República y con ello desafió la existencia del ancien régime en España. Según Salvador de Madariaga, juez agudo que tenía escasos motivos para estar agradecido a Azaña[4] y cuyo juicio adquiere, por esto, mayor valor, don Manuel fue «el español de más talla que reveló la breve etapa republicana», «por derecho natural, el hombre de más valer en el nuevo régimen, sencillamente por su superioridad intelectual y moral», y «el orador parlamentario más insigne que ha conocido España». Madariaga insistió con acierto en «la vertiente ética de Azaña». Fue en este aspecto, en el grado de sacrificio personal que don Manuel estaba dispuesto a hacer en interés de la democracia, que residen su importancia y su universalidad[5]. Ningún otro político, con la posible excepción de Indalecio Prieto, percibía como Azaña la necesidad de modernizar el aparato del Estado y en particular su relación con poderosas instituciones relacionadas con el viejo régimen. Tenía tres objetivos principales: modernizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado, modernizar el Ejército, tanto técnicamente como en términos de subordinación política al gobierno civil de la nación, y finalmente introducir racionalidad y diálogo en la vida política y parlamentaria. Actuó basándose en la convicción de que las leyes cambian la realidad, que las grandes reformas se logran aprobando leyes importantes. Azaña concebía el ejercicio del poder como la práctica de la virtud; tenía razón, convencía con palabras y actuaba legislando. Desgraciadamente, acabaría descubriendo que el poder legal, verbal y racional era insuficiente ante la fuerza conjunta del Ejército, la Iglesia, la oligarquía española y sus aliados alemanes e italianos, pero, indignado por el ataque a la legalidad que tanto respetaba, se mantuvo junto a «su» República. Su programa para la creación de una España moderna no se llevaría a la práctica hasta después de la muerte de Franco.
Su biografía no tiene nada que ver con el revolucionario moralmente degenerado o el monstruo mentalmente deficiente de la propaganda franquista. Manuel Azaña Díaz nació el 17 de enero de 1880 en la pequeña y adormilada ciudad de Alcalá de Henares, a treinta kilómetros de Madrid. Su padre, un próspero hombre de negocios y propietario de tierras, Esteban Azaña y Catarineu, era alcalde e historiador de Alcalá, ciudad natal de Miguel de Cervantes. Su madre, Josefina Díaz Gallo-Muguruza, era una mujer inteligente y culta. El joven Manuel creció en una casa llena de libros, situada en la calle de la Imagen, en diagonal con la casa en que se creía que vivió Cervantes. La madre de Manuel murió cuando su hijo tenía nueve años, y su padre, cuando llegaba a los diez. Manuel, su hermano Gregorio y su hermana Josefa fueron cuidados por su abuela paterna, Concha de Catarineu. En la espaciosa casa familiar, Manuel estaba a menudo a solas. Muy inteligente, pero tímido, se retiró a un mundo de libros en el que devoró vorazmente los clásicos españoles y la literatura popular de la época, en especial las obras de Julio Verne. Más adelante, sus enemigos interpretarían como arrogancia su solitaria afición a los libros.
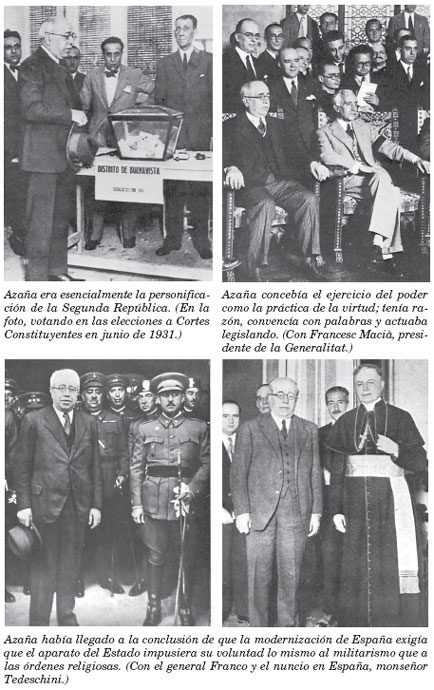
Manuel heredó de sus padres el amor por la literatura y de su padre en particular el interés por la política y los asuntos cívicos. Se educó en Alcalá de Henares hasta los trece años, cuando fue enviado al Real Colegio de Estudios Superiores, de los padres agustinos, en el monasterio de El Escorial. Se trataba de una institución para los hijos de la alta burguesía, y para Manuel fue la primera de sus jaulas doradas. Se refería a los estudiantes como sus «compañeros de presidio». Sus experiencias allí fueron la base de su exquisita novela El jardín de los frailes[6]. En 1898, basándose en sus estudios en El Escorial, se presentó, con éxito, a los exámenes para la abogacía en la Universidad de Zaragoza. Dos años después, escribió una tesis doctoral, en Madrid, sobre «la responsabilidad de las multitudes». Ganó, como número dos de su promoción, el puesto de letrado de la Dirección General de Registros y del Notariado. Indica su distinción intelectual que en 1902 lo invitaran a dar una conferencia en la Academia de Jurisprudencia, de Madrid, sobre «La libertad de asociación». Convertido en un funcionario respetable, dedicaba lo mejor de su tiempo a actividades intelectuales en el Ateneo de Madrid. Entre 1911 y 1912, con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, estudió en la Sorbona de París. Fue el comienzo de una relación, que duraría toda su vida, con las ideas liberales y legales francesas. Durante la Primera Guerra Mundial visitó los frentes italiano y austriaco e hizo campaña por toda España en favor de los aliados. Como secretario del Ateneo de Madrid, como colaborador de la revista España y de los periódicos El Sol y El Imparcial, y como fundador, con José Ortega y Gasset, de la Liga de Educación Política, desempeñó un papel importante en la cultura de ese período. Su libro Vida de don Juan Valera obtuvo en 1926 el Premio Nacional de Literatura. Había entrado en la política al afiliarse en 1912 al Partido Reformista de Melquíades Álvarez, del que se separó en 1924 para fundar Acción Republicana[7].
Para cuando empezaba a ser conocido en los círculos literarios y políticos de Madrid, Azaña tenía ya una apariencia relativamente poco grata, que más tarde daría pretextos a groseros insultos derechistas. Salvador de Madariaga lo describió como con «cara de pocos amigos». Su timidez hacía que pareciese despectivo. Su aguda inteligencia lo volvía poco paciente con zoquetes y aduladores, quienes le tomaban por una persona de mal genio. No era hablador efusivo, pero tampoco taciturno. Como Madariaga señaló con agudeza, «su aspecto era complejo: la parte inferior del rostro, malhumorada, pero en sus ojos y sus cejas casi asomaba un llamamiento a la simpatía». Su tez pálida y su tendencia a la obesidad se acentuaron con el paso de los años[8]. Esto fue la base de las caricaturas de los derechistas, especialmente en 1932 y 1933, cuando el semanario satírico Gracia y Justicia lo presentaba como «un renacuajo, una rana, una salamandra, una serpiente, cualquier cosa viscosa e intocable, pero muy especialmente una víbora, amenaza furtiva, silbante, vengativa, con la implicación adicional de feminidad[9]». Pero ni su apariencia ni sus antecedentes como un oscuro escritor y funcionario bastan para explicar el odio de las derechas.
La preparación de Azaña para la vida pública no tenía precedentes en los políticos activos españoles. Como perteneciente a la Generación del 98, había estudiado y escrito sobre literatura española, sobre los problemas de España, sobre el militarismo y el caciquismo. Leyendo y reflexionando constantemente, había llegado a una concepción completa de la reforma racional de España. Lo que dejaba perpleja y enfurecía a la derecha —y en particular a Franco—, era que su visión intelectual despertara suficiente apoyo popular para convertirse en una amenaza. Con sus lecturas y sus viajes, Azaña había llegado a la conclusión de que la modernización de España exigía que el aparato del Estado impusiera su voluntad lo mismo al militarismo que a las órdenes religiosas. Tenía también ideas inequívocas acerca de la reforma agraria, no como una preocupación revolucionaria, sino como un deseo humanitario de que los jornaleros sin tierra no se murieran de hambre en el campo. Estas ideas habrían sido inocuas si Azaña no hubiese pasado de la oscuridad al Ministerio de la Guerra, en abril de 1931, y a la presidencia del Consejo de Ministros a mediados de octubre de 1931, como resultado de su intervención en el debate sobre los artículos constitucionales referentes a la religión[10].

No ha de pensarse, sin embargo, que Azaña se movía por la ambición o por un ardiente sentido de misión. Durante toda su carrera se refugió a menudo en la oscuridad. Su vida política inicial consistió en desempeñar un modesto papel en el Partido Reformista, desde 1913 a 1923. Su participación en la Alianza Republicana y en los diversos comités que finalmente condujeron al Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 y al gobierno provisional de abril de 1931, fue el resultado de la presión de un amigo, Enrique Martí Jara. En aquella época, llevaba una existencia solitaria, escribiendo El jardín de los frailes. Reflexionando, años después, sobre este período, entristecido por la muerte prematura de Martí Jara, anotó en su diario:
Yo creo que la soledad me indujo en error; la soledad y la absoluta carencia de ambición que siempre he tenido (facilidad para contentarme con lo presente y no creerme con derecho a más, ni a nada. ¿Será el freno de la indolencia?) […]. Martí Jara es el que me llevó, casi tirando de mí a la fuerza, a los primeros trabajos para organizar la Alianza Republicana […]. De mi apartamento huraño me sacaba Martí Jara llevándome casi a empellones a formar en los comités y consejos políticos preparatorios de la revolución […]. Por Martí Jara fui al comité ejecutivo de la Alianza y de ahí vino que fuese al Pacto de San Sebastián y que me incluyesen en el Comité Revolucionario convertido después en Gobierno de la República[11].
Después del fracaso de la sublevación de Jaca, el 12 de diciembre de 1930, Azaña desapareció por completo, pues se retiró a casa de su suegro, para escribir una novela. Cuando llegaron a Madrid las noticias de la derrota de Jaca, Azaña se hallaba en una representación del Boris Godunov de Mussorgski y huyó del teatro Calderón cuando se presentó la policía buscándole[12]. Hasta el 14 de abril de 1931, se mantuvo oculto y con escasa confianza en su capacidad de influir en los acontecimientos; hizo, pues, muy poco o nada para traer la República.
En realidad, Azaña nunca se preocupó de las cuestiones a las cuales suelen ser muy sensibles quienes tienen ambiciones políticas: la necesidad de una maquinaria electoral, de un partido, de una organización. Martí Jara lo arrastró al Pacto de San Sebastián, y lo hicieron ministro de la Guerra en el primer gobierno republicano-socialista en reconocimiento de su talento y, concretamente, de su interés por la política militar. En 1918, en efecto, había publicado un extenso estudio sobre la política militar de la Tercera República francesa[13]. Estaba decidido a erradicar de España el problema del militarismo, pues lo consideraba un obstáculo «ruidoso y desordenado» a una política racional. Era un problema que Azaña veía resumido en el hecho de que España tuviera un Ejército completamente desproporcionado respecto a las posibilidades económicas del país. Como resultado, tenía exceso de personal y deficiencia de equipamiento. Por esto, el Ejército se encontraba apartado de su tarea propia, la de defender a España, y se inclinaba, en cambio, a intervenir en política. La urgencia con que Azaña emprendió su tarea causó gran inquietud entre la oficialidad. Esto, junto con su decisión de eliminar, en la medida de lo posible, las irregularidades de la dictadura de Primo de Rivera, explican el feroz odio que sintieron por Azaña muchos destacados oficiales ascendidos por ésta[14].
Las reformas militares que Azaña llevó a cabo entre la primavera y el verano de 1931, fueron manipuladas hábilmente por la prensa de derechas con el fin de propagar la idea de que los oficiales, junto con los grandes propietarios de tierras y los sacerdotes, eran objeto de persecución por parte del nuevo régimen. Esto era una distorsión deliberada de las intenciones de Azaña. Según un decreto del 22 de abril de 1931, los oficiales del Ejército debían prestar promesa de fidelidad a la República, como antes lo prestaban a la monarquía. De acuerdo con el decreto, para permanecer en filas los oficiales debían, sencillamente, hacer a la República «una promesa de fidelidad, de obediencia a sus leyes y de empeñar su honor en defenderla con las armas». La negativa a prestar esta promesa se consideraría una demanda de dimitir de su cargo. Para muchos se trataba, probablemente, de una fórmula rutinaria, sin significado especial, y la aceptaron no pocos cuyas convicciones verdaderas eran antirrepublicanas[15]. A fin de cuentas, pocos se habían sentido ligados por su juramento de lealtad a la monarquía para salir en defensa suya el 14 de abril. Pero, por otro lado, aunque era una exigencia razonable del ministro y del nuevo régimen, se consideró la promesa, por parte de los oficiales más partidistas, como un ataque con motivación ideológica a sus convicciones más profundas. La prensa de derechas generó sin dificultad la impresión de que Azaña arrojaba a la miseria a aquellos cuyas convicciones les impedían prestar la promesa[16]. De hecho, a quienes decidieron no hacerlo se les consideró como miembros de la reserva y recibieron el sueldo correspondiente.
Una causa de indignación todavía mayor para los más derechistas de los oficiales fue el decreto anunciado el 25 de abril, que se conoció como «la ley Azaña». Por este decreto, Azaña ofrecía el retiro voluntario, con sueldo completo, a todos los miembros del cuerpo de oficiales, lo que constituía un modo generoso y costoso de tratar de reducir el volumen de este cuerpo. Sin embargo, el decreto establecía que al cabo de treinta días cualquier oficial que fuera excedente respecto a las necesidades del servicio pero no hubiera optado por el retiro, perdería su puesto sin compensación alguna. Esto causó un resentimiento general y alentó la creencia, fomentada de nuevo por la prensa de derechas, de que la República perseguía al Ejército[17]. Como la amenaza nunca se aplicó, su anuncio fue un error perjudicial por parte de Azaña o de sus asesores ministeriales.
El odio ardiente a Azaña, que comenzaban a sentir muchos oficiales, se intensificó por lo que se dio en llamar la cuestión de las «responsabilidades». El 17 de abril se había detenido al general Dámaso Berenguer, por supuestos delitos cometidos por él en la colonia española de Marruecos, como primer ministro y luego como ministro de la Guerra, durante el consejo de guerra sumarísimo y la ejecución de los rebeldes de Jaca, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández[18] El 21 de abril se detuvo también al general Emilio Mola por su actuación contra el movimiento republicano cuando era director general de Seguridad del gobierno Berenguer[19].. Estas detenciones formaban parte de una depuración simbólica de personajes de la monarquía por actos de abuso político y fiscal y corrupción llevados a cabo durante la dictadura y después de ella, el mayor de los cuales se consideró que era la ejecución de Galán y García Hernández. La campaña de las «responsabilidades» ayudó a mantener muy vivo el fervor popular republicano durante los primeros meses del régimen, pero con un alto costo a largo plazo. Azaña creía con razón que la Comisión de Responsabilidades perjudicaba peligrosamente a la República[20]. De hecho, pocas personas fueron detenidas o se exiliaron, pero la cuestión de las «responsabilidades» creó el mito de una República vengativa e implacable, identificado erróneamente con Azaña. La campaña de «responsabilidades» aumentó los temores y resentimientos de poderosas figuras del viejo régimen, induciéndolas a ver como mayor de lo que era la amenaza que pudiese significar la República[21]. Los juicios por las «responsabilidades» proporcionaron a los «africanistas» una nueva excusa para su instintiva hostilidad a la República. Irónicamente, Azaña, que por esta cuestión se convirtió en el foco del resentimiento de la derecha, había tratado de desecharla, junto con otros miembros moderados del gobierno[22].
Más aún que las «responsabilidades» y hasta que la «ley Azaña», lo que más excitó la suspicacia de los militares fue el decreto de Azaña del 3 de junio de 1931 que ordenaba la llamada «revisión de ascensos», es decir, la reapertura de los expedientes por los cuales se habían concedido algunos ascensos por méritos durante la guerra de Marruecos. Esto reflejaba la determinación de Azaña y de sus asesores militares liberales de anular algunos de los ascensos arbitrarios concedidos por Primo de Rivera. El anuncio de tal decisión levantó el fantasma de que si todos los que habían sido ascendidos durante la dictadura iban a verse afectados, muchos influyentes generales, entre ellos Francisco Franco, volverían a ser coroneles, y se degradaría a muchos otros africanistas. Como la comisión que debía efectuar la revisión no llegaría a conclusiones antes de dieciocho meses, este plazo constituyó una situación irritante, en el mejor de los casos, y una causa de ansiedad en el peor. Casi un millar de oficiales temían verse afectados, aunque en realidad sólo la mitad vio sus ascensos examinados[23].
La prensa de derechas y los periódicos militares especializados montaron una feroz campaña alegando que Azaña había declarado que tenía la intención de «triturar el Ejército[24]». Azaña nunca dijo esto, aunque se ha convertido en un lugar común creer que lo hizo. El 7 de junio había pronunciado un discurso en Valencia en el cual alabó calurosamente al Ejército y declaró su decisión de «triturar» a los caciques, del mismo modo que había desmantelado «otras amenazas menores a la República». Esto fue deformado hasta dar la famosa frase[25]. Lo que enfurecía especialmente a los africanistas era la creencia de que a Azaña lo aconsejaba un grupo de oficiales republicanos a los que sus oponentes llamaban el «gabinete negro». De hecho, uno de los asesores militares extraoficiales de Azaña, el comandante Juan Hernández Saravia, se quejó a un compañero suyo de que aquél era demasiado orgulloso para escuchar consejos de nadie. Además, lejos de estar dispuesto a perseguir a oficiales monárquicos, parece que Azaña se relacionó con muchos de ellos, como el general José Sanjurjo o el monárquico general Enrique Ruiz Fornells, a quien tuvo de subsecretario. De hecho, hubo algunos oficiales de izquierdas que aprovecharon la ocasión para retirarse, frustrados por lo que consideraban una actitud complaciente por parte de Azaña para con la vieja guardia. Además, es difícil encontrar el lenguaje ofensivo y amenazador para el Ejército del que se acusaba a Azaña. Aunque firme en su trato con los oficiales, Azaña hablaba en público de la institución armada en términos respetuosos[26]. Sin embargo, la prensa conservadora que leían la mayoría de los oficiales, ABC, La Época, La Correspondencia Militar, presentaba a la República como responsable de los problemas económicos de España, la violencia callejera, la falta de respeto hacia el Ejército y el anticlericalismo.
Pero fue Franco quien mostró más inquina hacia Azaña, y fue su resentimiento el que dio el tono a la venenosa propaganda nacionalista antiazañista a partir de 1936. La principal causa de ello fue la orden de Azaña del 30 de junio de 1931 que clausuraba la Academia General Militar de Zaragoza, de la que Franco era director y a la que había imbuido el espíritu de violencia propio de la Legión Extranjera. Al futuro Caudillo le gustaba su labor en la Academia y nunca perdonó a Azaña y al llamado «gabinete negro» que se la arrebataran. La indignación de Franco pudo percibirse en su discurso de despedida a los cadetes de la Academia, el 14 de julio de 1931, en el cual hizo una oblicua referencia a los oficiales republicanos que ocupaban puestos clave en el ministerio de Azaña, como «ejemplo pernicioso de inmoralidad e injusticia[27]». Por este discurso, Azaña le dirigió una reprensión oficial que quedó anotada en la hoja de servicios de Franco[28].
Si con ayuda de una prensa de derechas ferozmente hostil Azaña se convirtió en el blanco del resentimiento militar, lo mismo le ocurrió con los católicos. El artículo 26 de la nueva Constitución, redactado en agosto de 1931, desafiaba la posición en la sociedad de la religión organizada, al poner término al apoyo financiero del Estado al clero y a las órdenes religiosas, ordenar la disolución de las órdenes, como la de los jesuitas, que prestaban juramento de fidelidad a poderes extranjeros, y establecer límites a la riqueza de la Iglesia. La actitud de Azaña y de muchos republicanos respecto a ésta se basaba en la convicción de que, si debía construirse una nueva España, era necesario que se pusiese fin al dominio de la Iglesia sobre muchos aspectos de la sociedad. No se atacaba a la religión como tal, pero la Constitución ponía término al apoyo financiero estatal a la posición privilegiada de la institución eclesiástica. Los diputados de derechas en las Cortes y la red de periódicos católicos, en el centro de la cual estaba El Debate, presentaban esto como una expresión de violento anticlericalismo, con lo cual permitían a quienes se oponían a cualquier clase de reforma arropar su actitud reaccionaria con el manto de la religión. Cuando el debate parlamentario había llegado a un callejón sin salida, Azaña pronunció en las Cortes, el 13 de octubre de 1931, un discurso monumental[29] que fue una declaración magistral de sentido común y de flexibilidad. Sin embargo, una frase, «España ha dejado de ser católica», causó una alarma innecesaria entre los católicos, ganándole la enemistad de algunos republicanos de derechas y la hostilidad agresiva de gran parte del clero. Las palabras de Azaña fueron consideradas como el satánico grito de guerra de un vengativo inquisidor laico, aunque su actitud respecto a la Iglesia era, en general, muy razonable. El discurso de Azaña convenció a la mayoría de izquierdas de no seguir presionando por la completa disolución de las órdenes religiosas. Sin embargo, Azaña parecía el archienemigo de la Iglesia católica. De hecho, las relaciones cordiales de Azaña y de otros destacados republicanos, como Luis de Zulueta, Jaume Carner y Lluís Nicolau d’Olwer con clérigos liberales como el cardenal Vidal i Barraquer, desmentían las afirmaciones de que se perseguía sin merced a la Iglesia[30].
Como resultado de su discurso del 13 de octubre, se salvó la Constitución. Sin embargo, el gobierno entró en crisis debido a la actitud de sus miembros católicos más destacados, el primer ministro, Niceto Alcalá Zamora, y el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, quienes se creyeron obligados a dimitir. El discurso de Azaña y los prolongados aplausos con que se le acogió le habían convertido en el sucesor evidente a la Jefatura del Gobierno. En el Consejo de Ministros en que se discutió esto, se consideró que la idea era prematura: «Yo me negué resueltamente. Y casi con violencia. Durante un rato, creí que tendría bastante fuerza para convencerlos, o para encerrarme en un “no” indiscutible. La escena fue a ratos dramática. Y, últimamente, abrumadora». Su reacción indicaba su falta de ambición: «Estaba disgustadísimo y de un humor negro, desesperado». No se lo creía: «Y me he vuelto a casa diciéndome que soy presidente del Gobierno, pero yo no lo noto, si apenas lo creo». Cuando uno de los ministros propuestos, José Giral, se mostró renuente, Azaña le convenció «invocando lo que me han hecho a mí[31]».
A partir de entonces, Azaña mostró una curiosa mezcla de enérgica decisión y de depresiva tendencia a arrojar la toalla. Ya a finales del verano de 1931 había escrito en su diario que «una cura de holgura y soledad me hace mucha falta[32]». A los seis meses de asumir la presidencia del gobierno escribió en su diario, el 14 de marzo de 1932, que deseaba «mandar a paseo la política y sumergirme en los libros», aunque su malhumor podía ser efecto de una visita al teatro para ver a una compañía rusa que presentaba Crimen y castigo[33]. Con la influencia de Dostoievski o sin ella, se sentía deprimido con frecuencia. El 25 de junio de 1932, afectado por el lento avance del Estatuto catalán y por la impresión de que tenía que hacerlo todo él mismo, anotó: «No encuentro apenas con quien dialogar. Esta impresión, continuamente renovada, me deprime, y como hoy me encuentro débil físicamente, todo lo veo negro y perdido.»[34] Poco más de una semana después, el 3 de julio de 1932, señaló las contradicciones entre su formación intelectual y sus deberes políticos, al escribir: «Estoy demasiado hecho a encontrar en mi interior los motivos de elevación y de placer; me he educado en veinticinco años de apartamiento voluntario, en la contemplación y el desdén. Y no tengo remedio. La Morcuera me interesa más que la mayoría parlamentaria, y los árboles del jardín más que mi partido.»[35]
Se mostraba constantemente dispuesto a abandonar la política para leer y meditar. Fue con sana ironía que dijo, en un discurso a la sección de Acción Republicana de Santander, el 30 de septiembre de 1932, que «por muchos esfuerzos que yo haga, de vez en cuando me acuerdo de que soy jefe del Gobierno». En su último discurso en las Cortes Constituyentes, el 3 de octubre de 1933, recordó que la presión de sus colegas de gobierno le había obligado a aceptar la presidencia del Consejo de Ministros, en 1931: «Yo realicé entonces el mayor sacrificio que he hecho en mi vida». La idea del servicio impersonal y desinteresado al bien público impregna todos sus escritos y discursos. Le preguntó a Lerroux «si yo hubiese sido ambicioso, ¿cree Su Señoría que me hubiese pasado bastantes años en una biblioteca escribiendo libros que no le importan a nadie, ni a mí mismo, que los escribía?». En el mismo discurso, expuso su concepción de la actividad política: «Me he impuesto la disciplina, el deber y el sacrificio de tragarme mis sentimientos personales, mis inclinaciones y mis devociones más íntimas, para inmolar todo lo que es personal en aras del servicio público». Hizo un balance brutalmente realista de sus realizaciones y de sus deficiencias y terminó con estas palabras: «Es que como no aspiro a nada, ni quiero ser nada, ni me propongo ser nada, no tengo que solicitar el concurso de nadie para nada… Yo sé cuál es mi horóscopo: lo ha hecho persona de autoridad, y como soy crédulo y algo tímido, me atengo a él: en la oposición no significo nada.»[36]
No era que Azaña no fuese capaz de ejercer autoridad. Lo hizo a menudo, y con decisión. En una ocasión, durante el levantamiento anarquista del Alto Llobregat, en enero de 1932, no mostró la menor vacilación a la hora de ordenar que la tropa lo aplastara, pero cuando llegó el juicio a los responsables, se opuso a que hubiese ejecuciones, declarando: «No quiero fusilar a nadie. Alguien ha de empezar aquí a no fusilar a troche y moche. Empezaré yo.»[37] Un incidente similar tuvo lugar después del levantamiento militar del general José Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932. El presidente mejicano Plutarco Elías Calles envió un mensaje a Azaña aconsejándole que «si quiere evitar derramamiento de sangre y mantener viva la República, fusile a Sanjurjo». Azaña se negó[38]. Cosa curiosa: durante la «sanjurjada», Azaña, acusado a menudo de cobardía por sus enemigos, salió al balcón del Ministerio de la Guerra fumando un cigarrillo, como indicación a los rebeldes que disparaban contra el edificio de que su causa estaba perdida[39].
Las dificultades por las que atravesó la República en 1932 y 1933 determinaron que las reformas avanzaran a paso de tortuga. Aunque Azaña hizo frente de manera decidida a una insurrección anarquista y a un intento de golpe militar, quedó agotado por este proceso de desgaste. Invirtió especialmente grandes reservas de energía en asegurar la aprobación del Estatuto de Cataluña, en cuya defensa pronunció tres grandes discursos durante la primavera y el verano de 1932[40]. El sentimiento de desgaste y de decepción por la paralización del proceso de las reformas era particularmente fuerte entre los socialistas, que lo achacaban, especialmente Largo Caballero y sus partidarios, a sus aliados republicanos. En las filas socialistas existía, desde siempre, mucha desconfianza hacia los republicanos, y sólo Azaña parecía inmune a ella. Éste era consciente de la falta de celo reformador en muchos de los altos cargos republicanos[41]. La consecuencia de la frustración socialista fue la decisión de terminar la coalición electoral de 1931, decisión aciaga que hizo posible el período de venganza y represalias llamado «bienio negro». Hasta el último momento, Indalecio Prieto, voz de la moderación pragmática en el seno del PSOE, mantuvo la esperanza de que sería posible hacer cambiar de ánimo a Largo Caballero. Cuando se vio que esto era imposible, hizo lo único que pudo, que fue incluir a Azaña y al dirigente radical-socialista más próximo al PSOE, Marcelino Domingo, en la candidatura socialista por Vizcaya[42]. El resultado de las elecciones fue un desastre en toda España para el PSOE y los republicanos de izquierda. En las elecciones de 1931, el PSOE había obtenido 116 escaños, y en las de 1933, sólo sacó 58. Los republicanos de izquierda —es decir, la Acción Republicana de Azaña, los radical-socialistas, Esquerra Catalana y la Organización Regional Gallega Autónoma—, bajaron de su total de 139 diputados en 1931, a apenas 40[43].
Los republicanos de izquierda fueron literalmente barridos del mapa electoral, y si Azaña obtuvo un escaño fue sólo gracias a la perspicacia de Prieto. Los socialistas lograron muchos menos escaños de los que consideraban que hubieran debido obtener por el número de sus votos. Sus 1 627 472 votos les habían dado 58 diputados, mientras que los 806 340 votos obtenidos por los radicales de Lerroux les dieron 104 escaños[44]. Aunque esto era en parte consecuencia de que los socialistas no supieron utilizar un sistema electoral que ellos habían ayudado a elaborar, los caballeristas lo consideraron como una prueba más de la falsedad de la democracia burguesa. Por diversas razones, el partido socialista dio un espectacular giro a la izquierda. A la amargura por la parquedad de las reformas sociales alcanzadas entre 1931 y 1933 se agregaba el temor de que la base socialista se pasara a la más militante CNT o al partido comunista, si su radicalización no encontraba eco entre los dirigentes del PSOE. Había, por encima de todo, la esperanza de que una actitud revolucionaria verbal asustaría a la derecha y moderaría su asalto a los avances socialistas que la República hizo, o que alarmara al presidente y lo indujera a convocar nuevas elecciones. Azaña estaba asombrado, pues veía que este extremismo retórico sólo lograría acelerar la polarización política puesta en marcha por los distorsionados resultados electorales. Además, la radicalización del movimiento socialista fue hábilmente explotada por la derecha, con el fin de permitir una represión en aumento a lo largo de 1934. Se provocaron huelgas y se aniquilaron ramas enteras de la UGT[45]. Prieto se oponía a la línea revolucionaria, pero por lealtad al partido socialista cumplió con su cometido más plenamente que muchos de los supuestos revolucionarios convencidos. Mientras Prieto trazaba planes para un gobierno de después de la revolución y llevaba a cabo intentos, abortados, de compra de armas, Azaña inició el primero de sus diversos esfuerzos por impedir la radicalización total de la vida política española. En un momento en que cuanto deseaba era retirarse de la vida política, cayó sobre sus hombros la tarea de reconstruir la coalición republicano-socialista.
Era una tarea enorme, que le valió la cárcel, el vilipendio público y participar en una campaña política en la cual, en contra de sus inclinaciones, habló ante cientos de miles de personas. A pesar de la muy difundida creencia de lo contrario, Manuel Azaña no era un hombre personalmente ambicioso. Su primera respuesta al encontrarse fuera del poder fue una sensación de alivio por regresar a sus libros y escapar a la aridez de la política:
Desde chico he sido siempre muy apegado al rincón casero. Volver a él significaba para mí entrar en un clima apacible. Despertar de una pesadilla. Reposo profundo, después de una caminata. Silencio, después de tanto estruendo. Sobre todo, silencio. ¡Con qué gozo respiraba mi libertad, como si el aire fuese más puro, al considerar que no sólo aquel día primero, sino el siguiente, y el mes venidero y muchos más, podría ser a mi gusto el que fui antes, dueño de mi vida anterior, en una felicidad doméstica confortativa, suave, albergue de un peregrino! Había trabajado, me había afanado tanto para los demás, se había respondido tan bárbaramente a mis propósitos más elevados, que bien podrá disculparse aquel abandono pasajero de lo que con excesiva pompa llamarían otros un exigente deber cívico, y perdonarse que me retrajera cuanto fue posible de la plaza pública para esparcirme, digámoslo así, en las afueras […]. En fin, recobré el trato con mis libros y papeles. Me di un hartazgo de lectura colosal. Sed atrasada. Régimen correctivo de una deformación peligrosa. Porque nada estrecha tanto la mente, apaga la imaginación y esteriliza el espíritu como la política activa y el gobierno […]. Para trabajar en política y en el gobierno he tenido que dejar amortizadas, sin empleo, las tres cuartas partes de mis potencias, por falta de objeto, y desarrollar en cambio fenomenalmente la otra parte […]. Una de las asperezas de la vida política es la aridez, la sequedad, la triste cerrazón espiritual del mundo en que uno queda sumergido[46].
Este fragmento de su Diario de La Pobleta fue escrito en plena guerra civil, el 4 de julio de 1937, y por esto acaso su relato retrospectivo de cómo se sentía en el invierno de 1932 estaba influido por la desilusión que le embargaba cuando escribía. Sin embargo, sus comentarios indican la medida en que entendía la política como un deber y, a menudo, como pronto se vería, un deber que sólo él podía cumplir. En su discurso del 30 de septiembre de 1932 en Santander, había comentado que
Yo no concibo la política como una carrera personal y, ni siquiera, como una profesión en la cual se haya de ir ocupando posiciones por el simple transcurso del tiempo y que se ejerza unas veces en el poder y unas veces en la oposición, pasando por los turnos de adversidad o prosperidad que los vaivenes de la política traen consigo. Yo no la concibo así. La concibo como una ascensión cada vez más fuerte y difícil hacia el mando, hacia la dirección del país, hacia la imposición por la convicción ante la opinión pública de las ideas que a nosotros nos mueven y nos parecen mejores, siempre que la opinión las acepte, las apruebe y las sostenga. Y en esta ascensión […] lo que hay que hacer es agotarse, rendir la máxima utilidad, y cuando el partido o uno mismo está agotado o esterilizado, lo mejor es marcharse a acabar la vida donde uno no estorbe, dejando que otros ocupen el puesto[47].
Dejó bien claro que se trataba de un deber que distaba de ser agradable, comentando que las recientes vacaciones parlamentarias
me han permitido recorrer diversas provincias españolas y realizar una operación que difícilmente se les depara a los que nos gobiernan, que es ponerse en íntimo, directo y personal contacto con las masas populares, recibir sus demostraciones, hablar con los ciudadanos y salir de ese encierro frío que consiste en un despacho ministerial a donde no suelen llegar, en todo su calor, ni las realidades favorables y venturosas[48].
Fue sólo medio en broma que declaró que «el jefe del Gobierno, en política, no tiene amigos ni los quiere. La amistad acaba antes de la política o empieza después de la política[49]». En el invierno de 1933-1934, su retirada a la vida privada fue sólo en parte una reacción a la percepción de que sería difícil vencer la hostilidad del ala izquierda del PSOE hacia los republicanos.
Azaña volvió a la política en 1934 sólo porque creía que la República estaba en grave peligro. Se le veía como una excepción en la perspectiva del general desprecio de los socialistas por lo que consideraban la traición republicana, culpable nada más de lo que el portavoz intelectual de Largo Caballero, Luis Araquistain, llamó proféticamente «el noble error de Azaña, su bella utopía republicana: pensar que era posible construir y regir un Estado que no fuera un Estado de clase[50]». Sin embargo, había una considerable tensión entre los socialistas de izquierda y Azaña. Éste escribió en su diario, en 1937:
Yo conservaba trato con algunos socialistas, como Prieto y Besteiro, Fernando de los Ríos y otros, que siempre habían sido amigos míos. Conservaba también popularidad entre las masas, como probaron los actos públicos convocados por mí; popularidad y prestigio poco gratos a los pontífices del extremismo revolucionario. Pero la tendencia «caballerista» predominante en el partido nos era hostil[51].
Los esfuerzos de Azaña, a comienzos de 1934, se limitaron, pues, a los intentos de facilitar el reagrupamiento de las fuerzas republicanas y de advertir a los socialistas con los que tenía contacto que la línea retóricamente revolucionaria del PSOE podía conducir al desastre. Azaña se daba perfecta cuenta de la necesidad de reconstruir la coalición republicano-socialista. El 30 de septiembre de 1932, en su discurso de Santander, había declarado que «yo estimo, lo digo aquí y lo repetiré donde sea menester, que la presencia socialista en el Gobierno no sé si a ellos les favorece o no; no me interesa. La presencia de los socialistas en el Gobierno, repito, ha sido uno de los servicios más importantes —tan importante que era inexcusable— que han podido prestar el régimen republicano[52] La convicción de Azaña de la necesidad de la colaboración republicano-socialista se vio reforzada por el desastre de noviembre de 1933. Ya antes de las elecciones había advertido sobre las consecuencias catastróficas de ir divididos a la lucha electoral[53]». Después de que Prieto hiciera el anuncio público de la terminación de la coalición entre republicanos y socialistas, Azaña declaró en las Cortes, el 2 de octubre de 1933: «Se ha acabado el Gobierno, se ha acabado la colaboración; emprendéis otra ruta, nosotros seguimos la ruta de los republicanos; pero de vosotros a nosotros quedará siempre el puente invisible de las emociones pasadas en común y del servicio prestado a la patria española.»[54] Ahora, a comienzos de 1934, consciente de que había pocas probabilidades de vencer la desconfianza de Largo Caballero, Azaña se limitó a la tarea, urgente y realizable, de reestructurar el descompuesto campo republicano y de dar consejos saludables a los socialistas que quisieran escuchar.
Azaña estaba bien informado acerca de la creencia de los socialistas de que la amenaza de una revolución podría frenar la coalición de los radicales con la CEDA, y ello por los mensajes que Prieto le enviaba a través de su amigo mutuo el radical-socialista Marcelino Domingo, y por sus contactos directos con Fernando de los Ríos. Con permiso del Comité Ejecutivo del PSOE, De los Ríos le había entregado una copia de la propuesta socialista de acción revolucionaria. El 2 de enero de 1934, Azaña informó a De los Ríos, con lenguaje muy enérgico, que un levantamiento sería aplastado por el Ejército y que era deber de la dirección socialista controlar los impulsos de la base. «Le dije cosas tremendas», anotó Azaña en su diario, «no sé cómo me las aguantó». Aunque De los Ríos se sintió impresionado personalmente por lo que le dijo Azaña, y lo comunicó a los otros miembros de la ejecutiva socialista, no hubo resultados[55]. Dada la ferocidad de los ataques de la derecha a la clase obrera, ni siquiera Prieto estaba dispuesto a escuchar y sin duda se sentía seducido por la posibilidad de acción revolucionaria. Años después, hablando en el Círculo Pablo Iglesias, de la ciudad de México, se reprochó su propia participación en el movimiento revolucionario que estalló en Asturias en octubre de 1934[56]. Azaña se percataba a la sazón de lo doloroso de la posición de Prieto.
Azaña aprovechó la oportunidad de coincidir con Prieto en Barcelona, durante la campaña de las elecciones municipales catalanas, para repetir su advertencia sobre los peligros de continuar con la desunión de las izquierdas. Éste fue el tema de su discurso en la plaza de toros barcelonesa, el 7 de enero, pero parece que no tuvo mucho efecto en Prieto, con quien comió el día siguiente en el restaurante de la Font del Lleó, en el Tibidabo[57]. Sin embargo, Azaña siguió tratando de restablecer el contacto con los socialistas. El 4 de febrero, Prieto, asombrado de la brutalidad del ataque de las derechas a la clase obrera, se unió a los caballeristas y amenazó con un levantamiento revolucionario. Exactamente siete días más tarde, Azaña, hablando, como lo hiciera antes Prieto, en el teatro Pardiñas de Madrid, pronunció un largo discurso advirtiendo del frívolo recurso a las soluciones revolucionarias, aunque reconociendo que el desprecio del gobierno por la justicia social era una provocación a los socialistas. Fue un llamamiento razonado a la unidad y la moderación, pero los socialistas todavía no estaban dispuestos a prestarle atención[58].
Azaña tuvo mayor éxito en la tarea que se había impuesto de tratar de unificar a los fragmentados y desmoralizados partidos republicanos. Esperaba que «de los restos de tres partidos pequeños saldría seguramente un núcleo ya importante por el solo hecho de la fusión, y que tendría fuerza y autoridad para atraerse a muchos otros republicanos, siendo seguro su crecimiento rápido». Tras vencer rivalidades y desconfianzas entre los grupos, el 2 de abril de 1934 Azaña logró la unificación del Partido Radical Socialista Independiente de Marcelino Domingo, de la Organización Regional Gallega Autónoma de Santiago Casares Quiroga, y de su propia Acción Republicana, para formar Izquierda Republicana[59]. Azaña fue el presidente del nuevo partido y Marcelino Domingo su vicepresidente. Aunque la formación de Izquierda Republicana no condujo a la unificación de todo el campo republicano, inició un proceso importante de racionalización. Cuando en mayo de 1934 el ala liberal del partido radical, bajo la dirección de Diego Martínez Barrio, rompió con Lerroux, no tardó en establecer contacto con los radicales socialistas irreductibles de Félix Gordón Ordás, que habían quedado aislados por la unión de Domingo y Azaña. Las negociaciones, a lo largo del verano de 1934, llevaron a la fundación, el 11 de septiembre, de la Unión Republicana[60]. Esto facilitaba considerablemente los planes de Azaña de una amplia concentración de la izquierda moderada.
El otro frente de la actividad de Azaña, el de las relaciones con los socialistas, no avanzaba. El Comité Revolucionario del PSOE, organizado por Largo Caballero, jugaba a preparar el levantamiento venidero. La falta de realidad de las actividades del comité sugiere que, cuando menos Caballero mismo, no se esperaba que fuese necesario poner a prueba sus planes. Prieto, en contra de la hostilidad de Largo Caballero, trató varias veces, a lo largo de 1934, de informar a Azaña y Domingo de los preparativos que se llevaban a cabo. Tal vez Prieto esperaba sujetar a Largo Caballero al frío razonamiento que Azaña habría aportado. Sin embargo, en una reunión conjunta de los comités ejecutivos del PSOE y de la UGT, a mediados de marzo de 1934, Largo Caballero declaró que no habría colaboración con los republicanos ni en el movimiento revolucionario ni en el gobierno provisional subsiguiente[61].
No fue sorprendente que cuando en junio tomó la iniciativa de tratar de renovar la colaboración entre republicanos y socialistas, Azaña se encontrase con el rechazo de Largo Caballero. La reunión tuvo lugar en casa de José Salmerón, secretario general de Izquierda Republicana. Salmerón, Marcelino Domingo y Azaña representaban a su partido; el PSOE estaba representado por Largo Caballero, Enrique de Francisco y un tercer socialista (probablemente Juan Simeón Vidarte, que, como De Francisco, era uno de los secretarios del Comité Revolucionario). Azaña habló durante una hora sobre la necesidad de unidad y el profundo efecto que el anuncio de esta unidad tendría en la situación política. Tenía toda la razón. El dirigente de la CEDA, GilRobles, había iniciado ya su eficaz táctica de retirar periódicamente el apoyo a los radicales, con el fin de provocar una crisis de gobierno y, con ello, desgastar gradualmente el partido de Lerroux. En cada crisis, cuando acudía a consulta con el presidente de la República, Azaña recomendaba la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Habría habido muchas más probabilidades de que Alcalá Zamora lo aceptara, con lo que se habrían resuelto sin violencia los agudos problemas del momento, si hubiese existido un bloque unido de las fuerzas republicanas y socialistas. Pero Largo Caballero no tenía interés y dijo que había acudido a la reunión meramente «por deferencia personal a quienes la convocaban». Con la esperanza de que las circunstancias cambiaran, Azaña cerró la reunión con una fórmula que dejaba la puerta abierta a contactos futuros: «Cada cual maduraría sus pensamientos por si las circunstancias aconsejaban modificarlos.»[62]
Largo Caballero declaró en esa reunión que no podía permitir que las masas socialistas lo vieran llegar a un acuerdo con los republicanos, por temor a hallarse «disminuido material y moralmente». Su decisión de que se le considerara tan militante como los afiliados de base de su UGT constituía el mayor obstáculo a los planes de Azaña de reconstruir la coalición republicano-socialista. Que se daba cuenta plena de esto quedó de manifiesto en su gran discurso sobre «Grandezas y miserias de la política», pronunciado el 21 de abril de 1934 en el centro liberal bilbaíno El Sitio. Con tristeza y visión, Azaña dejó claro que, para él, la política era una carga que aceptaba con la mayor renuencia. En este discurso, pensando en la línea provocadoramente revolucionaria seguida por el PSOE y por la Esquerra Catalana, había advertido el peligro de verse arrastrado por la multitud[63]. Los comentarios de Largo Caballero en la reunión celebrada en casa de Salmerón indicaban que se había hecho caso omiso de la advertencia de Azaña. El 26 de septiembre de 1934, murió Jaume Carner, el acaudalado republicano catalán que había sido ministro de Hacienda de Azaña. Éste acudió al sepelio, junto con muchas otras personalidades republicanas. De hecho, había estado en Barcelona menos de un mes antes para lanzar un llamamiento a la reconquista de la República. Ahora, a finales de septiembre, Azaña coincidía de nuevo con Prieto y De los Ríos en el entierro de Carner. Amigos catalanes de los tres los invitaron a comer en la Font del Lleó. Azaña lamentó la falta de acuerdo entre los socialistas y los republicanos de izquierda. Aprovechó la ocasión para advertirles, en términos desesperados, sobre los riesgos de la radicalización de las bases socialistas[64].
El realismo de lo dicho por Azaña no podía afectar ni a Prieto ni a De los Ríos, puesto que no tenían influencia sobre las actitudes del PSOE, dominado por Largo Caballero y sus militantes juventudes. Como señaló el propio Azaña: «Prieto guardó durante toda la discusión un silencio de piedra. Probablemente, todas nuestras palabras le parecían ociosas y quizás no le faltase razón. Creía yo saber que Prieto tampoco aprobaba los propósitos de insurrección armada, pero entraba en ellos por fatalismo, por creerlos incontenibles, por disciplina de partido.»[65] Durante su estancia en Barcelona, habló también con varios miembros de la Generalitat, entre ellos Joan Lluhí Vallescà, a todos los cuales reiteró su convicción de que la violencia no era la respuesta a la provocación a que los sujetaba el gobierno. Les señaló que, como miembro del gobierno regional autónomo, era absurdo que se mezclaran en una insurrección contra el Estado central[66]. A pesar de sus esfuerzos, cuando tres ministros de la CEDA el 4 de octubre entraron en el gobierno, el mal preparado levantamiento estalló en Madrid, Cataluña y Asturias. Esto representaba, en cierta medida, el fracaso de los esfuerzos de Azaña para hacer entrar en razón a la izquierda española, pero al mismo tiempo, al galvanizar a Prieto para que se le sumara en la busca de una gran unión electoral de la izquierda, constituyó el punto de partida de su mayor triunfo: la victoria del llamado Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936.
El impacto de Asturias en el PSOE y la UGT fue catastrófico: encarcelamiento y torturas de muchos militantes, exilio de otros, clausura de Casas del Pueblo, acoso a sindicatos y censura de la prensa socialista. Las alas prietista y caballerista del movimiento sacaron, de este desastre, conclusiones enteramente distintas. Largo Caballero, aconsejado por miembros de las radicalizadas Juventudes Socialistas, con los que estaba encarcelado, y varios de los cuales, entre ellos Santiago Carrillo, se adhirieron más tarde al partido comunista, llegó a la conclusión de que debía adoptarse una línea todavía más revolucionaria. Prieto argumentaba mucho más racionalmente que la primera prioridad consistía en recobrar el poder para poner fin a los sufrimientos de la clase obrera provocados por la coalición gobernante de radicales y cedistas. Prieto pudo adoptar esta posición con enorme autoridad porque, si bien el movimiento revolucionario había sido un fracaso en las zonas controladas por las juventudes caballeristas, la acción más eficaz de los obreros había tenido lugar en regiones dominadas por prietistas: Asturias y el País Vasco. Además, como los «bolchevizantes» negaban, no sin razón, su participación en los acontecimientos de octubre, entregaron virtualmente el legado del movimiento a Prieto.
Durante el año 1935, Prieto emplearía este legado para conseguir el apoyo de la clase obrera a las iniciativas formuladas por Azaña. Éste había sido detenido en Barcelona el 8 de octubre, al comienzo de los acontecimientos, y permaneció encarcelado en un buque en el puerto barcelonés hasta finales de diciembre de 1934. Objeto de vilipendio por parte de la prensa de derechas, se convirtió en un símbolo para cuantos en España debían soportar la política autoritaria de la coalición de radicales y cedistas. Su detención y la despectiva violencia con que lo trataron los guardias de asalto que la efectuaron fueron experiencias tan inquietantes como humillantes. Mientras estaba detenido, murió en Zaragoza su hermano Gregorio. Azaña creía que su detención había agravado la cardiopatía que éste padecía[67]. Aunque se le enviaron millares de telegramas de apoyo, las autoridades trataron de desmoralizarlo informándole de que sólo había recibido siete. Le ofendió también el hecho de que ni el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, ni el de las Cortes, Santiago Alba, hicieran nada para asegurarse de que se respetara su inmunidad parlamentaria, por no hablar de su condición de ex presidente del Consejo de Ministros. Esto resultaba tanto más ofensivo cuanto que Azaña no sólo era inocente de la acusación de rebelión, sino que había dedicado su vida a fomentar el respeto al Estado[68].
Amargado profundamente por esta experiencia —como lo atestigua su libro Mi rebelión en Barcelona— el apoyo popular que recibió durante su persecución le inducía a redoblar sus esfuerzos por la recuperación de la República. En prisión, le entregaron finalmente la ingente cantidad de cartas de apoyo enviadas por intelectuales y políticos, así como las misivas colectivas firmadas por centenares de españoles corrientes. Una, que se publicó, estaba firmada por 87 personalidades destacadas del mundo literario y académico, entre ellas Fernando de los Ríos, el doctor y escritor Gregorio Marañón, el escritor católico de izquierdas José Bergamín, los historiadores Américo Castro y Manuel Núñez de Arce, los poetas Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez y León Felipe, y el novelista Ramón del Valle-Inclán[69]. El 25 de diciembre de 1934 Azaña, desde la prisión, escribió a Prieto: «Recibo cientos y cientos de cartas, en las que domina la misma nota: ahora más que nunca […]. Y todo el mundo habla de “una reacción izquierdista cada vez mayor”. Yo no quiero desanimar a nadie. También dicen que hay más “azañismo” que nunca, “incluido entre gentes que no son de izquierda”.»[70]
Azaña no había cometido ningún delito y a la larga se retiraron los cargos contra él. El 28 de diciembre de 1934 fue puesto en libertad, y se recuperó de su experiencia en casa de un amigo barcelonés, en compañía de su esposa y de su cuñado Cipriano Rivas Cherif. Su libertad coincidió con el día de su santo, e Izquierda Republicana invitó a cuantos simpatizaran con él a que le enviaran un telegrama o tarjeta de felicitación. Las misivas de apoyo llegaron por cientos de miles al local del partido en Madrid. Un miembro de las juventudes de Izquierda Republicana describió la escena:
Los carteros no daban abasto para entregarlos, llevando sacas de correos repletas, a las que llegó a ser difícil encontrar sitio en los locales de la Agrupación. Una cola constante de ciudadanos de ambos sexos se sucedía para entregar personalmente su felicitación y daba la vuelta a la manzana, Puerta del Sol y calle del Arenal. Aquella espontánea manifestación de esperanza por parte de los madrileños y de los españoles de todos los confines del país fue una sorpresa para todos nosotros, incluso para sus iniciadores.
Mientras en el cuartel general de Izquierda Republicana se ocupaban del alud postal, Azaña, su esposa y Cipriano Rivas Cherif eran objeto de otro en Barcelona[71].
Al salir de prisión, la última cosa que Azaña deseaba era ocuparse él solo de la tarea de reconstruir la fuerza electoral necesaria para recuperar la República. Pero, a pesar suyo, la gente ordinaria de España se lo reclamaba, y le empujaba a emprender esa labor el apoyo popular recibido durante su persecución. Le conmovían estas demostraciones de estima popular y lo que consideraba entusiasmo por el regreso a la República de 1931-1933. El 16 de enero de 1935 escribió a Prieto, que estaba exiliado en Bélgica: «Aquí se ha producido un movimiento de optimismo y de esperanza, simplemente con el hecho de mi liberación, y con este motivo he sido objeto de una demostración casi plebiscitaria de todas las fuerzas y organizaciones de la izquierda en España.»[72]
Mientras apremiaba a Prieto a que trabajara por la creación de una alianza política que permitiera ganar las próximas elecciones, Azaña mismo trabajaba para consolidar la unificación republicana iniciada la primavera anterior. A finales del verano de 1934 había empleado su influencia para conseguir que el nuevo partido de Unión Republicana abandonara su inclinación antisocialista. Tras salir de la prisión, reanudó sus contactos con Unión Republicana, así como con el conservador Partido Nacional Republicano de Felipe Sánchez Román. Esto dio por resultado la declaración conjunta del 12 de abril de 1935 en que se señalaban las condiciones mínimas que consideraban esenciales para la reconstrucción de la coexistencia política en España. Las siete condiciones eran: supresión de la tortura de los presos políticos; restablecimiento de las garantías constitucionales; liberación de los detenidos por los hechos de octubre de 1934; acabar con la discriminación de los funcionarios de izquierdas y liberales; readmisión en sus puestos de trabajo de los obreros despedidos después de la huelga de octubre de 1934; funcionamiento legal de los sindicatos, y restablecimiento de los consejos municipales destituidos por el gobierno[73]. Este programa era la base potencial de una reanudación de la coalición electoral republicano-socialista.
Con el fin de conseguir que se cumplieran estas condiciones, evidentemente hacía falta una victoria electoral, y la represión de después de octubre de 1934 había impuesto bastante realismo a muchos de la izquierda para que resultara una perspectiva viable. Partiendo de este acuerdo mínimo, Azaña y Prieto trabajaron juntos para volver a crear la coalición electoral. Desde el exilio, la tarea crucial de Prieto consistía en buscar puntos de acuerdo entre los republicanos y los socialistas, y, cosa aún más importante, neutralizar el irresponsable extremismo de los caballeristas, lo cual le ganó, inevitablemente, su virulenta hostilidad[74]. El papel de Azaña era todavía más crucial. Consistía en el esfuerzo masivo de propaganda y publicidad que no sólo llevara a cientos de miles de españoles la idea de una coalición electoral renovada, sino, cosa todavía más importante, que demostrara al ala izquierda del PSOE el inmenso apoyo popular que existía para un acuerdo electoral.
Azaña emprendió con cierto desagrado inicial la campaña que llamó de «discursos en campo abierto». Se inició el 26 de mayo en el campo de Mestalla, en Valencia. Ante más de cien mil espectadores, anunció que Izquierda Republicana trabajaba, junto con otros partidos, en una plataforma electoral y un futuro plan de gobierno, que en su momento se sometería a la aprobación de los grupos más a su izquierda. Luego, el 14 de julio, habló ante una multitud aún más numerosa, en el campo de Lasesarre, de Baracaldo, cerca de Bilbao, y provocó un intenso entusiasmo cuando reclamó nuevas elecciones y defendió la necesidad de una coalición electoral. No se trataba de mítines bien organizados, sino más bien de manifestaciones espontáneas de apoyo popular al hombre y al régimen que personificaba. La gente acudía en masas espectaculares de todas partes de España. La culminación de la campaña tuvo lugar el 20 de octubre de 1935, en Comillas, en lo que entonces eran las afueras de Madrid. Azaña se daba perfecta cuenta de las consecuencias de la campaña. El día antes de aquél en que tenía que hablar, visitó en coche Comillas y, sorprendido por la inmensidad del campo, preguntó a los miembros del comité organizador: «¿Ustedes creen que esto se llenará? Porque en caso contrario vamos a hacer el ridículo». Casi medio millón de personas llegaron para escucharle exponer su proyecto de programa de gobierno[75].
El periodista inglés Henry Buckley escribió sobre este acto que
más de la mitad de los asistentes no podían ver la tribuna, desde donde el ex primer ministro les hablaba. Los altavoces funcionaban sólo en algunas partes, de modo que decenas de miles no sólo no vieron nada, sino que nada oyeron. De este acto no se había hecho mucha propaganda. Las autoridades lo miraban de reojo y en algunos casos la Guardia Civil hizo retroceder a los camiones que llevaban a espectadores. Todos los vehículos que traían a gente de muy lejos fueron detenidos a algunos kilómetros de Madrid, lo que causó una interminable confusión y obligó a hombres y mujeres a caminar largas distancias después de un cansado viaje en vehículo. Para entrar, había que pagar. Las primeras filas costaban doce chelines y seis peniques y los puestos más baratos, diez chelines y media corona. Estar de pie en la parte de atrás costaba seis peniques. A nadie se le obligó a ir a este acto. En realidad, la presencia en él podía acarrear el descontento del patrón o del latifundista […]. Había grupos que llegaban desde los puntos más lejanos de España, hasta mil kilómetros, en tiempo lluvioso y frío, en camiones abiertos[76].
Al final de su discurso, Azaña pidió a la enorme multitud que guardara silencio. Como un profeta del Antiguo Testamento, terminó con una apasionada condena de la política represiva de la coalición gobernante, del aplastamiento de los sindicatos, de la clausura de Casas del Pueblo, de la existencia de millares de presos políticos: «El silencio del pueblo declara su tristeza y su indignación; pero la voz del pueblo puede sonar terrible como las trompetas del juicio. ¡Que mis palabras no resbalen ligeramente sobre corazones frívolos y que penetren en el vuestro como dardos de fuego! ¡¡Pueblo, por España y por la República, todos a una!!». Los oyentes estallaron en una frenética ovación y se levantaron millares de puños cerrados. Azaña no devolvió este saludo[77]. Fue un momento revelador en su carrera política. El apoyo que era capaz de inspirar constituiría la base del Frente Popular, capaz de convencer hasta a los más ciegos de los socialistas de izquierda que existía un gran apoyo popular para una amplia alianza electoral. Pero la preocupación de Azaña se manifestó al no devolver el saludo de los puños alzados. Como el aprendiz de brujo, el moderado político liberal estaba sobrecogido por el fervor de la pasión proletaria. Fue un profético acto de pasividad que acaso presagiaba la retirada al aislamiento que adoptó Azaña durante la guerra civil. Sin embargo, no sólo la muestra de disciplina de los asistentes inquietó mucho a la derecha, sino que la dimensión de la multitud y su entusiasmo ayudaron a resolver las dudas que podían quedarles a quienes todavía se oponían a la formación de un frente electoral.
Entretanto, el PSOE estaba en un torbellino de discusiones sobre la táctica electoral que convenía adoptar. Las primeras iniciativas salieron de Prieto. Desde 1934 estaba en correspondencia con Azaña sobre esta cuestión. Convencido de que la idea de un bloque obrero defendida por Largo Caballero llevaría casi con seguridad a una repetición de la derrota electoral de noviembre de 1933, Prieto era partidario de una alianza «circunstancial que se extienda tanto a nuestra derecha como a nuestra izquierda». Seguro de que importantes sectores del partido estaban con él, Prieto publicó, el 14 de abril de 1935, un artículo en el diario El Liberal pidiendo la colaboración socialista en el amplio frente que estaban forjando Azaña y Martínez Barrio. El artículo causó mucho efecto. Pero, con Prieto todavía en el exilio, la tarea de llevar a las masas este llamamiento correspondió a Azaña. El 7 de agosto, tres semanas después de su enorme mitin en Baracaldo, en que hubo atronadores vivas a Prieto, Azaña le escribió: «Creo que tiene usted ganada la partida, no sólo en la opinión general, sino dentro de la masa de su propio partido. Ésta no es solamente apreciación mía, sino de muchas personas, socialistas y no socialistas.»[78] Las polémicas teóricas de la izquierda del PSOE tenían escaso impacto en las bases y Prieto siguió trabajando con confianza por la unión. Se reunió con Azaña en Bélgica, a mediados de septiembre, para discutir el programa de la proyectada coalición. El 14 de noviembre de 1935, Azaña escribió formalmente a Enrique de Francisco, del Comité Ejecutivo del PSOE, proponiendo un acuerdo electoral[79]. Impulsados por las pruebas del apoyo a Azaña durante su campaña de «discursos en campo abierto», y por el cambio de táctica adoptado por sus aliados comunistas, los caballeristas aceptaron con renuencia el punto de vista de Prieto.
Quedaba pendiente un complejo proceso de negociaciones sobre el programa del Frente Popular. Se encargaron de ello Amós Salvador por Izquierda Republicana, Bernardo Giner de los Ríos por Unión Republicana, y Manuel Cordero y Juan Simeón Vidarte por la UGT y el PSOE y en representación de otros grupos obreros[80]. La adhesión de Largo Caballero no habría sido posible sin los esfuerzos de los comunistas, que se daban perfecta cuenta de la hostilidad que por ellos sentían Azaña y Prieto, y deseaban que Largo Caballero se uniera al Frente, sobre todo porque su preferencia por una unión proletaria garantizaría su presencia. En consecuencia se esforzaron mucho para inducirle a abandonar su oposición, enviando incluso a Jacques Duclos para convencerlo. El hecho, sin embargo, es que el meollo del Frente Popular era la coalición electoral republicano-socialista reanudada gracias a los esfuerzos de Azaña y Prieto. Nadie, ni siquiera Prieto, trabajó tanto como Azaña para asegurar el éxito electoral de la izquierda española en febrero de 1936. De hecho, si algo empujó al dubitativo Largo Caballero, fue, casi con seguridad, el apoyo popular a la idea de la unión defendida por Azaña durante su campaña de propaganda. La victoria del Frente Popular fue, en última instancia, la victoria de Manuel Azaña, de su diplomacia entre bambalinas y de su popularidad entre las masas del país en su conjunto.
Después de las elecciones del 16 de febrero de 1936, el general Franco participó en diversos planes de intervención militar para impedir la entrega del poder al Frente Popular[81]. El intimidado primer ministro saliente, Manuel Portela Valladares, insistió en entregar inmediatamente el poder a Azaña. Éste no tenía ningún deseo de ocupar el puesto de primer ministro y hubiese preferido que recayera en Martínez Barrio, el dirigente de Unión Republicana. Pero tanto el uno como el otro se dieron cuenta de que después de los éxitos de masas de los «discursos en campo abierto» y de la campaña electoral, las masas no lo habrían entendido. Así pues, Martínez Barrio aconsejó al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, que ofreciera el gobierno a Azaña. Como éste escribió en su diario, «me guste o me disguste, así viene impuesto por la lógica». Con todo, le fastidió que en la tarde del 19 de febrero un Portela Valladares presa de pánico le dijera: «Yo no tengo nada que hacer aquí, los gobernadores dimiten uno tras otro y a mí no me hace caso nadie. Tiene usted que encargarse de esto inmediatamente». En vano le recordó Azaña que el procedimiento adecuado consistía en dimitir en la primera reunión de las Cortes. Con la inquebrantable decisión de Largo Caballero de que los socialistas no formaran parte del gobierno, Azaña reunió en unas horas un equipo ministerial formado únicamente por republicanos de izquierda. Sus dificultades se exacerbaron por el hecho de que Portela no le informó plenamente de sus conversaciones con Franco hasta mucho después, diciéndole únicamente que «yo, del Ejército, no sé nada». En consecuencia no se castigó a Franco por excederse de su autoridad y quedó en condiciones de desempeñar un papel crucial en la rebelión militar de julio de 1936[82].
Azaña regresó al poder «con el deseo que haya sonado la hora de que los españoles dejen de fusilarse los unos a los otros». Era una vana esperanza. Tras la aguda polarización de los dos años anteriores, Azaña se enfrentaba a una abrumadora tarea de pacificación y reconciliación. Las divisiones en el partido socialista tenían serias consecuencias para su gobierno, pues proyectaban considerables dudas acerca de su proyecto parlamentario. Prieto estaba dispuesto a apoyar a Azaña, pero Largo Caballero, decidido a no llevar nunca más a cabo una política burguesa en un gobierno de coalición con los republicanos, se contentaba con esperar el cumplimiento del programa del Frente Popular antes de presionar por un gobierno plenamente socialista. Al mismo tiempo, Mola y los otros conjurados militares habían comenzado a prepararse para el levantamiento de julio y facilitaría grandemente su labor cualquier signo de incertidumbre gubernamental o un derrumbe de la ley y el orden. Azaña escribió acerca de su «negra desesperación» cuando se incendiaron iglesias y se atacó a derechistas en las manifestaciones que expresaban la alegría popular por la victoria electoral y pedían venganza por los sufrimientos del «bienio negro[83]». Sin embargo, durante la última semana de febrero, todo marzo y comienzos de abril, parecía dominar la situación, actuando con energía, decididamente, satisfaciendo a todos los elementos de la coalición parlamentaria que lo mantenían en el poder y presentándose de modo convincente como la garantía de la ley y el orden, de la paz social y la moderación.
En la primavera de 1936, aunque consciente de la amenaza de guerra civil, se sentía aún optimista. Esto se veía en su magistral discurso en las Cortes, el 3 de abril: «La proyección de la política del Frente Popular, mientras yo tenga la responsabilidad de presidir el Gobierno del Frente Popular es una cosa que pertenece a mi propia conciencia de ciudadano, de español y de republicano». Era un mensaje de esperanza a sus partidarios y un intento de calmar a los derechistas que se le oponían pero eran susceptibles a la razón. Habló en términos de arrogante precisión, a despecho —o acaso a causa— de su percepción de los peligros a que se enfrentaba España:
Me he representado desde antes de las elecciones las ingentes dificultades con que el Gobierno iba a tropezar, pero no me he asustado […]. Tengo la pretensión de gobernar con razones: mis manos están llenas de razones […]. Gobernamos con razones y con leyes. ¡Ah! El que se salga de la ley ha perdido la razón y no tengo que darle ninguna.
Su aparente confianza era un grito para reunir apoyos y un desafío a quienes actuaban contra la República. No sonaban precisamente como las palabras de un hombre que pensaba en apartarse de la política activa. En cierta medida, desde luego, siempre había en Azaña un esfuerzo para dar pruebas de valor cuando lo exigía el deber. Esto no significaba que su preferencia personal no hubiese sido el retirarse a la seguridad de la vida privada. Sin embargo, su combativo discurso a las Cortes, y a la nación, dejó bien claro que sabía que esta vez no habría otra oportunidad, ni tiempo ni espacio para rectificar errores. El discurso terminó con una nota escalofriante:
Si no triunfamos sobre aquellos cuyos intereses hemos de lastimar, habremos perdido la última coyuntura legal, parlamentaria y republicana de atacar de frente al problema y resolverlo con justicia […]. Estamos dispuestos a cumplir nuestro deber con la fría tenacidad que corresponde a quien está persuadido de que nos jugamos la última coyuntura. […] Me permito observar que ésta es, quizá, la postrera coyuntura que tenemos, no sólo del desenvolvimiento pacífico y normal de la política republicana y del asentamiento definitivo del régimen republicano en España —quiero decir definitivo, pacífico—, sino también en el régimen parlamentario[84].
Una aparente oportunidad de fortalecer el gobierno para las tareas señaladas en su discurso surgió de la debilidad del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. El artículo 81 de la Constitución republicana daba al presidente de la República el poder de disolver las Cortes dos veces durante su mandato. Para impedir que el presidente se viera privado del poder esencial de convocar nuevas elecciones, el artículo exigía, además, que en el caso de una segunda disolución, durante el mandato de un presidente, las Cortes elegidas a causa de esta segunda disolución investigaran la necesidad y validez del decreto que disolvía las Cortes anteriores. En el caso de que las Cortes decidieran que el decreto de disolución había sido innecesario, el presidente estaría obligado a dimitir. Una gran mayoría de los diputados veía con agrado la oportunidad de librarse de Alcalá Zamora. Los partidos de izquierda nunca le perdonaron el haber permitido la entrada de la CEDA en el gobierno, en octubre de 1934, y los partidos de derecha estaban furiosos porque no llamó al poder a Gil-Robles en diciembre de 1935. Azaña y Prieto no confiaban en Alcalá Zamora, y vieron en el artículo 81 la oportunidad de descartarlo y de consolidar el nuevo gobierno. Azaña, en particular, se sentía frustrado por la frecuente interferencia del presidente en las reuniones del Consejo de Ministros y su mal disimulada hostilidad. Su relación se había vuelto cada vez más difícil. Azaña había comenzado a hablar de Alcalá Zamora, que era de Priego de Córdoba, como del «maléfico de Priego». No podía perdonar al presidente que hubiera consentido su persecución en octubre de 1934. Recientemente, en una reunión del Consejo de Ministros, el 2 de abril, Azaña y Alcalá Zamora habían intercambiado insultos que expresaban su mutua repulsión. Azaña escribió a Rivas Cherif: «Dije a los ministros que yo no volvía más a Palacio con aquel hombre». Parece que llegó a la conclusión de que precisaba librarse de Alcalá Zamora, aunque un elemento de apasionado resentimiento personal pudo influir en lo que hubiese debido ser una fría decisión política. Ahora, Azaña se vio impulsado a actuar por los rumores verosímiles de que Alcalá Zamora confiaba escapar a su sino forzando la dimisión del gobierno de Azaña antes de que se iniciara la discusión ordenada por el artículo 81[85]. Azaña vacilaba por temor a una intervención militar, pero, tras largas deliberaciones, llegó a la conclusión de que «no podía cargar con la responsabilidad de dejar en la presidencia de la República a su mayor enemigo; y que si todos se arrepienten de haberlo votado en 1931, no quería tener que arrepentirme de volverlo a elegir en abril del 36, pues a tanto equivalía desperdiciar la ocasión de la tarde del martes[86]».
Alcalá Zamora fue destituido y la necesidad de un nuevo presidente abrió amplias posibilidades de reforzar la República. Azaña escribió a su cuñado: «Desde que se produjo la vacante, pensé que no habría más solución que ocuparla yo». Hacía tiempo que pensaba en lo beneficioso que sería para la República el que la «oleada de azañismo» del verano anterior se empleara para fortalecer el régimen ocupando él la presidencia antes que dejar que se diluyera por el desgaste a que se vería sujeto como primer ministro. Pero en su posición había cierta ambigüedad. Por una parte, se sentía impelido, como siempre, por un sentimiento del deber y la creencia de que podía resolver determinados problemas. Al mismo tiempo, se sentía agotado por la actividad de los dieciocho meses anteriores. Es también posible que desease hallarse en una posición de influencia en caso de que tuviese éxito el «guión» de Largo Caballero, que dejaba claro que los republicanos de izquierdas se agotarían, preparando así el terreno para un gobierno exclusivamente socialista[87]. La presidencia, pues, no sólo constituía un deber ineludible, sino que ofrecía también una aparente oportunidad de escapar del agotador quehacer cotidiano de la política. En la subsiguiente discusión, pública y privada, sobre los méritos de Azaña, Prieto argumentó de modo convincente que Azaña era el único candidato plausible, e hizo más que nadie para asegurar que fuera el sustituto de Alcalá Zamora[88].
No todos estuvieron de acuerdo. El grueso de los colegas de Azaña en la dirección de su partido se sintieron sobrecogidos ante la idea de perderlo como primer ministro y de que Izquierda Republicana quedara decapitada. Largo Caballero consideraba ridículo transferir a Azaña de donde llevaba a cabo una labor esencial a la «jaula dorada» de la presidencia. Aunque el periódico de la izquierda del PSOE, Claridad, tronaba contra Azaña y Prieto, los caballeristas no ofrecieron ningún candidato propio[89]. Prieto apostaba audazmente por ser el primer ministro sucesor de Azaña. Si fracasaba, no habría nadie más capaz de dirigir el gobierno en un momento de intensificada hostilidad derechista.
Prieto y Azaña eran probablemente los únicos dos políticos con la habilidad y la popularidad necesarias para estabilizar la situación, cada día más polarizada, de la primavera de 1936. Trabajando juntos, uno como presidente y el otro como primer ministro, hubieran podido, acaso, introducir suficientes reformas para satisfacer a la izquierda militante y mostrar la decisión de aplastar la extrema derecha. Incluso si no hubiesen podido atraer a la derecha moderada, a Prieto y Azaña les habría sido posible poner término a las provocaciones fascistas y las respuestas izquierdistas a las mismas que preparaban el terreno para un golpe militar. Esto exigía a Azaña de presidente y a Prieto de primer ministro. Tal como sucedieron las cosas, la destitución de Alcalá Zamora y su sustitución por Azaña tuvo por resultado que ninguno de los dos, Azaña o Prieto, pudiera dirigir el gobierno.
En ningún momento de la Segunda República hubo tanta necesidad de un gobierno fuerte y decidido como en la primavera de 1936. Los conspiradores militares planeaban el derrocamiento del régimen. Los jóvenes activistas de la derecha y de la izquierda se enfrentaban en la calle. Aumentaba el paro forzoso y las reformas sociales suscitaban una resistencia tenaz de los latifundistas. El problema se volvió especialmente agudo después de la elección de Azaña a la presidencia, el 10 de mayo. El nuevo presidente pidió inmediatamente a Prieto que formara gobierno. Cuando Azaña le llamó el 11 de mayo, Prieto le informó de sus planes para restaurar el orden y acelerar las reformas. Era un programa de gobierno capaz de impedir la guerra civil, pero exigía un fuerte apoyo parlamentario de todos los republicanos, incluyendo el PSOE, y Prieto dudaba que pudiera contar con los votos del ala izquierda socialista[90]. Al día siguiente, cuando informó a la minoría parlamentaria socialista del ofrecimiento de Azaña, Prieto salió derrotado.
No hay pruebas de que Azaña montara toda la operación para formar un poderoso equipo político con Prieto. Generalmente se ha supuesto, basándose en los hechos, que Prieto actuó, más o menos, como inspirador de la campaña de Azaña para la presidencia a través de su diario El Liberal, y que una vez presidente Azaña ofreció el poder a Prieto. Sin embargo, años más tarde éste afirmó que «yo nunca tuve posibilidades de asumir el gobierno». Según Prieto, Azaña siempre pensó en nombrar a Santiago Casares Quiroga. Consideró como anómalo que en su entrevista con el nuevo presidente, el 11 de mayo, Azaña estuviera acompañado por Casares Quiroga. Azaña sabía de sobra que la mayoría caballerista del PSOE nunca permitiría a Prieto que formara gobierno. «Azaña quería un gabinete doméstico y yo no servía para funciones domésticas, por lo cual, implícitamente, estaba rechazado por él, aunque al día siguiente […] me llamase a Palacio a fin de encargarme oficialmente del Gobierno, pero bajo la seguridad de que yo no podía ni debía aceptar.»[91] Si los recuerdos y la interpretación de Prieto son exactos, parecería que Azaña se proponía inicialmente controlar el gobierno a través del sumiso (y virtualmente desconocido) Casares Quiroga como su obediente instrumento. Pero esto no es lo que sucedió. El tuberculoso Casares Quiroga no dio muestras de estar controlado por Azaña. Ciertamente, dejando aparte la amenaza de la conspiración militar, no estaba a la altura de los problemas que debía resolver. La izquierda del PSOE acusó a Azaña de escabullirse de sus responsabilidades. Es cierto que, una vez presidente, se complació muchísimo con sus funciones ceremoniales, la restauración de los edificios oficiales, la decoración de su vivienda en el viejo palacio Real, ahora conocido como palacio Nacional y en convertirse en protector de las artes[92]. La euforia del presidente y de su primer ministro estaba completamente fuera de lugar. Para mayo de 1936, la conspiración militar estaba ya muy avanzada.
El levantamiento militar del 18 de julio de 1936 y el estallido de violencia revolucionaria que provocó sobrecogieron a Azaña. Tanto la rebelión como la revolución popular que suscitó estaban muy lejos de la visión azañista de una política racional y moral. Todo el 18 de julio, Azaña recibió a un sinfín de personalidades políticas en un frenético intento de hallar una solución a la crisis. Le resultó evidente que el vacilante Casares Quiroga estaba paralizado por completo y era incapaz de enfrentarse a la situación. Un miembro de su personal le dijo a Julián Zugazagoitia, director de El Socialista, que el Ministerio de la Guerra era «una casa de locos, y el más furioso de todos es el ministro». La respuesta de Azaña consistió en tratar de crear una coalición de amplia base, un gobierno nacional «formado por todos los que estaban dentro de la Constitución, desde las derechas republicanas hasta los comunistas». Telefoneó al republicano conservador Miguel Maura, pidiéndole su colaboración. Pero no era una idea que pudiese prosperar sin la colaboración de Largo Caballero. Y para lograrla habría sido necesario acceder a la insistencia de éste en el sentido de que no había otra opción que armar a los obreros. Pero el instinto y el conocimiento de la opinión internacional de Azaña rechazaron la idea de armar la revolución con el fin de derrotar a la contrarrevolución.
La gravedad de la situación, sin embargo, era tal que tres horas después Casares tuvo que dimitir. Con la esperanza de abrir negociaciones con los rebeldes e impedir la posibilidad de una revolución proletaria, Azaña llamó al republicano moderado de centro Diego Martínez Barrio para que formara un gobierno de coalición. A las 11 de la noche, Largo Caballero se opuso a la sugerencia de Martínez Barrio, presentada por Prieto, de una participación socialista en su gobierno, porque quería incluir en el gabinete a grupos que estaban a la derecha del Frente Popular. Creyendo que la ausencia del PSOE podía facilitar negociar con los militares rebeldes, Martínez Barrio formó finalmente, a primeras horas de la mañana del 19 de julio, un gobierno compuesto únicamente de republicanos. Abatido, Azaña dijo: «Es tarde ya para todo». Pero con el permiso explícito del presidente, Martínez Barrio empezó a telefonear de inmediato a las guarniciones militares y habló dos veces con el general Mola, que rechazó todo compromiso y no hizo caso de su promesa de que el nuevo gobierno seguiría una política más derechista e impondría la ley y el orden. Para horror de Azaña, los rumores de las tentativas de conciliación condujeron a manifestaciones populares en las calles de Madrid. A mediodía del 19 de julio, Martínez Barrio se vio obligado a dimitir[93].
Azaña había probado un gobierno conservador con la esperanza de llegar a un compromiso con los rebeldes. La única opción que quedaba era luchar, y esto significaba armar a los obreros. Inquieto ya por el radicalismo obrero manifestado durante la primavera de 1936, Azaña contemplaba con alarma esta opción. Abandonó la busca de un compromiso, pero le quedaban pocas alternativas. Sentía aún renuencia a dar el poder a Largo Caballero, que creía que la sublevación militar significaba que los republicanos debían dar paso a un gobierno íntegramente socialista. Azaña finalmente sustituyó a Martínez Barrio por José Giral, que era virtualmente el único de sus republicanos de izquierdas dispuesto a asumir responsabilidades. Su gobierno apenas se distinguía del de Casares Quiroga, que había mostrado tan poca energía e iniciativa ante las amenazas de golpe. Era un gobierno que no estaba a la altura de la situación con que se enfrentaba[94]. Prieto fue el poder real detrás del trono, aconsejando infatigablemente a Giral, que pronto adoptó la espectacular medida de distribuir armas entre los obreros. Esto fue crucial en el fracaso de la rebelión en muchos lugares, pero significaba que la legalidad republicana, de la que tan devoto era Azaña, había sido sustituida esencialmente por la acción espontánea de la clase obrera.
Los frenéticos esfuerzos de Azaña por encontrar una solución conciliadora quedaron derrotados cuando aceptó la orden de Giral de armar a los obreros. A partir de entonces, se retiró virtualmente de la vida pública, salvo en lo referente a buscar la paz. En la España de la guerra civil no había lugar para Azaña, hombre de paz al que repugnaba la violencia. La derecha nunca perdonaría al educado burgués Azaña que hubiese proporcionado el plan de la reforma y modernización del país. La desesperación de Azaña era consecuencia de haber tenido que aceptar el hecho de que la derecha provocara el derramamiento de sangre antes que permitir que su visión se convirtiera en realidad. Al mismo tiempo, la revolución en la zona republicana privaba de legitimidad a la República, hundía una cuña entre Azaña y su querida República, y, finalmente, lo sumió en la frustración y la impotencia. En su diálogo imaginario sobre la guerra, habló del «hundimiento de la República»:
Sucumbió en las últimas semanas de julio, cuando no pudo reducir en pocos días la rebelión y para salvarse y salvarnos de la tiranía militar, abrió las compuertas, o soportó que fuesen derribadas, al ímpetu desordenado del pueblo, reconociendo con eso mismo su impotencia.
Con el estallido de la guerra, quedó manchado todo aquello por lo que había trabajado:
La tolerancia religiosa introducida por fuerza de ley en un país de intolerantes, la libertad de conciencia y de cultos, se han anegado en la matanza de curas, en la quema de iglesias, en convertir en almacenes las catedrales, de una parte; y de otra, en fusilar masones, protestantes y ateos[95].
Como dijo Ángel Ossorio y Gallardo, «no creyó en nuestra victoria nunca[96]».
En los primeros días de la guerra, Azaña se sintió desolado por la noticia de que su querido sobrino, Gregorio Azaña, había sido asesinado en Córdoba[97]. El 23 de agosto de 1936, la tentativa de fuga en masa de los presos de la cárcel Modelo de Madrid condujo a una matanza. Rivas Cherif encontró a Azaña horrorizado, «desencajado». La indignación le impedía casi hablar. «¡Han asesinado a Melquíades!», dijo, y tras un silencio, exclamó: «¡Esto no! ¡Esto no! Me asquea la sangre, estoy hasta aquí; nos ahogará a todos.»[98] En La velada de Benicarló, uno de los personajes describe los gritos de agonía de los presos políticos a los que matan a tiros en un cementerio, y sin duda Azaña explica su propia experiencia[99]. El 19 de octubre de 1936, ya sin esperanza, dejó el palacio Nacional para ir a residir en Barcelona, tres semanas antes de que el gobierno abandonara Madrid. El 2 de noviembre, se instaló en la abadía de Montserrat. Carles Gerhard, representante allí de la Generalitat, lo encontró «envejecido, abatido y amargado». Azaña estaba conmocionado por los excesos de los anarquistas. Gerhard comentó más tarde: «Me había impresionado profundamente, en efecto, aquella amargura, aquella severidad de juicio que bajo cubierto de la afectuosa cortesía se traslucía sin embargo en las palabras de nuestro primer magistrado. Me turbaba extrañamente que fuera desde su lugar elevado, del cual se podía apreciar como en visión panorámica toda la extensión y toda la profundidad del desastre.»[100] Permaneció en Montserrat hasta mayo de 1937, cuando se trasladó a La Pobleta, una casa en las afueras de Valencia. Con el gobierno en Valencia, la residencia en la capital catalana aumentaba el aislamiento de Azaña respecto a la política cotidiana, aunque poca cosa hubiese podido hacer para influir en un gobierno presidido por Largo Caballero y en el cual había ministros pertenecientes a la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo.
Azaña no huyó de España, como hicieron tantos de sus amigos republicanos, pero su presencia en el país era más como símbolo que como político en activo. El 21 de enero de 1937, en un discurso en Valencia, habló en términos que revelaban la tristeza que le embargaba: «Cuando se hace la guerra, que es siempre aborrecible, y es más si es entre compatriotas; cuando se hace la guerra, que es funesta, incluso para quien la gana, hace falta una justificación moral de primer orden que sea inatacable». Su discurso terminó con un juicio sobre una posible victoria republicana: «No será un triunfo personal, porque cuando se tiene el dolor de español que yo tengo en el alma, no se triunfa personalmente contra compatriotas. Y cuando vuestro primer magistrado erija el trofeo de la victoria, su corazón de español se romperá, y nunca se sabrá quién ha sufrido más por la libertad de España.»[101]
Durante el estado de virtual guerra civil en Barcelona, a comienzos de mayo de 1937, Azaña se encontró sitiado en el palacio de Pedralbes. Su desesperación se agravaba debido a lo que llamó «histeria revolucionaria», y le indignaba que Largo Caballero lo mantuviera en una ignorancia total de lo que pasaba. Más tarde, despotricó contra la «ineptitud de los gobernantes, inmoralidad, cobardía, ladridos y pistoletazos de una sindical contra otra, engreimiento de advenedizos, insolencia de separatistas, deslealtad, disimulo, palabrería de fracasados, explotación de la guerra para enriquecerse, negativa a la organización de un ejército, parálisis de las operaciones, gobiernitos de cabecillas independientes…»[102] La terrible ansiedad que le aquejó durante esos días lo indujo a trasladar su residencia a Valencia. Fue a su llegada al aeropuerto de esta ciudad que confió a Julián Besteiro una misión de paz en Londres[103].. Poco después, cuando Largo Caballero dimitió el 17 de mayo, Azaña tuvo un último destello de esperanza. No era el único que estaba exasperado por la sustitución de los organismos del Estado por comités obreros. Por diferentes razones, el ala derecha del PSOE, dirigida por Prieto, los comunistas y los republicanos estaban deseosos de que Largo Caballero y los ministros de la CNT salieran del gobierno. Confiando en un amplio apoyo, pudo ejercer sus funciones presidenciales e invitar al socialista moderado Juan Negrín a formar gobierno[104].
Pero no tardó mucho en darse cuenta de que Negrín no compartía su profunda desconfianza hacia los comunistas ni su esperanza de que la guerra terminara gracias a una mediación. Sus diferencias con el enérgico y decidido Negrín condujeron a su mayor marginación. Su mutua incompatibilidad —uno, decoroso y respetable, el otro, sibarita— intensificaron el aislamiento de Azaña. Lamentaba que el gobierno de Negrín, como antes el de Largo Caballero, no encontrara una oportunidad para que él visitara el frente[105]. Se veía como impotente, cosa que se reflejó en una notable conversación que tuvo con Negrín el 22 de abril de 1938:
Desde el 18 de julio de 1936 soy un valor político amortizado. Desde noviembre del 36, un Presidente desposeído. Cuando usted formó gobierno, creí respirar, y que mis opiniones serían oídas, por lo menos. No es así. Tengo que aguantarme. Soy el único a quien se puede violentar impunemente en sus sentimientos, poniéndome siempre ante el hecho consumado. Me aguanto por el sacrificio de los combatientes de verdad, lo único respetable. Lo demás, vale poco[106].
Su sentido del deber y de deuda con quienes habían muerto en los campos de batalla revelaban la consagración de Azaña a sus ideales y su nobleza esencial.
Instalado en La Pobleta, se entregó a escribir su diario, hasta diciembre de 1937, en que regresó a Barcelona, donde vivió en una casa de campo, la Barata, cerca de Terrassa. Disgustado por el derramamiento de sangre, profundamente angustiado, permaneció, sin embargo, en la presidencia, porque temía que su dimisión pudiera perjudicar a la República. Tuvo muchas oportunidades de dimitir, marcharse al extranjero y unirse a sus amigos y colegas de antaño, como Madariaga, que creían que debían distanciarse de ambos bandos en guerra. Pero juzgaba con dureza a sus amigos que habían intentado huir a la «tercera España». Dijo a su embajador en Bruselas, Ángel Ossorio y Gallardo: «En cuanto a los republicanos que han huido, si alguno le ha dicho a usted que lo hace por consejo mío, dígale que miente […]. Todos se han ido sin mi anuencia, sin mi consejo, y algunos (se los nombré) engañándome». Era una cuestión que le causaba cierta amargura: «A muchos los saqué de la nada y a todos volví a ponerlos a flote, después del naufragio de 1933, y les he hecho diputados, ministros, embajadores, subsecretarios, etcétera, etcétera. Todos tenían con la República la obligación de servirla hasta última hora.»[107]
Aunque sufrió mucho por ello, Azaña cumplió con su obligación de estar con la República hasta el último momento. Había superado el miedo, y se quedó a pesar de las matanzas de agosto de 1936, la incorporación de la CNT al gobierno en noviembre de 1936, los peligros que corrió durante las jornadas de mayo de 1937 y la ineludible evidencia del inevitable triunfo de Franco después de la caída de Teruel en febrero de 1938[108]. Era intensa su amargura al ver que le dejaban solo la mayoría de sus antaño camaradas republicanos. En agosto de 1937, lo visitó el historiador Claudio Sánchez Albornoz, que había sido brevemente embajador en Lisboa y luego pasó casi un año en París. Azaña le reprochó severamente su «ejemplo deplorable»: «Tener miedo es humano, y si usted me apura, propio de hombres inteligentes. Pero es obligatorio dominarlo cuando hay deberes públicos que cumplir.»[109]
Pese a su desesperación y a su pesimismo, Azaña nunca dudó que el primero de esos deberes era el de oponerse al ultraje del levantamiento militar. Una vida dedicada al imperio de la ley y a un ideal democrático no podía traicionarse con la huida. En su dura condena de los rebeldes y de su «horrendo delito», en una emisión de radio del 23 de julio de 1936, se había comprometido a ver la lucha hasta el final[110]. En su discurso de Valencia, habló de su deber como el de «oponerse como fuese a la rebelión militar. No se transige con la rebelión cuando se ocupa dignamente el poder». Permaneciendo en su lugar, daba a la República legitimidad internacional: «Mi presencia en este sitio significa y denota la continuidad del Estado legítimo republicano, que encuentra en el presidente de la República, en el gobierno responsable en funciones y en las Cortes los órganos supremos de su expresión representativa y de mando.»[111] Buscó activamente una mediación internacional que pusiera fin a la guerra[112].
En su conversación con Negrín del 22 de abril de 1938, Azaña protestó por las penas de muerte impuestas a cuarenta y cinco oficiales acusados de conspiración, dando razones legales, humanitarias y políticas contra lo que calificó de atrocidad. En fuerte contraste con las diatribas de Franco contra el enemigo, en las que aludía a la idea de la redención por la sangre, Azaña declaró:
El odio enfurece y no lleva más que al derramamiento de sangre. No. La generosidad del español sabe distinguir entre un culpable y un inducido o extraviado. Esta distinción es capital porque tenemos que habituarnos otra vez unos y otros a la idea, que podrá ser tremenda, pero que es inexcusable, de que de los veinticuatro millones de españoles, por mucho que se maten unos a otros, siempre quedarán bastantes, y los que queden tienen necesidad y obligación de seguir viviendo juntos para que la nación no perezca.
España tuvo que esperar treinta y seis años, después del final de la guerra civil, y treinta y cinco años después de la muerte de Manuel Azaña, para que se volviera realidad esta visión.
La implacabilidad a sangre fría de Franco contrastaba con la humanidad de Azaña; el Caudillo quería redimir a la nación por la sangre, dispuesto, de considerarlo necesario, a matar a la mitad de su población. Azaña, hombre de razón y paz, declaró en Valencia, el 18 de julio de 1937, que «ninguna política se puede fundar en la decisión de exterminar al adversario; no sólo —y ya es mucho— porque moralmente es una abominación, sino porque, además, es materialmente irrealizable; y la sangre injustamente vertida por el odio, con propósito de exterminio, renace y retoña y fructifica en frutos de maldición; maldición, no sobre los que la derramaron, desgraciadamente, sino sobre el propio país que la ha absorbido para colmo de la desventura[113]».
A medida que la República iba siendo derrotada por dosis, en 1938, Azaña resistió con desesperación, dolorido por la falta de comprensión entre el gobierno en Valencia y la Generalitat en Barcelona. Sabiendo que los soldados arrojaban las armas ante el avance franquista, un Azaña horrorizado —virtualmente abandonado por las autoridades republicanas—, fue testigo de la caída de Cataluña. El 22 de enero de 1939 él y su familia emprendieron un abrumador viaje a Figueres, cerca de la frontera con Francia. El domingo 6 de febrero, después de que Negrín tratara de convencerlo de que regresase a Madrid, eligió el exilio. Describió su partida en una carta de unos meses más tarde a su amigo Ángel Ossorio y Gallardo. Debía salir al alba, con el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, en una pequeña caravana de coches de la policía. El automóvil de Martínez Barrio se averió y Negrín, que estaba presente, trató de echarlo del camino. El presidente tuvo que cruzar la frontera caminando[114] Al comienzo de la guerra había dicho a su esposa: «Saldremos de España a pie.»[115]. Llegó a París el 9 de febrero, y resistió la presión de Negrín para que regresara a Madrid. En lugar de esto, apoyó las propuestas británicas de mediación. Gran Bretaña y Francia reconocieron al gobierno del general Franco el 26 de febrero de 1939, y al día siguiente Azaña dimitió de la presidencia. Murió en Montauban el 3 de noviembre de 1940. Había escapado, finalmente, de la jaula dorada de la preeminencia política.
«Dentro de cien años habrá mucha gente que no sepa quiénes éramos Franco ni yo», dijo Azaña a Julio Álvarez del Vayo[116]. Esta modestia, de parte del presidente de la Segunda República, al que tan a menudo se calificó de arrogante, contrastaba espectacularmente con la visión de sí mismo de Francisco Franco pensando en su lugar en la posteridad y repitiendo constantemente que era «responsable ante Dios y ante la Historia». La diferencia puede verse incluso hoy, en los lugares de su descanso final. Para Franco está el faraónico Valle de los Caídos, el inmenso desafío a la posteridad con el cual el Caudillo quiso emular «la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido[117]». Para don Manuel, una simple tumba en Montauban, con esta única inscripción: «Manuel Azaña (1880-1940).»