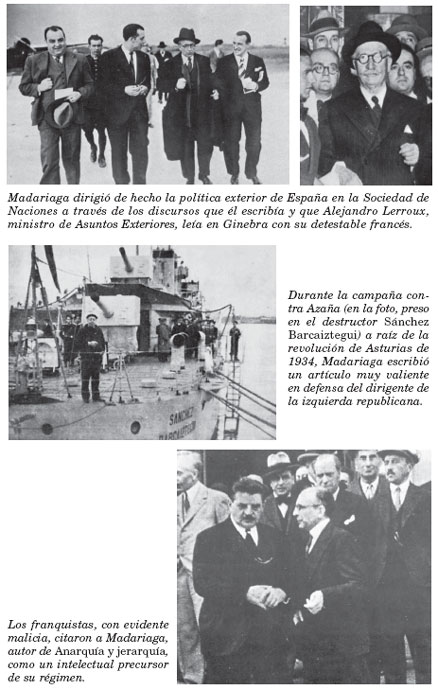
SALVADOR DE MADARIAGA
UN QUIJOTE EN LA POLÍTICA.
Resulta algo artificioso calibrar la dimensión política de una carrera tan abrumadoramente rica como la de don Salvador de Madariaga. En un acto organizado en París con motivo de su septuagésimo cumpleaños, Albert Camus se dirigió a él citando la nota que Turguéniev escribió a Tolstói en su lecho de muerte: «Me siento feliz por haber sido vuestro contemporáneo.»[1] Puede señalarse la dimensión formal de sus realizaciones señalando, sencillamente, que fueron legión las universidades que le nombraron doctor honoris causa, entre ellas Oxford y Princeton, que fue miembro de las academias de ciencias políticas y morales de España, Francia y Bélgica, y de la Real Academia Española, que en 1937 y en 1952 fue candidato al premio Nobel de la Paz, y que se le concedió el premio Goethe de la Universidad de Hamburgo, en 1972, y el premio Carlomagno en 1973. Profesor, embajador y ministro, fue autor de más de sesenta libros e hizo aportaciones notables a las relaciones internacionales, la filosofía política, la historia, la psicología social, la crítica literaria, la novela, la poesía y el teatro. Aristide Briand dijo de él que era uno de los diez mejores conversadores de Europa, con lo que muchos estuvieron de acuerdo[2]. Salvador de Madariaga no ha sido plenamente apreciado, precisamente, por la dificultad que entraña analizar a fondo la amplitud de su obra y llegar a un juicio sintético de ella[3].
Su mundo intelectual estuvo dominado por la llamada Generación del 98, la de los intelectuales españoles que se propusieron explicar las razones de la derrota de España en la guerra con Estados Unidos. Por este motivo, en todas sus obras tiene importancia primordial el tema del carácter nacional. Es en este tema, tal como lo aplicó a los españoles y, por lo tanto, a sí mismo, donde podemos encontrar la clave de sus calidoscópicas empresas políticas y diplomáticas. En uno de sus primeros libros, The Genius of Spain, de 1923 (publicado más tarde en Barcelona con el título Semblanzas literarias contemporáneas), exploró la esencia del carácter nacional, tema que desarrolló plenamente en Englishmen, Frenchmen, Spaniards (publicado un año después en Madrid, con el título Ingleses, franceses, españoles). Puso de relieve el alcance de la literatura como expresión del espíritu nacional y consideró que el Quijote era la quintaesencia de la españolidad. Don Salvador mismo tuvo siempre cierto rasgo quijotesco que lo condujo a sus realizaciones y a sus desengaños más importantes, y a menudo le valió el mayor de los oprobios. Su papel y su influencia fueron a veces menores de lo que pudieron haber sido, precisamente a causa de ese rasgo idealista y quijotesco. Fue total su identificación, simultánea, con don Quijote y con Sancho Panza. En los años veinte su seudónimo favorito fue Sancho Quijano, claro indicio del deseo de unir el buen sentido empírico de Sancho Panza con el idealismo de don Quijote. En su Guía del lector del Quijote (Don Quixote. An Introductory Essay in Psychology) lo señaló explícitamente al hablar de la «fraternidad de alma que une este amo extraño y este criado singular. Hermanado por la ilusión a don Quijote, Sancho tiene que seguirle por el camino hacia la perfección hasta la muerte —la muerte de la ilusión que es la cordura[4]—». Su ilusión fue la quijotesca busca de un orden mundial perfecto basado en la libertad.
Esto, por sí solo, indica en qué medida las características de Madariaga resultaban inadecuadas para el éxito en la política, repleta de intrigas, de la República española, o en la diplomacia internacional de la era fascista: honradez y claridad, idealismo y liberalismo, espíritu abierto y entrega a una visión del mundo, así como un gran sentido del humor. Después de todo, fue Madariaga quien primero recogió y luego plasmó la historia del congreso internacional reunido para definir al elefante. La aportación alemana a este congreso consistió en un informe en varios volúmenes sobre los primeros pasos hacia la conceptualización del elefante, mientras que los ingleses informaban sobre la caza del elefante en Somalia, los rusos ofrecían un tortuoso análisis tendente a decidir si el elefante existía realmente, los franceses un folleto titulado L’Éléphant et l’amour, los norteamericanos un estudio de viabilidad titulado Cómo hacer mayor y más fuerte al elefante, y los polacos un manifiesto sobre el elefante y la cuestión polaca.
El sentido del humor de Madariaga, tan contrapuesto a la gravitas germánica cultivada por los discípulos de Ortega, le impidió, tal vez, obtener en España el reconocimiento que merecía. Pero más que su humor, lo que le perjudicó, a veces, y pese a que se hallaba en el núcleo mismo de su creatividad, fue la impulsividad de sus palabras y sus actos. Acostumbraba a decir lo que pensaba, sin meditarlo, acaso, plenamente. Con franqueza, solía contar que en una ocasión le presentaron en la Ópera de Viena al director Felix Weingartner y al pianista Emil von Sauer. Se lanzó ante ellos a una diatriba contra Liszt y se sorprendió de las caras agrias que la acogieron. Sólo más tarde se percató de que el director y el pianista eran los últimos discípulos vivos del compositor[5]. A veces, esta franqueza y estos juicios rápidos le hacían errar el camino.
Salvador de Madariaga nació el 23 de julio de 1886 en La Coruña. Era uno de los once hijos del coronel José de Madariaga. Convencido de que España había perdido la guerra contra Estados Unidos en 1898 debido a su atraso tecnológico, cuando su hijo Salvador cumplió catorce años el coronel lo envió a Francia a estudiar ingeniería, como preparación para la profesión tradicional de la familia, la de las armas. Los siguientes once años en el Collège Chaptal, la École Polytechnique y la École Nationale Supérieure des Mines le dieron la formación científica que le proporcionó la implacable lógica que apoyaría y, de hecho, alimentaría, sus más quijotescas actividades. Su estancia en Francia le hizo recorrer el camino de la técnica al humanismo, el cual, a su vez, se convirtió en la ruta que lo llevó a ser el más europeo de los españoles. En sus años parisienses se apasionó por la historia, y al respecto escribió: «Entonces empecé a ver a España desde fuera, perspectiva que completa la visión desde dentro y la fecunda; pero además, ya muy pronto (según hoy percibo) fui adquiriendo una postura internacional o, quizá más exactamente, humana y mundial, aún para las cosas de España.»[6]
Tras su graduación en 1911, en lugar de seguir, como se esperaba, la carrera militar, consiguió un puesto de ingeniero en la Compañía de los Ferrocarriles del Norte. En Madrid trabó relación con los influyentes intelectuales del movimiento posregeneracionista, en su mayoría republicanos, y comenzó a escribir en la prensa de la capital sobre temas políticos y literarios. Añadió una dimensión anglosajona a su francofilia, al visitar Inglaterra por primera vez en 1910 y casarse en 1912 con Constance Archibald, una dama escocesa historiadora de la economía a la que conoció en París. Para entonces, se le consideraba ya parte del grupo de intelectuales al que en años posteriores se conocería como el de los «hombres de 1914». Encabezado por José Ortega y Gasset y con figuras como Manuel Azaña, Fernando de los Ríos, y el historiador Américo Castro, este grupo estableció la Liga de Educación Política, de la cual surgieron primero el semanario España y, con el tiempo, el diario El Sol[7].
Luis Araquistain, uno de los más destacados intelectuales del grupo, obtuvo de los aliados apoyo financiero para España, pues deseaban que se oyera su voz en la gran polémica que dividía al país respecto a la guerra. Araquistain había trabajado en Londres para el llamado Comité de la Wellington House, como se conocía la oficina secreta de propaganda de guerra. Cuando John Walter, presidente del consejo de administración del Times llegó a Madrid como representante del gobierno británico y encargado de reclutar a alguien que escribiera propaganda favorable a los aliados orientada específicamente al público español, Araquistain le recomendó a Madariaga. Éste dejó su empleo y se fue a vivir a Londres, como redactor con dedicación exclusiva del departamento de información del Foreign Office (el Ministerio de Asuntos Exteriores), para escribir artículos que distribuiría la Agencia Anglo-Ibérica[8].
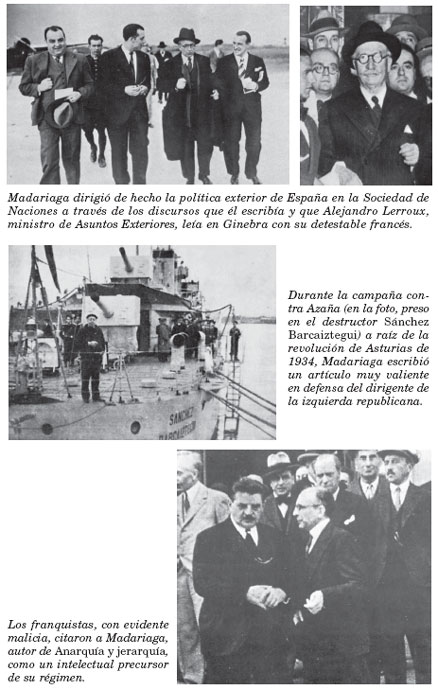
Después de la guerra, las necesidades económicas lo obligaron a volver a España y a su profesión como ingeniero de minas. En Madrid se aburrió pronto, y se dedicó a traducir y escribir de vez en cuando artículos para las prensas española y británica, como el Times Literary Supplement y el Manchester Guardian. Convenció a un tío suyo, influyente diputado a Cortes, de que lo recomendase para un puesto de asesor transitorio de la Conferencia sobre Tránsito, de la Sociedad de Naciones, que debía reunirse en Barcelona en la primavera de 1921. Tanto impresionó al secretario general de la conferencia, el francés Robert Haas, y al presidente de la misma, Gabriel Hanotaux, que le ofrecieron un puesto permanente en la oficina de prensa de la secretaría de la Sociedad de Naciones, a partir de 1921[9]. Su conocimiento de lenguas y su agilidad mental le permitieron ascender rápidamente hasta llegar, en diciembre de 1922, a jefe del Departamento de Desarme de la Sociedad de Naciones, cargo que ocupó hasta 1927.
Durante estos años, se formó una visión auténticamente internacional de las cosas. Se sentía amargamente decepcionado al ver que la Sociedad de Naciones no llegaba a convertirse en una verdadera organización mundial, hecho que atribuía a la ausencia en ella de Estados Unidos. Su Libro Disarmament, publicado en 1929 por la Oxford University Press, afianzó su reputación y, al mismo tiempo, afirmó públicamente su entrega a la causa de un gobierno mundial. Aspiraba a una «comunidad mundial que reglamentara su funcionamiento de A a Z basándose en el principio de que el mundo es uno y de que hay un interés común, que ha de desentrañarse el nudo de los intereses en conflicto, y, una vez desentrañado, ha de servirse el interés común». Consideraba la negativa de Estados Unidos a adherirse a la Sociedad de Naciones un obstáculo importante a la paz mundial. Siempre conservó cierta amargura ante lo que para él constituía una traición a los ideales de Woodrow Wilson[10]. En aquel momento España vivía bajo la dictadura del excéntrico general Primo de Rivera. El diario El Sol, el gran periódico liberal de Madrid, invitó a Madariaga a publicar en sus páginas artículos sobre la situación mundial. Debido a las normas de la Sociedad de Naciones, los firmó con el seudónimo de Sancho Quijano.
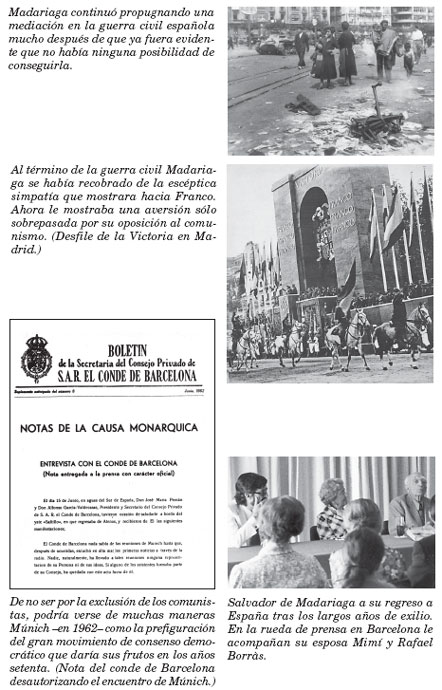
En el curso de esta colaboración tuvo problemas con la maquinaria censora establecida por la dictadura. En parte debido a ello, empezó a considerarse a Madariaga como uno de los más importantes intelectuales republicanos exiliados. Esto no era del todo cierto, pero Madariaga tenía escasa simpatía por la decadente monarquía. En 1926 conoció a Alfonso XIII en la embajada de España en París. El rey le pareció frío, distante e indiferente ante los problemas de política exterior: «Me dejó con la impresión de que ya no era el número uno en España, sino un elemento decorativo e histórico en el régimen del dictador». Según Madariaga el rey había cometido «la pifia más garrafal de su reinado» al aceptar la dictadura de Primo de Rivera. Acabó llegando a la conclusión de que el monarca cayó porque «había bajado de la imparcialidad del trono al partidismo de la palestra[11]».
En 1927 dimitió de su cargo en la Sociedad de Naciones, debido a un descenso de categoría, y tuvo la suerte de que le ofrecieran la recientemente creada cátedra Alfonso XIII de estudios hispánicos, en la Universidad de Oxford, gracias a la recomendación y las gestiones de su amigo Henry Thomas, a la sazón jefe de la sección de libros españoles y más tarde director del Museo Británico. La Oxford University Press ya había publicado, en 1920 y 1923 respectivamente, sus libros Shelley and Calderon (aparecido en Madrid en 1922 con el título Ensayos anglo-españoles) y The Genius of Spain (aparecido en Barcelona en 1923 con el título Semblanzas literarias contemporáneas). En 1927 H. A. L. Fischer, rector del New College, le pidió que escribiera un volumen sobre España para una colección que dirigía. El nombre de su cátedra puso a Madariaga en una situación algo incómoda ante sus amigos políticos españoles. Le divirtió mucho que, tras haberle sido negada una cátedra de inglés en la Universidad de Madrid porque no poseía un doctorado, en Oxford le dieran este título por decreto. Más tarde escribió que estaba «predestinado a entrar en las instituciones por las ventanas, a llegar pronto, a hacer bastante ruido en ellas y a dejarlas al cabo de no mucho tiempo». Como dijo cuando llegó a la facultad de lenguas modernas:
Entraba en la Facultad de Lenguas Modernas como un advenedizo, como ingeniero de minas que era, sin título universitario de humanidades, griego nulo, poco latín, autoridad nula en filología; por último, era ajeno a las modas y maneras de Oxford, esas formas sutiles de conducta, cosas consabidas, detalles esotéricos, gentes conocidas, ademanes tácitos, ciertos dichos o silencios, que van modelando la guija humana bien rodada por las aguas de la costumbre[12].
El ambiente social e intelectual, que le parecía más propio de un monasterio de lamas tibetanos, lo dejaba perplejo.
En aquellos tiempos, gobernaba el Colegio de Exeter un grupo de eruditos curados y recurados por frecuentes inmersiones en cubas de jerez y oporto, cuyos colores culebreaban en los diminutos riachuelos de su tez; hombres dueños de su almario, seguros poseedores de su cerebro, cuyos ojos, desde lo hondo de sus cuevas, solían a veces iluminarse con destellos de humorismo, ingenio, desdén, todo menos sorpresa, ojos que habían leído todo lo que cabe leer y no aguantaban ya más tristeza, andaban lentamente, y lentamente hablaban y pensaban; pero ya lo sabían todo. Lamas de un Tíbet occidental, cuyas asambleas fluían en el cauce del tiempo como un río lento y rumoroso que no iba a ninguna parte.
Todavía le extrañaban más las condiciones de vida del Exeter College y el hecho de que aún no hubiera llegado allí la costumbre de un cuarto de baño por persona. Para evitar el riesgo de pulmonía, ya fuera quedándose en su habitación, ya vagando en busca de un baño, huyó al hotel Randolph. Visitó el All Souls College, cuyo rector era entonces el vicecanciller de la universidad, y le impresionó la comida que allí se servía. Madariaga disfrutó de Oxford y regresó a la universidad a lo largo de toda su vida, pero nunca se encontró cómodo con la existencia académica y le sorprendía que pudiese ser a la vez agotadora y tediosa. Como la mayoría de quienes escriben su autobiografía —quizá menos que la mayoría—, Madariaga no tenía la costumbre de difamar a su biografiado, pero por una vez casi lo hizo, al describir sus hábitos de profesor en Oxford. Se le consideraba en todas partes un brillante improvisador, pero, según reconoció, le asombraba la cantidad de energía intelectual que le exigían sus tutorials, es decir, el guiar los estudios de los estudiantes que le estaban encomendados. Solía llegar tarde, olvidaba sus obligaciones y fingía no saber nada de nada[13].
Además de darse poco a poco cuenta de que la enseñanza no era su vocación, se sentía frustrado por el fracaso de sus esfuerzos para modificar la manera en que se enseñaba el español y relacionar la enseñanza de la lengua con la de la historia, el arte y la política del país. En el otoño de 1930 inició un año sabático con una gira de conferencias por Estados Unidos, México y Cuba, y mientras estaba de viaje cayó la monarquía española. Al llegar a La Habana, el 1 de mayo de 1931, se enteró por la prensa de que, sin consulta previa, había sido nombrado embajador español en Washington. Dado que el grueso del cuerpo diplomático español era monárquico, la nueva República recurrió a algunos de sus más conocidos intelectuales: Ramón Pérez de Ayala fue a Londres, y Américo Castro a Berlín. A Madariaga le sorprendió algo su nombramiento. Sin embargo, como pasivo opositor a la dictadura de Primo de Rivera, y muy impresionado por la transición sin sangre a la República, aceptó, no sin algunas dudas, ya que le tocaría estar a las órdenes del turbio ministro de Asuntos Exteriores Alejandro Lerroux[14].
Madariaga sólo permanecería en Washington un total de siete semanas. Apenas había presentado sus cartas credenciales cuando la notoria incompetencia de Lerroux para su ministerio le obligó a representar a España en el Consejo de la Sociedad de Naciones. Lerroux había sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores sólo porque sus colegas de conspiración —los del Pacto de San Sebastián de 1930—, creyeron que era el ministerio que le daba menos oportunidades de corrupción. Madariaga, pues, dirigió de hecho la política exterior de España a través de los discursos que él escribía y Lerroux leía en Ginebra con su detestable francés. Las deficiencias lingüísticas de Lerroux determinaban, además, que no pudiera seguir las deliberaciones[15]. En enero de 1932 se resolvió la anómala situación de Madariaga como embajador en Washington y residente casi permanente en Ginebra. En esa fecha, en efecto, fue trasladado a París[16].
Madariaga tuvo en Ginebra más influencia de la esperada, porque la caída de la monarquía había entusiasmado a muchos países latinoamericanos. La desaparición de una España católica, aristocrática y monárquica, asociada con una forma opresiva de gobernar abandonada ya en el siglo anterior, ayudó a dar nueva vida a la concepción de una madre patria. Una España liberal tenía más probabilidades de crear algo análogo a la Commonwealth o, al menos, de actuar como interlocutor entre América Latina y Europa[17]. Por esto, los delegados latinoamericanos tendían a seguir a Madariaga y llegaron a concederle una considerable categoría en la Sociedad de Naciones. Además, ya que Lerroux entendía muy poco de política exterior, Madariaga, carente de instrucciones concretas, disponía de mucha libertad, que empleó para apoyar cuantas decisiones realzaban la importancia de la organización.
Durante su segundo período en ésta, el acontecimiento internacional de mayor importancia con el cual tuvo que tratar fue la invasión japonesa de Manchuria, en septiembre de 1931. Madariaga creyó que Japón atacaba, tanto como a la misma China, el concepto de organización mundial, y consideró que la respuesta acomodaticia de la Sociedad de Naciones fue crucial para alentar la posterior agresión de Hitler. Sus esfuerzos para coordinar la acción internacional llevaron al ministro británico de Asuntos Exteriores, Sir John Simon, a llamarle «la conciencia de la Sociedad de Naciones» y le hicieron ganar también el apodo de «Don Quijote de la Manchuria». Consiguió que la cuestión se plantease en la Asamblea de la Sociedad de Naciones, pero su acción contra un agresor precisaba del acuerdo de todo el Consejo y también, en este caso, del de Estados Unidos, que creía que era mejor dejar que Japón se las entendiera con la camarilla de recalcitrantes militares considerados responsables de la situación. Así pues, los esfuerzos de Madariaga fueron vanos.
Tanto el ministro de Asuntos Exteriores, Luis de Zulueta, como el primer ministro Manuel Azaña, habían llegado a creer, ya en febrero de 1932, que Madariaga «ve demasiado a España como una pieza de la Sociedad, y hay que frenarlo, mirando al interés de España, para no lanzarse a quijotadas. Esto es a propósito del Japón, con el que no nos conviene ponernos mal[18]». En marzo, Zulueta indicó a Azaña que «Madariaga se olvida a veces, en la Sociedad de Naciones, de que representa a nuestro país, y procede como un “intelectual”[19]».
Un mes más tarde, Zulueta se quejaba de nuevo de los efectos en las relaciones de España con Japón de la posición adoptada por Madariaga respecto a Manchuria: «Madariaga toma posiciones quijotescas a favor de China que nos indisponen con el Japón.»[20]
Cuando Madariaga sugirió, acaso ingenuamente, a Sir John Simon que la Sociedad de Naciones debía ejercer mayor presión sobre Japón, Simon le contestó preguntándole si la escuadra española estaría al lado de la Sociedad de Naciones. Sir Robert Vansittart escribió más tarde que
Partidarios de la Sociedad y espíritus puros como Madariaga no podían ver los hechos escuetos más allá de sus ideales. Declaró que «las pequeñas potencias estaban dispuestas». Pero ¿con qué y para qué? «La armada española estará siempre al lado de la armada británica, cuando la armada británica apoye el Pacto», le dijo a Simon. El Señor no había olvidado su Sheridan. «La flota española no puedes ver / porque todavía no está a la vista.»[21]
Por cierto que en la misma época Azaña señaló, hablando con el comentarista francés Ange Marvaud, que la actividad de Madariaga en Ginebra sería mucho más eficaz si estuviera apoyada por una escuadra poderosa[22].
Sin embargo, sus actividades en este período a la cabeza de los llamados «ocho categóricos» (Noruega, Checoslovaquia, Suecia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suiza y España) sirvieron para que España se diera a conocer otra vez[23]. No hay mejor prueba de ello que el fastidio que causó a la Italia fascista lo que se describió con malhumor como el «fanatismo ginevrino e francofilo» de Madariaga. A los italianos les molestaba especialmente el que un internacionalista tan fervoroso pudiese actuar con autonomía. Su embajador en Madrid, Raffaele Guariglia, se quejaba con frecuencia al ministro de Asuntos Exteriores Luis de Zulueta, y más tarde a Lerroux, cuando éste fue primer ministro a finales de 1933, de lo que calificaba de monopolio exclusivo de Madariaga sobre la política española en la Sociedad de Naciones, y del «control que ejercía Madariaga» sobre los sucesivos ministros de Asuntos Exteriores[24].
En el verano de 1933, mientras estaba en Madrid, Madariaga visitó al entonces recién nombrado embajador norteamericano en España, Claude Bowers. El «hombrecillo flaco con su inteligente rostro de profesor» impresionó al diplomático. Bowers lo encontró «encantador, brillante, ingenioso, lleno de humor, más idealista que realista, un soñador». Pronto comprendió por qué desagradaba tanto a los italianos: «Ha dado un ejemplo de fidelidad al pacto [de la Sociedad de Naciones] que debe haber resultado embarazoso para algunos de sus colegas». Poseía «una gran capacidad de ira virtuosa», señaló Bowers, «que molestaba al mundillo diplomático, y cuando denunciaba a los fabricantes de municiones como manufactureros de guerras, los reaccionarios de la prensa subvencionada de París pidieron su destitución, por motivos nada desinteresados[25]».
Madariaga siguió en Ginebra hasta la primavera de 1934, cuando regresó a España para ser brevemente ministro de Instrucción Pública del gobierno de Lerroux, y aún más brevemente ministro de Justicia. Su posición política en España resultaba curiosa. En las elecciones de junio de 1931 fue elegido diputado por La Coruña como candidato de un grupo local de izquierda liberal, la Federación Republicana Gallega. Lo habían escogido como candidato y elegido enteramente in absentia, por su prestigio intelectual. Se hizo enemigos en ambos bandos de las Cortes por hablar, en 1931, en contra de la idea de procesar a Alfonso XIII. Durante el debate de la nueva Constitución destacó por sus esfuerzos para que se incluyera la famosa cláusula por la cual España renunciaba a la guerra como instrumento político. Esperaba ser ministro de Asuntos Exteriores, pero Azaña le ofreció el Ministerio de Hacienda, que rechazó alegando, cosa inaudita entonces, su ignorancia con respecto a las finanzas. Creía, y con razón, como se ha visto, que Azaña no le ofrecía la cartera de Asuntos Exteriores porque, conociendo la debilidad militar española, temía que Madariaga, cuyo idealismo consideraba peligroso, comprometiera en iniciativas de la Sociedad de Naciones un peso que España no poseía. Pero Madariaga se sintió amargamente decepcionado por el nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores del historiador Claudio Sánchez Albornoz[26].
Sin prestar atención al significado político de su decisión, Madariaga aceptó formar parte de los gobiernos de Lerroux. Debido a su alianza con la CEDA, católica y autoritaria, encabezada por José María Gil-Robles, Lerroux era ahora objeto del odio de la izquierda. El 3 de marzo de 1934, Madariaga, que no estaba realmente afiliado a ningún partido y era en cierto modo ajeno a la política de Madrid, aceptó, sin embargo, ser ministro de Instrucción Pública. Dejó su embajada en París y ocupó su cargo con curiosidad y entusiasmo. Pronto descubrió que encajaba tan poco en las realidades cotidianas de la política como en las de la vida académica. Cuando apenas comenzaba a dominar los problemas de la educación en un país con una infraestructura mínima de escuelas, universidades y personal apropiado, se le pidió que ocupara también el Ministerio de Justicia. El hecho de que accediera es revelador de su falta de cinismo político. Pero duró apenas diez días en el cargo. El 28 de abril cayó el gobierno Lerroux. Dependía, para su supervivencia, de los votos de la derechista CEDA, que lo empujaba a proponer una amnistía que abarcaría al general Sanjurjo, cabeza visible del golpe militar el 10 de agosto de 1932. Esto provocó la división del Partido Radical y la caída del gobierno. Casi todo esto estaba fuera del alcance de Madariaga, pero se le consideró cómplice de la extrema derecha, como al resto del gobierno[27]. Al día siguiente de la caída de Lerroux, Madariaga visitó a Bowers «de buen humor, nada abatido por salir del ministerio, pues conservaba su puesto de portavoz español en Ginebra, que significaba para él más que cualquier cargo en el gobierno[28]». No se daba cuenta de que, si no había ocurrido ya antes, desde ese momento el oprobio de la izquierda estaba garantizado para el resto de su vida, y nunca comprendió cuáles eran las razones.
De hecho, su falta de sentido de cuándo convenía plegar velas constituía una de las características más simpáticas de Madariaga. Esto se vio después del fracaso del levantamiento de los mineros, en octubre de 1934, intento desesperado de la izquierda para impedir el establecimiento de un gobierno autoritario. El levantamiento contra la admisión de la CEDA en el gobierno indignó a Madariaga. Pero cuando la derecha trató de aprovechar la ventaja que el fracaso de la izquierda le había dado para destruir a Manuel Azaña, se mostró igualmente indignado. El nuevo gobierno de coalición CEDA-radicales mandó encarcelar a Azaña y lo hizo juzgar por complicidad con el levantamiento[29]. Durante la campaña contra el dirigente de la izquierda republicana, Madariaga escribió un artículo muy valiente en su defensa. Como consecuencia de ello la derecha comenzó a mirar a Madariaga con tanta desconfianza como lo hacía la izquierda. Su gesta garantizó, desde luego, que la coalición CEDA-radicales no lo nombrara representante permanente de España en la Sociedad de Naciones, aunque, a falta de alguien más adecuado, continuó utilizándolo en Ginebra cuando el caso lo requería[30].
Fue sintomático de la fatal propensión de Madariaga a meterse en los campos minados de la política sin una clara dirección hacia la derecha o hacia la izquierda, que poco después de dejar sus cargos escribiera su libro Anarquía y jerarquía. Era una obra implícitamente corporativista en la que atacaba el sufragio universal como una forma de «democracia estadística». En su lugar ofrecía una fórmula de lo que llamaba «democracia orgánica», en la cual el poder emanara de cuerpos representativos compuestos de varios grupos sociales, la familia, etc. Estas ideas formaban parte de las concepciones regeneracionistas y enlazaban con Joaquín Costa y Luis Araquistain[31]. Desgraciadamente, su crítica de la democracia no era muy diferente de la que circulaba entre los oponentes derechistas de la Segunda República. Para empeorar las cosas, Madariaga se reunió en 1935 con el general Franco en el hotel Nacional de Madrid, y luego le ofreció un ejemplar de su libro. Encontró inteligente y cauteloso al general, que entonces era jefe del Estado Mayor[32]. Para indignación de Madariaga, hubo quienes arrancaron de su «democracia orgánica» sus elementos auténticamente democráticos, y el régimen de Franco la expropió y desfiguró, como sustituto de la democracia parlamentaria que había suprimido brutalmente. Se habría sentido igualmente inquieto si hubiese sabido que Mussolini leyó su libro sobre España y dijo que le ayudó a decidirse a apoyar a los derechistas españoles que lo visitaron el 31 de marzo de 1934 para pedirle ayuda[33]. Más adelante, los franquistas, con evidente malicia, citaron a Madariaga como un intelectual precursor de su régimen. De igual modo, en 1959 los servicios de propaganda de la dictadura trataron de utilizar a Madariaga contra el PSOE publicando en un folleto antisocialista fragmentos de su libro sobre España[34].
Las concepciones de Madariaga siguieron firmes en lo referente a los problemas de la democracia inorgánica, la demagogia y la corrupción implícita en las campañas electorales. En 1955 las repitió en su libro De la angustia a la libertad. Con un lenguaje que recuerda al de Ortega y Gasset, escribió que «el meollo del problema contemporáneo está en la excrecencia malsana de la masa», compuesta de unidades humanas que han perdido todas sus señales de individualidad como consecuencia de la industrialización, la urbanización y la centralización. De nuevo, aspiraba a sustituir las instituciones impersonales de la democracia parlamentaria o «estadística» por las «orgánicas» emanadas de la familia y el municipio[35].
Mientras escribía Anarquía y jerarquía, seguía representando, sobre una base ad hoc, a España en la Sociedad de Naciones. En 1935 presidió el Comité de los Cinco (España, Francia, Gran Bretaña, Polonia y Turquía), que trató en vano de impedir la agresión italiana a Abisinia. Sus fervorosos esfuerzos para iniciar la mediación de la Sociedad de Naciones en el conflicto etíope provocaron cierto cinismo burlón sobre lo que se consideraba su enfoque obsesivamente ético y humanitario. José Antonio Primo de Rivera, el jefe de la fascista Falange, se refirió a Madariaga y a quienes compartían sus ideales como «palurdos deslumbrados». Sin embargo, sus esfuerzos para satisfacer las exigencias británicas de sanciones contra Italia le valieron la aprobación y luego la amistad de Anthony Eden[36]. No podía saber que el joven diplomático Felipe Ximénez de Sandoval enviaba detallados informes acerca de su actividad a José Antonio Primo de Rivera, quien a su vez estaba en contacto con los italianos[37].
Poco después de la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, Madariaga fue, sin darse cuenta, objeto de una agria polémica cuando se reveló a la prensa una nota confidencial que había enviado a miembros de la Sociedad de Naciones acerca de algunas reformas en su estructura. Le sorprendieron los venenosos ataques que se dirigían contra él, especialmente los publicados en la prensa republicana y socialista. Se debían, en gran medida, al resentimiento por su breve estancia en el Ministerio de Justicia durante la cuestión de la amnistía a Sanjurjo. En consecuencia, anunció que ya no estaba disponible para prestar sus servicios al gobierno y se retiró a su cigarral de Toledo, a orillas del Tajo. Como dijo entonces, «en 1936 era yo un parlamentario europeo liberal cuando a la gente no le interesaba ni Europa ni el sistema parlamentario ni el liberalismo. Ésta fue la causa verdadera de mi emigración[38]». Poco después estalló la guerra civil española, y no sin dificultad consiguió salir primero hacia Ginebra y luego rumbo a Londres. Su capacidad para provocar las iras de la izquierda se había manifestado en un momento poco oportuno. Un artículo en el que argumentaba que desde el punto de vista de la libertad no había diferencia entre marxismo y fascismo, apareció en el diario Ahora el 21 de julio de 1936, tres días después de la rebelión militar. No hizo precisamente amigos al negarse a tomar partido y al adoptar una posición que describió como «abstenerse» de la guerra civil[39].
Tal vez amargado por el modo como lo habían tratado los republicanos, a los que consideraba sus amigos, Madariaga dio la espalda a la República. Creía que ambos lados eran igualmente culpables y, sobre todo, que la República no había realizado las reformas agraria y fiscal, que luego describió como las dos «más escandalosas injusticias que tenía el deber de corregir[40]». Esto sólo podía decirlo alguien que había pasado los cinco años anteriores fuera del país y que, por lo tanto, no había sido testigo de los titánicos esfuerzos de la República para aplicar una reforma agraria en contra de la tenaz obstrucción de la oligarquía terrateniente. Fuera cual fuere la justicia de sus quejas de la República, su declaración de neutralidad en la guerra civil provocó más hostilidad contra él que cualquier otro aspecto de su carrera.
Pese a las críticas de la derecha y de la izquierda, se entregó a un intento, loable aunque condenado al fracaso, de llevar la paz a España. Lo hizo con una mezcla de idealismo que no tenía en cuenta la realidad, lo cual podría explicarse, acaso, por la curiosa combinación de su nacimiento en las brumas celtas de Galicia y su educación científica en Francia. Como los esfuerzos de mediación del gobierno uruguayo y del presidente español Manuel Azaña, sus impetuosos esfuerzos no fueron bien recibidos por ninguno de los dos bandos[41]. De hecho, poco antes de que saliera de España, el embajador en Londres, Julio López Oliván, le dijo a Anthony Eden que le preocupaba la seguridad de Madariaga, porque era sabido que los comunistas no lo apreciaban[42]. Según su amigo Pablo de Azcárate,
[…] llevado de su temperamento impulsivo […]. No se daba cuenta de que la atmósfera que rodeaba su personalidad en España distaba astronómicamente de la que en cuanto a prestigio político, autoridad moral y consideración general hubiera sido necesario, no sólo para salir airoso de la dificilísima empresa a la que con tanta ligereza se proponía lanzarse, sino para iniciarla en las condiciones mínimas indispensables para que a los ojos de los españoles de uno y otro bando, no apareciera cubierta de lo que más eficaz e irremediablemente esteriliza una iniciativa: ridículo[43].
El 18 de agosto de 1936 escribió desde Ginebra a Eden diciéndole que creía que los dos bandos estaban equilibrados y que ninguno podía vencer, que la falta de autoridad del gobierno sobre los extremistas le había privado del monopolio de la legitimidad, y que no se libraba una guerra por la libertad y la democracia contra la tiranía, pues ambos lados eran favorables a regímenes incompatibles con la libertad y la democracia. En consecuencia, argüía que la Gran Bretaña debía intervenir por motivos humanitarios con el fin de poner término a la guerra antes de que empezara una plena intervención por parte del Eje o de la Unión Soviética[44] Parece que no se daba cuenta de que casi un mes antes Hitler había decidido iniciar Unternehmen Feuerzauber (operación Fuego Mágico) para ayudar a los nacionalistas y que había también planes soviéticos para ayudar a la República[45].. Madariaga se puso a la disposición de Eden para trabajar por el establecimiento de un gobierno neutral. Cuando Eden enseñó esta carta a López Oliván, el desolado embajador español en Londres no compartió el optimismo de Madariaga[46]. Sin embargo, la carta de Madariaga provocó en el Foreign Office una serie de notas de Sir Robert Vansittart, Sir Alexander Cadogan y Sir George Mounsey; los tres coincidían en que debía alentarse a Madariaga a que formulara propuestas concretas. Lo hizo el 24 de agosto, en otra carta a Eden. Proponía que se constituyese un comité de tres potencias, presidido por Gran Bretaña, para organizar una intervención humanitaria y obligar a ambos bandos a aceptar un gobierno de personalidades que no estuvieran comprometidas con la Monarquía, la República o la junta de Burgos; proponía también que las Fuerzas Armadas y las de orden público se pusieran, para mantener la paz, a las órdenes de oficiales de Gran Bretaña, México y Argentina. Los funcionarios del Foreign Office W. H. Montagu Pollack, Sir Horace Seymour y Sir Alexander Cadogan advirtieron enseguida que las posibilidades de que los dos bandos aceptaran este utópico plan eran extremadamente remotas. Cadogan hizo notar que «el señor Madariaga siempre está dispuesto a galopar hacia delante[47]». Aun cuando Gran Bretaña hubiese adoptado el plan, había pocas personalidades apropiadas para formar el gobierno neutral, a excepción del propio Madariaga, aunque él siempre negó albergar tal ambición.
Con respecto a esto, el 19 de febrero de 1937 escribió a Fernando de los Ríos que le apenaba el que se pensase que albergaba ambiciones «de prosperar a toda costa en la política española[48]». De hecho, en ese momento consagraba sus energías a organizar la Fundación Mundial (World Foundation). Por esta razón se esforzó en evitar hablar de la guerra civil española:
Mi silencio sobre España me supuso una dura prueba en los Estados Unidos, donde aquel invierno pasé tres meses dando conferencias y donde a mis auditores, como es natural, les resultó difícil comprender que me negara a hablar de la guerra civil. Mis motivos eran evidentes: no podía hablar a favor de los rebeldes, porque negaban todo lo que yo consideraba válido; no podía hablar por los revolucionarios, no sólo porque no creía en sus métodos (ni, en el caso de algunos de ellos, en sus objetivos), sino porque no defendían lo que decían defender. Se llenaban la boca con democracia y libertad pero no permitían vivir ni a la una ni a la otra[49].
El corolario de esto fue que mientras estaba dando conferencias por medio mundo, tratando de organizar la Fundación Mundial, se encontró todavía más fuera de contacto con los acontecimientos españoles.
En consecuencia, algunos de sus juicios fueron erróneos, especialmente su creencia, durante el primer año de la guerra, de que Franco podía proporcionar la autoridad y el empuje reformador necesarios para llevar a cabo los cambios que la República había sido incapaz de realizar. El 25 de septiembre dijo a Lloyd George (ex primer ministro) que Franco estaría en Madrid antes de un mes y que era «capaz, valiente y limpio» y debía hacer concesiones al campesinado. La solución ideal, creía, sería «un entendimiento entre Franco y Prieto». Añadió que se esforzaba en que se consiguiera esto. Lloyd George se mostró escéptico acerca del triunfo inmediato de Franco. Un par de días después, Madariaga repetía a su amigo, Thomas Jones, que «si Franco y Prieto unen sus fuerzas, cree que todavía puede llegar su propia oportunidad». Describió a Jones su libro Anarquía y jerarquía como un programa constitucional que habría podido evitar la guerra civil. Pensar que Franco y Prieto pudieran llegar a un acuerdo sobre la base del programa de Madariaga constituía un fantasioso error de cálculo[50].
El 11 de octubre publicó en el Observer un artículo titulado «Spain’s Ordeal» («El sufrimiento de España»), que irritó a muchos en ambos bandos, pues presentaba a republicanos y rebeldes como igualmente legítimos. Ofendió especialmente a la izquierda al expresar su nada realista creencia de que Franco podía salvar a España si lograba librarse de los reaccionarios que lo rodeaban y se convertía en promotor del resurgimiento nacional[51]. En términos de lo que estaba sucediendo en España, después de las atrocidades cometidas en ambos lados, con los frentes de combate ya consolidados, con un gobierno obrero en Madrid finalmente establecido bajo Largo Caballero, y con los derechistas más duros predominando en Burgos, con la ayuda soviética camino de la República y las ayudas del Eje afluyendo a raudales, pocas posibilidades había de llegar a un acuerdo. Sin embargo, cinco semanas después, el 3 de noviembre de 1936, Madariaga dijo a Thomas Jones que seguía confiando en que Franco aplicara un programa izquierdista para el campesinado[52]. Por muy erróneas y fuera de lugar que fuesen estas concepciones, su firme decisión de permanecer au dessus de la melée le daría, después de terminada la guerra civil, una inesperada autoridad moral.
Continuó propugnando una mediación mucho después de que resultara evidente que no había ninguna posibilidad de conseguirla. El 6 de noviembre de 1936 escribió a Anthony Eden exponiendo un plan que Sir George Mounsey consideró «absolutamente impracticable» y del que Sir Robert Vansittart dijo que «temo que no funcionaría[53]». El 7 de diciembre de 1936, desayunó con Lord Cranbourne, subsecretario del Foreign Office. Aún confiaba en que sería posible un compromiso entre Franco y Prieto, pues dijo que «el general Franco había entrado con renuencia en el conflicto y está dispuesto a escuchar consejos moderados». Madariaga volvió a sugerir que, cuando se consiguiera un armisticio, debería formarse un gobierno compuesto por cinco representantes nombrados por la junta de Burgos y el gobierno de Valencia bajo un presidente neutral, y con los altos mandos del ejército a cargo de oficiales británicos, mexicanos y argentinos. Sir George Mounsey comentó en una nota acerca del informe que «de ambos bandos hemos escuchado, tanto de españoles como de extranjeros, que la enemistad que prevalece ahora en España es demasiado feroz para permitir cualquier tipo de intervención». Sir Robert Vansittart escribió que «dudo mucho que el señor Madariaga conozca España tal como es ahora, y hasta que alguna vez fuese una verdadera autoridad sobre su propio país». Como tantos de los planes de Madariaga, éste tenía coherencia intelectual, pero escasa relación con la realidad[54].
El 19 de julio de 1937, primer aniversario del comienzo de la guerra civil, Madariaga publicó simultáneamente en el London Times, el New York Times y Le Temps una carta abierta, con trágicas premoniciones, dirigida a ambos bandos. Señalaba que no podía haber vencedores y que quienquiera que ganase, España saldría derrotada. Eden citó el artículo en la Cámara de los Comunes, el mismo día de su publicación, y esto dio origen a extrañas especulaciones según las cuales el gobierno británico se proponía restablecer en el trono a Alfonso XIII con Madariaga como primer ministro. Aunque éste negó los rumores, y pese a que el plan era inconcebible, resulta difícil resistirse a la conclusión de que la idea le atraía[55]. El 31 de diciembre de 1937 volvió a escribir a Eden, pidiendo una intervención británica para imponer un armisticio[56]. Sin desanimarse por la falta de éxito, comenzó una frenética serie de visitas. El 6 de mayo se entrevistó con Sir Eric Phipps, embajador británico en París, a quien sugirió que Francia debería presionar al gobierno de la República para que apartara a los consejeros soviéticos, como preludio a un armisticio, y que Gran Bretaña debería presionar a Italia para que empujara a Franco hacia la mesa de negociaciones. Phipps no creía que «el gobierno francés estuviese dispuesto a presionar el actual gobierno español a suicidarse o a echar a todos los elementos de Moscú, ni que, si estuviera dispuesto a ejercer presión en este sentido, el Duce estuviera lo bastante convencido de lo completo de la “purga” rusa para ejercer su influencia sobre el general Franco». Cuando informó a Londres sobre esta conversación, Sir George Mounsey comentó en una nota: «El señor Madariaga no nos da ninguna base sólida para sus opiniones ni para sus sugerencias.»[57]
Madariaga habló en París con Daladier y otros políticos, con la ingenua y desesperada esperanza de que hubiera alguna manera que permitiese a Francia enviar tropas para acabar la guerra española. De regreso en Londres, visitó al embajador portugués, Armindo Monteiro, pues conocía la estrecha relación de éste con Antonio Oliveira Salazar y su amistad con Anthony Eden. Monteiro, que lo había visto por última vez en Ginebra en junio de 1936, quedó impresionado al hallar a don Salvador «viejo y triste», ya canoso. Madariaga reiteró a Monteiro su esperanza de que una intervención de franceses y británicos lograse imponer la paz. Tras lamentar que la ayuda rusa a la República fuese una «calamidad», sugirió que una ayuda francesa importante a la República podría permitir un acuerdo de paz en términos de igualdad y, por lo tanto, sin represalias. Monteiro respondió que la guerra sólo terminaría con la victoria de uno de los dos bandos y que la intervención extranjera no provocaría otra cosa que una guerra general. Como podía esperarse de un representante de Oliveira Salazar, declaró que «para construir la paz hemos de partir de la victoria del general Franco». Ante esta respuesta, Madariaga habló de su otra gran preocupación del momento, la obra que estaba escribiendo sobre Cristóbal Colón[58]. Sin embargo, continuó buscando una mediación, tanto en Europa como en las Américas. A mediados de noviembre de 1938, con la suerte definitivamente en contra de la República en el valle del Ebro, se dirigió de nuevo a Monteiro, con la esperanza de que persuadiese a Salazar de que mediara. Sin embargo, como Monteiro le explicó cortésmente, las cosas habían llegado demasiado lejos[59].
Los cálculos de Madariaga sobre la guerra civil española y la posibilidad de una mediación habían resultado erróneos. Sin embargo, la importancia de que hubiese permanecido fuera de España quedaría clara con los años. Su papel en la lucha contra Franco fue importante y mucho mayor de lo que podía esperarse. Como muchos aspectos de la resistencia a la dictadura, es difícil reconstruirlo y cuantificarlo. Dentro de España la oposición clandestina de los derrotados republicanos se enfrentaba a la cárcel, la tortura y la ejecución.
Fuera de España, los exiliados estaban dispersos por todo el mundo, desde América Latina a Europa oriental. Las divisiones en el campo republicano durante la guerra entre demócratas liberales, socialistas, comunistas, trotskistas y anarquistas se intensificaron a causa de la derrota y el exilio. Débiles y divididos, los republicanos sólo pensaban en dar la vuelta a la victoria de los nacionales, cosa que no podían conseguir sin la ayuda de las potencias occidentales[60]. En este contexto, Madariaga pudo desempeñar un papel mucho más decisivo de lo que hubiera podido imaginar.
Al término de la guerra civil, Madariaga se había recobrado de la escéptica simpatía que mostrara hacia Franco. Ahora le manifestaba una aversión sólo superada por su oposición al comunismo[61]. Desde su excepcional posición, podía ver algo que no percibía la mayoría de los dirigentes republicanos. Las potencias occidentales no se sentían inclinadas a ayudar a la República en el exilio, y ello por muchas razones. La consideraban contaminada por el comunismo. Sus divisiones internas no daban ninguna garantía de estabilidad. Además, apoyar a un lado entrañaba forzosamente la continuación de la guerra civil. En consecuencia, Madariaga veía la urgente necesidad de una alternativa no partidista a Franco. Como había permanecido fuera de España y no estaba atado a ninguna facción de la oposición, ocupaba una posición única para ayudar a crear esa alternativa. Después de la guerra civil, era una de las pocas personas con la categoría necesaria para pedir y obtener audiencia en el Foreign Office, el Departamento de Estado o las numerosas instituciones europeas a las que tenía acceso.
Durante la Segunda Guerra Mundial se consagró a propagar tanto la causa de los aliados como la del restablecimiento de la democracia en España. Había perdido todos sus bienes en Madrid, no durante la guerra, sino cuando las «fuerzas del orden» de Franco llegaron a la capital[62]. Madariaga emitía semanalmente un programa en español por la BBC dirigido a América Latina, tarea en la que continuó durante nueve años. También hablaba en castellano por el servicio español de la Radiodiffusion Française de las Fuerzas Francesas Libres, así como en francés para Francia. A largo plazo, sus escritos y emisiones tuvieron mayor impacto en España que sus esfuerzos para crear un gobierno alternativo a Franco capaz de suscitar el apoyo aliado.
A comienzos de 1940, sin embargo, cuando los dirigentes políticos británicos temían que la España franquista decidiera pagar la deuda que había contraído con el Eje, existía una atmósfera propicia para la constitución de un organismo representativo de elementos moderados del campo antifranquista capaz de emplearse para oponer a Franco la amenaza de un contragobierno. En el verano de 1940, con la tolerancia benévola del gobierno británico, se creó este instrumento de presión, con el nombre de Alianza Democrática Española, dirigida por el coronel Segismundo Casado, que se había rebelado contra Negrín y los comunistas en la última fase de la guerra civil. Madariaga fue su teórico principal, junto con otras figuras anticomunistas, como el socialista Wenceslao Carrillo y el anarcosindicalista Juan López Sánchez. Tuvo una vida breve y los británicos no le dieron el apoyo duradero necesario para que lograse el éxito. En ese momento, la influencia de Madariaga fue acaso menor de lo que hubiese podido ser debido a la distancia que lo separaba de los antifranquistas regionalistas, pues tanto el dirigente de los vascos exiliados en Londres, Manuel de Irujo, como el de los catalanes, Carles Pi i Sunyer, se negaron a unirse a la Alianza[63]. Hostil en cierta medida a las aspiraciones autonomistas, Madariaga entró en polémica con los dirigentes vasco y catalán exiliados en Inglaterra, pues creía, no sin razón, que los regionalistas ponían sus aspiraciones locales por encima de la lucha contra Franco. Veía en esto una de las causas más poderosas del fracaso del exilio antifranquista[64].
En otros períodos, hacia el final de la guerra mundial, hubo planes, sobre el papel, para constituir gobiernos que sustituyeran a Franco. El nombre de Madariaga solía ser uno de los barajados, junto con los de otros moderados, como el doctor Marañón y Ortega. Así, en 1943 los dirigentes de la oposición monárquica Pedro Sainz Rodríguez y José María Gil-Robles trataron de constituir un gobierno que, esperaban, consiguiese el apoyo del británico. En 1946, corrieron de nuevo rumores esporádicos de un gobierno dirigido por el coronel Casado, con Madariaga en él[65].
Inmediatamente después del final de la guerra, Madariaga publicó un libro que tuvo cierta influencia, Victors, Beware (Londres, 1945), en el cual propugnaba una Europa unida. En él se conjugaban los temas dominantes del resto de la vida política de su autor: la unidad europea y el restablecimiento de la democracia en España. La España de Franco constituía el mayor obstáculo a estas aspiraciones. La continuación del Caudillo en el poder negaba a Estados Unidos la posibilidad de dar ayuda económica a España, y Madariaga veía en una España abrumada económicamente una invitación al comunismo para que provocara problemas[66]. Con estos argumentos, consiguió que el Departamento de Estado tomara en cuenta la cuestión. El 10 de marzo de 1947, Madariaga se entrevistó con John Hickerson, director provisional de la Oficina de Asuntos Europeos y con otros altos funcionarios del Departamento de Estado. Arguyó que la continuación de la dictadura franquista sólo era ventajosa para los rusos «y un desastre» para las potencias occidentales, ya que impedía, entre otras cosas, que «se completara un sistema atlántico de seguridad».
Madariaga proponía la restauración de la monarquía bajo don Juan de Borbón, y afirmaba que Franco se iría si Estados Unidos y Gran Bretaña estaban decididos a que lo hiciese. Sugirió el empleo de la fuerza, si fuese necesario, o, al menos, un embargo de las exportaciones a España de petróleo y algodón. Antes de esto, se enviaría un «emisario secreto» que representara a Gran Bretaña y Estados Unidos (sugirió que fuese Winston Churchill) para informar a Franco de la decisión de que debía marcharse. Esta idea, así como otros detalles relacionados con ella, se parecían notablemente a la propuesta norteamericana de una gestión conjunta presentada a Gran Bretaña en abril de 1947, pero rechazada por el ministro de Asuntos Extranjeros Bevin[67]. Madariaga perdió pronto las ilusiones de que el gobierno británico intentase alguna vez seriamente desalojar a Franco del poder. En esa época, Gil-Robles vio a Madariaga en Oxford, donde le habló de su convicción de que el Foreign Office era el obstáculo mayor a cualquier acción contra Franco. A Gil-Robles le impresionó el hecho de que «su convicción monárquica y su repulsión al sufragio universal son mayores que nunca[68]».
Para entonces, habían llamado a Madariaga a tomar parte en numerosas organizaciones internacionales. La eminencia que esto le proporcionó confirió una notable resonancia a sus críticas a Franco. Fue el primer presidente de la Internacional Liberal, desde su fundación en 1947 hasta 1952, cuando se le eligió presidente de honor. Fue uno de los fundadores del Collège d’Europe y su presidente, así como miembro activo de la Unesco hasta que dimitió en protesta por la admisión de la España de Franco. El primer Congreso de Europa, reunido en La Haya en 1948, lo designó presidente de su comité cultural, cargo en el que continuó hasta 1964. Se le dio carta blanca para que recomendara a posibles delegados españoles y utilizó su influencia en el movimiento europeo para conseguir que se invitara a los dos dirigentes más influyentes de la oposición no comunista a Franco, el socialista Prieto y el monárquico Gil-Robles, quien no pudo asistir debido a que el gobierno español le retiró el pasaporte[69]. Madariaga había sido de los primeros en advertir que el acuerdo entre Prieto y Gil-Robles era la condición sine qua non para crear una alternativa realista a Franco capaz de obtener el apoyo de las potencias occidentales. En aquella época, el movimiento europeo se componía de Consejos Nacionales y de agrupaciones internacionales de socialistas, democratacristianos, etc. Para los países que sufrían una dictadura, se decidió invitar a consejos de exiliados, y Madariaga se dispuso a promover una oposición antifranquista unida en el marco de una poderosa plataforma europea.
Escribió a Prieto sobre la «irresponsabilidad separatista chocante» de los vascos y los catalanes, contra la cual sostuvo una campaña el resto de su vida[70]. Sin embargo, Prieto acabó por convencerle de la imposibilidad de persuadir a vascos y catalanes de que contuvieran su lenguaje, y Madariaga decidió incluir a unos y otros en el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Así, según él, éste se convirtió en «lo que el gobierno de la República en la emigración no había logrado ser: el único organismo en el que se hallaban representados todos los colores del arco iris político español menos los totalitarios, comunistas y fascistas[71]». El Consejo Federal Español nunca llegó a ser una alternativa plausible, pero la publicidad que Madariaga generaba era una molestia constante para el régimen franquista. Organizó regularmente conferencias hispanoeuropeas bajo los auspicios del Movimiento Europeo, en París en 1950 y en Toulouse en 1955. En 1957 la sección española del Movimiento Europeo condenó y ayudó a hacer fracasar una propuesta norteamericana de ingreso de la España de Franco en la OTAN[72].
Como debía ganarse la vida, Madariaga seguía escribiendo. Su libro, «sin pelos en la pluma», sobre Simón Bolívar, a quien tachaba de «vulgar imitador de Napoleón con sueños de reinar sobre un imperio sudamericano», indignó tanto a los venezolanos que en Caracas colgaron una efigie del autor. En el período de posguerra, sin embargo, sus actividades políticas se consagraron a la tarea simultánea de echar a Franco y de fomentar la unidad europea. Hablaba frecuentemente por radio contra el dictador, alcanzando así una enorme audiencia. No destronó al Caudillo, pero el biógrafo oficial de éste lo calificó, más tarde, de «enemigo número uno de Franco[73]». Fue colaborador de las revistas del exilio Ibérica y España Libre, que se publicaban en Nueva York, y de la revista de Julián Gorkín Mañana: Tribuna Democrática Española[74]. Sin embargo, el decidido anticomunismo que profesaba menguaba su influencia sobre una oposición dominada por el Partido Comunista, efecto que también tenía su relación con el Congreso por la Libertad de la Cultura, del cual fue, durante un tiempo, presidente de honor y en cuya revista Cuadernos colaboró. Se había hecho amigo de Allen Dulles, director de la CIA, cuando Dulles era secretario general de la delegación norteamericana en la Sociedad de Naciones, y la amistad continuó en los años cincuenta[75]. Pero nada producía tanto impacto como sus alocuciones por radio. Su buen sentido y su humanidad ayudaban a mantener viva en la Península la idea de una España civilizada, humanitaria y democrática. Cuando Madariaga denunciaba la gris prisión de la España franquista, no podía calificársele de bobalicón al servicio de Moscú. Por su posición durante la guerra civil se había ganado el prestigio de políticamente independiente. Típica de esta independencia era su línea de una «tercera vía» de oposición a comunistas y franquistas por igual. Hablaba con humor de «Yugoespaña», maravilloso juego de palabras que no sólo asociaba la dictadura de Franco con la de Tito sino que, además, ridiculizaba el símbolo falangista del yugo y las flechas[76]. Aparte de su indignación por el abuso de poder de Franco y la eliminación de la justicia en su país, el principal reproche de Madariaga al Caudillo era que preparaba «a España para el comunismo» con su política represiva, que impedía cualquier forma de actividad política fuera de la clandestina, lo cual favorecía a los comunistas. «El régimen actúa, sin proponérselo, como el mejor agente reclutador de los comunistas al etiquetar como comunista a cada adversario al que desea privar de su libertad.»[77] Detestaba la corrupción de «los zánganos y las langostas del régimen que devoran el patrimonio de la nación». Podría creerse que sus actividades periodísticas y radiofónicas tenían escaso efecto. Sin embargo, además de mantener vivo el interés en el mundo por la cuestión española y el franquismo, y de fortalecer la moral de la oposición democrática, tenemos ahora pruebas de que molestaban al propio Franco[78].
Madariaga detestaba asimismo el que la dictadura constituyera un obstáculo al ingreso de España en Europa y la OTAN, y preveía, con notable presciencia, la futura democratización del país con la entrada en ambas organizaciones. También previó la necesidad de un gobierno del centro liberal después de Franco[79]. La mayor aportación que hizo a la consecución de esto tuvo lugar en 1962. En mayo de 1960, como presidente de la Internacional Liberal, habló con su homólogo de la Internacional Socialista, Alsing Andersen, sobre la posibilidad de una reunión conjunta de los representantes de la oposición democrática antifranquista tanto de dentro como de fuera de España. Se trataba de crear una «asamblea de notables» compuesta por setenta personalidades del interior y cincuenta del exilio, y presentarla como alternativa democrática a la dictadura. Con esto Madariaga esperaba poner fin a la idea, que el régimen franquista había explotado con tanto éxito, de que la única elección era entre franquismo y comunismo. El proyecto pronto ganó adeptos, y en España lo desarrolló la Asociación Española de Cooperación Europea, presidida por Gil-Robles. El plan condujo, finalmente, al IV Congreso del Movimiento Europeo, que se reunió en Múnich del 5 al 8 de junio de 1962 con el objeto de discutir la situación española bajo el lema «Europa y España».
La preparación de la reunión coincidió con una oleada de malestar entre los obreros de la industria en el norte de España y causó considerable alarma en el paranoico régimen. Relacionando las huelgas con la reunión de Múnich ideada por Madariaga, la prensa franquista anunció que se declararía el estado de guerra para enfrentarse al malestar social provocado desde el extranjero. Sin darse cuenta, el régimen reconocía el significado simbólico del congreso de Múnich. La oposición del exilio iba reconciliándose con los antifranquistas conservadores y con la nueva oposición que se había desarrollado en los años cincuenta. De no ser por la exclusión de los comunistas, Múnich podría verse de muchas maneras como la prefiguración del gran movimiento de consenso democrático que daría sus frutos en los años setenta. En Múnich se reunieron monárquicos, católicos y falangistas renegados con socialistas y nacionalistas vascos y catalanes. Pero de no haber sido por una intervención crucial de Madariaga, la reunión a punto estuvo de no realizarse. Cuando el 4 de junio por la tarde los dos grupos de delegados se encontraron en el hotel Regina Palace, Gil-Robles se opuso a la idea de un diálogo. En una cena organizada por Robert von Schendel, secretario general del Movimiento Europeo, don Salvador, ayudado por uno de los principales organizadores del congreso, Enric Adróher (conocido como Gironella) convenció a Gil-Robles que recapacitara. Se acordó que habría dos grupos de trabajo, la comisión A y la comisión B, dirigidos respectivamente por Gil-Robles y Madariaga. Dado que en ambos colaboraron miembros del interior y del exilio, se logró elaborar un documento conjunto que, tras denunciar el poder dictatorial de Franco y la violación de los derechos humanos por parte del régimen que éste encabezaba, llegaba a la conclusión de que o España evolucionaba o se vería excluida de la integración europea.
La asamblea se clausuró el 8 de junio con un emocionado discurso de don Salvador: «Europa no es sólo un Mercado Común ni el precio del carbón y del acero; es también, y sobre todo, una fe común y el precio del hombre y su libertad. ¿No va Europa a considerar como esencial que la vida pública circule por todos sus miembros? Y si Madame de Sévigné podía escribir a su hija: “Me duele tu estómago”, ¿por qué no ha de decirle Europa a España “Me duele tu dictadura”?». Terminó con estas palabras: «La guerra civil que empezó en España el 18 de julio de 1936 y que el Régimen ha mantenido artificialmente con la censura, el monopolio de la Prensa y de la Radio y los desfiles de la Victoria, la guerra civil terminó en Múnich anteayer, 6 de junio de 1962». Cerca de un millar de delegados del Movimiento Europeo aplaudieron y aprobaron por aclamación las conclusiones de los españoles y las condiciones que la Comunidad Económica Europea debía exigir para el ingreso de España en ésta. El presidente de la reunión, Maurice Fauré, declaró que Europa esperaba a España con los brazos abiertos[80].
Da idea de la importancia de la reunión de Múnich el que Franco escuchara secretamente sus sesiones. Él y su gobierno discutieron hasta la madrugada del 9 de junio la amenaza que Madariaga y Gil-Robles representaban. El Caudillo ordenó a su ministro de Información que lanzara una respuesta feroz. La reacción de la prensa franquista no pudo ser más histérica. Denunció a Madariaga como un «decrépito obsceno» que había organizado la unión de los traidores al régimen. Se detuvo a muchos de los delegados del interior y se les desterró por su participación en lo que se conoció como «el contubernio de Múnich[81]». Semanas más tarde, Franco mismo expresó su enojo en una serie de discursos pronunciados en Valencia, en los que tachaba de débil y podrido el liberalismo y denunciaba a «esos desdichados que se conjuran con los rojos para llevar a las asambleas extranjeras sus miserables querellas[82]».
Cuando España era una democracia, en los años treinta, Madariaga pudo dedicar su tiempo a contribuir a mejorar la situación mundial. Más aún, con su labor en la Sociedad de Naciones trató de poner a la democracia española al servicio de una idea internacional. Pero su internacionalismo no le valió el respeto de quienes estaban enzarzados en los pequeños conflictos de la política interior. Pero cuando España, bajo Franco, dejó de ser una democracia, Madariaga dedicó su internacionalismo a la causa de la democracia española. Su anticomunismo le privó de parte del éxito que pudo haber obtenido al esforzarse en unir a la oposición a la dictadura. Sin embargo, lo alcanzado en Múnich señalaba el camino hacia la transición negociada que tuvo lugar en los años setenta. De modo, pues, que fue apropiado que después de la muerte de Franco don Salvador regresara a España en mayo de 1976. Ocupó el sillón de la Real Academia para el cual había sido elegido en 1936, poco antes del comienzo de la guerra civil, y que le negó la dictadura contra la cual desplegó sus esfuerzos más eficaces por la causa de la democracia. El rey Juan Carlos lo recibió. Don Salvador expresó un moderado optimismo sobre las posibilidades de construir una monarquía constitucional[83]. En los dos años que le quedaban de vida, pudo observar con satisfacción la transición a la democracia. Su muerte en 1978 le impidió ser testigo del cumplimiento de su deseo más profundo: la incorporación de España a Europa. Los años que siguieron y su centenario han visto un aumento del interés por su carrera y el reconocimiento de sus realizaciones como el más europeo de los españoles.