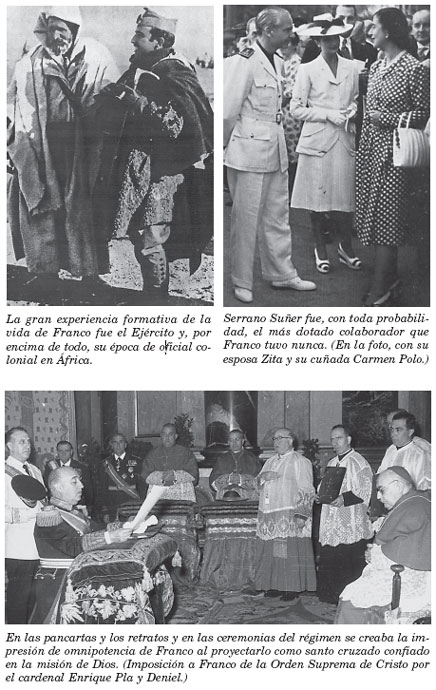
FRANCISCO FRANCO
EL DISCRETO ENCANTO
DE UN DICTADOR.
Franco pasó los primeros cuarenta y cinco años de su vida escalando la cumbre. Una indómita ambición le condujo hasta la cima de su profesión militar en 1934 cuando se convirtió en general de división y, poco después, en jefe del Estado Mayor. Durante la guerra civil española se esforzó para asegurarse, ante todo, que se le reconociera como el mando único militar de la zona nacional, lo que consiguió el 21 de septiembre de 1936. Al cabo de una semana se había convertido en jefe del Estado. En menos de siete meses había derrotado a todos sus rivales políticos gracias a la forzada unificación de los partidos, hecho que tuvo lugar en Salamanca en abril de 1937. Por lo tanto, su principal propósito era mantener el poder que había conseguido, lo que significaba ganar la guerra civil y sobrevivir luego a la Segunda Guerra Mundial y a la hostilidad internacional que se ganó por su cercanía con el Eje. El apogeo de su éxito se dio en septiembre de 1953 con el Pacto de Madrid que se firmó con Estados Unidos. La magia de Franco reside en el contraste entre la destreza y las cualidades requeridas para alcanzar tal éxito, y su sorprendente mediocridad intelectual y su timidez personal, que llevó a muchos de los que le conocieron a comentar cuán distinta resultaba su imagen de la del dictador que en realidad era.
La fascinación y la dificultad que suponen comprender a Franco se ven aumentadas por el modo en que él mismo se afanó en crear mitos mediante la interpretación de sus propios actos, que fueron ávidamente propagados por sus admiradores: existe el Franco incansable, celador y omnisciente vigilante («Yo soy el centinela que nunca se releva; el que recibe los telegramas ingratos y dicta las soluciones; el que vigila mientras los otros duermen[1]»); el Franco brillante diplomático que mantuvo a España apartada de la Segunda Guerra Mundial a fuerza de su supuesta «hábil prudencia» para engañar a Hitler; y el Franco benefactor de todos los españoles, el que se dedicó a la supuesta «paz social». Sin embargo, la continua custodia se veía a menudo interrumpida por largas cacerías y excursiones a pescar. Y es difícil sostener la «hábil prudencia» dada la creciente evidencia de que Franco deseaba formar parte del futuro orden fascista del mundo y que si evitó juntarse con el esfuerzo bélico del Eje lo hizo sólo por una serie de obstáculos —la debilidad económica y militar de España y su tensa relación personal con Hitler—. Los veinticinco años de paz y prosperidad de los vencedores se consiguieron con el coste de campos de trabajos forzados, exilios masivos, prisiones, torturas y ejecuciones entre los vencidos.
Las contradicciones sobre Franco abundan y se ven complicadas por su longevidad. El honrado e impetuoso soldado de 1916 es completamente irreconocible en el astuto estadista de los años cuarenta y no parece tener nada que ver con el hombre que se rodeó de los ornamentos de la realeza en los años cincuenta. Las dificultades en explicarlo se deben a los propios esfuerzos de Franco en confundir. Durante su madurez cultivó una impenetrabilidad tendente a asegurarse que sus intenciones fueran indescifrables. Su capellán durante cuatro décadas, el padre José María Bulart, hizo el ingenioso y contradictorio comentario de que «quizás era frío, como dicen por ahí, pero no lo aparentaba. En realidad, nunca aparentaba nada[2]». La clave de su destreza era la habilidad para evitar las definiciones concretas; uno de los modos con que lo hacía era manteniendo constantemente las distancias, tanto políticas como físicas. En innumerables ocasiones de crisis a través de sus años en el poder, Franco se encontraba, sencillamente, ausente, a menudo ilocalizable, mientras cazaba en alguna sierra remota.
El maduro Franco era un camaleón. En la lucha por el poder en los años cuarenta entre oficiales del Ejército y falangistas, por ejemplo, la habilidad de permanecer aparte, sin estar comprometido con nada de manera ostensible, fue clave para su supervivencia. Les dijo a importantes falangistas que los reaccionarios oficiales del Ejército bloqueaban sus objetivos de revolución social, como si él no tuviera poder para detenerles y olvidando convenientemente que era el Generalísimo de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, cuando los conservadores generales se quejaban de los excesos falangistas, replicaba con tono intrigante que debían tener todos cuidado de los impulsos falangistas, pasando hábilmente por alto que era jefe nacional de la Falange.
La fuerza derivada del frío y objetivo cálculo de Franco era consecuencia del hecho de que le faltaban tanto el maníaco genio de Hitler como la imprudente impetuosidad de Mussolini. Esto no significa que no tuviera pasiones, entusiasmos y obsesiones: su odio por la francmasonería era patológico y su entusiasmo por la cacería insaciable. Como el Duce y el Führer, Franco tenía la facultad y la convicción provenientes de la neurosis. Sin embargo, había en Franco, sobre todo después de su ascenso al poder supremo, mucho menos carisma. De hecho, cuando se encontraba a la luz pública como líder político, a veces daba muestras de una inesperada timidez, y a menudo se inhibía, se ponía nervioso e incómodo en actos públicos.
Esta aparente modestia contrastaba con su afición a la adulación y con su frecuente recurrencia a la autoglorificación. Esto tuvo numerosas manifestaciones, pero ninguna lo bastante sibarita como su mayor logro literario, Raza. A finales de 1940, cuando sus propagandistas nos hacían creer que Franco estaba convirtiéndose en un solitario y vigilante centinela para evitar que Hitler empujara a España a la Segunda Guerra Mundial, tuvo el tiempo y energía emocional suficientes para escribir un guión de cine. Raza era transparentemente autobiográfica; en ella, y a través de su heroico protagonista principal, corrigió todas las frustraciones de su vida[3]. El argumento narra las experiencias de una familia gallega, totalmente identificable con la de Franco, desde el colapso imperial de España en 1898 hasta la inestabilidad política del primer tercio de siglo y la guerra civil. El personaje fundamental en el libro es la figura de la madre, doña Isabel de Andrade. Sola, con tres hijos y una hija que criar —como la madre de Franco, Pilar Bahamonde— la piadosa doña Isabel es una figura dulce, pero fuerte. Pilar fue abandonada por el disoluto, jugador e infiel padre de Francisco. En contraste, en la novela el padre del protagonista es un héroe naval y doña Isabel enviuda cuando lo matan en la guerra de Cuba. En sus diversos discursos y escritos, en sus inacabadas memorias y en muchas entrevistas, Franco a menudo remodela aspectos de su pasado para agrandar su propio papel, pero nunca de manera tan aplastante y reveladora como aquí.
Tanto en la vida privada como en el poder, Francisco rechazó implacablemente todo lo que se asociara con su padre, desde los placeres de la carne hasta las ideas izquierdistas. Una intensa y, de hecho, esquizofrénica identificación con el sufrimiento de su madre en manos de su promiscuo progenitor puede leerse en el hecho de que su visión de las mujeres y del sexo estaba cargada de dificultades. En la Legión era conocido por no tener necesidad de mujeres, y se escribieron canciones sobre su disponibilidad a dejar a su novia para luchar en África[4]. Sus alusiones públicas a hechos relacionados con el sexo eran poco frecuentes. En una visita a la Academia Militar de Zaragoza, en 1942, le contó a uno de los profesores que debería colocarse una cama adicional en las habitaciones que tuvieran dos residentes «para evitar matrimonios[5]».
En 1937, hablando de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, le comentó a su cuñado su convicción de que el líder falangista estaba en manos de los rusos, «y es posible que éstos lo hayan castrado[6]». En noviembre de 1937, conversando con un corresponsal de La Prensa, de Buenos Aires, le sugirió que visitara Asturias «y encontrará muchachas de quince y dieciséis años, cuando no de menos edad, atropelladas y encintas: hallará ejemplos constantes de amor libre, atropellos odiosos, muchachas que decían requisadas por tal o cual jefe ruso, y otras infinitas pruebas de barbarie[7]». En los años cincuenta urgió a una delegación de Sociedad Española de Autores a que emularan las obras de Calderón, que mostraban cómo restaurar el honor con «el detergente de la sangre».
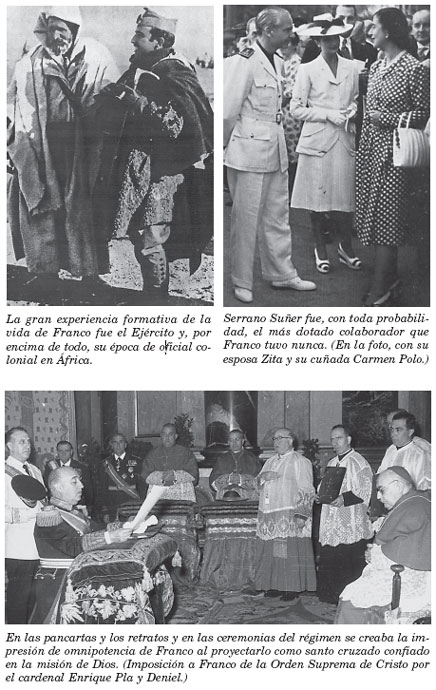
El repudio a su padre se igualaba con una honda identificación con su madre, algo que quizá puede verse en muchos aspectos de su estilo personal —modos amables, una voz suave, propensión al llanto y un perdurable sentido de privación—. El tono de resentimiento y de lástima de sí mismo, que traspasa sus discursos como Caudillo, fue una de las fuerzas motivadoras que le condujeron a la grandeza. Numerosas anécdotas de sus años en el poder evocan al chiquillo oprimido que debió de ser: sólido comilón, se quejó un día ante su guiso de carne favorito, «como soy el jefe del Estado, me ponen el ragout con mucha carne, y resulta que a mí también me gustan mucho las patatas». Nada más fácil que pedir más patatas a los camareros, pero se sentía más a gusto sintiéndose privado[8]. Un día, a principios de 1960, admiraba un par de zapatos que llevaba su cuñado y secretario privado, Felipe Polo. Cuando éste le dijo que eran ingleses, de importación, y su precio, Franco comentó: «No podría permitirme pagar tanto.»[9] Y no era broma: Franco llevaba pesados zapatos que le enviaba un fabricante de zapatos baratos; eran muy incómodos y, con el paso del tiempo, le causarían graves problemas.
El abierto sentimentalismo de Franco estaba vinculado a su sentido de privación y a la autocompasión. Aunque implacablemente cruel con sus enemigos y fríamente distante con sus subordinados, era de lágrima fácil: lloró el día de su primera comunión; lloraba al hablar de Alfonso XIII —a pesar de que retrasó la restauración de la monarquía española durante casi cuarenta años[10]—; lloraba cuando hablaba de la ayuda recibida de Portugal, Italia y Alemania durante la guerra civil[11]. En sus entrevistas con Hitler, Mussolini y Eisenhower estaba visiblemente emocionado, más por el orgullo que le inspiraba hallarse en términos de igualdad con sus héroes que de gratitud por la ayuda militar, que daba por sentada; se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar la vergüenza de Pétain cuando tuvo que pedir el armisticio, olvidando fácilmente cómo él mismo había intentado explotar la debilidad francesa para ocupar parte del imperio francés en el norte de África[12] se emocionó el día que recibió un doctorado honorífico de la Universidad Pontificia de Salamanca[13].; Tal emoción contrastaba completamente con la frialdad con que contemplaba masivas sentencias de muerte. Y la llorosa gratitud por la ayuda portuguesa durante la guerra civil no le impidió acariciar la idea de una anexión de Portugal para una España más grande.
Varios aspectos del porte de Franco —los ojos, la voz atiplada, la aparente calma exterior— les parecían a muchos observadores un poco femeninos. John Whitaker, el distinguido periodista americano que le vio varias veces durante la guerra civil, hablaba del tono casi femenino de su voz: «Es un hombre pequeño, con manos de mujer y siempre húmedas por el sudor. Excesivamente tímido, contesta con evasivas, su voz chillona y aguda es un poco desconcertante, dado que habla muy bajo —casi en un susurro—.»[14] La feminidad del aspecto de Franco era frecuente e inadvertidamente señalada por sus admiradores: «Los ojos son lo más remarcable de su fisonomía: son típicamente españoles, largos y luminosos, con largas pestañas. Normalmente son sonrientes y, de alguna forma, reflexivos, pero los he visto destellar con decisión y, aunque nunca he sido testigo de ello, me han contado que suscitan miedo cuando se convierten en fríos y duros como el acero.»[15] «Los ojos son el hombre. Bajo sus largas pestañas, sus ojos oscuros no son ni duros, ni severos, ni truculentos. Son memorables por su extrema bondad.»[16] «Los ojos es lo primero que impresionará. Son muy vivos y parecen agujerearte y aprehenderte. Son penetrantes pero muy humanos.»[17] «Sus luminosos ojos oscuros me miran fijamente con esa “larga mirada inquisidora”, que otros han señalado[18]».
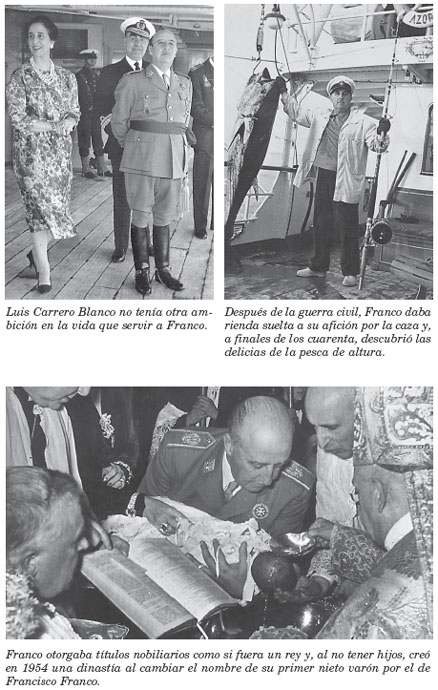
Rechazando al padre que hirió tanto a su madre, se identificó con ésta en numerosos aspectos en detrimento del desarrollo de su propia personalidad. Esto se manifestaría en su soberbio amor propio, aparente ya una vez que hubo alcanzado importancia en África, reflejo de su capacidad y, en su mayor extremo, en Raza, para crearse sucesivos personajes públicos con los que se envolvía para enfrentarse a las dificultades de la vida. La seguridad provista por esos personajes o máscaras permitían que Franco pareciera contenido y calmado. Todos los que mantuvieron contacto con él, señalaron su afable cortesía, pero su actitud siempre distante. Ni el miedo ni la alegría disturbaban su autocontrol. Se enorgullecía de tener la paciencia del pastor de la colina y de su sentido de la poca importancia del tiempo. La noción de que el tiempo estaba de su parte era algo que Franco sentía y, de hecho, utilizaba como arma. Esto era posible gracias a su profundo optimismo[19]. Durante la guerra civil, en los malos momentos para los nacionalistas, elevaba la moral con afirmaciones categóricas de lo que llamaba «fe ciega». Su serenidad se reveló repetidamente en su extraña habilidad para capear los temporales perjudiciales en los momentos más difíciles del aislamiento internacional en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial y durante la guerra fría, cruzándose de brazos cuando sus asesores estaban convencidos de que el final estaba a la vista.
Después de los traumas de su infancia, la gran experiencia formativa de la vida de Franco fue el Ejército y, por encima de todo, su época de oficial colonial en África. Tras las inseguridades de su infancia, el Ejército le proporcionó un armazón de certezas basadas en la jerarquía y el orden. Disfrutaba de la disciplina, y su habilidad en sumergirse en el engranaje militar se fundaba en la obediencia y en una compartida retórica de patriotismo y honor. En 1912, fue a Marruecos, donde pasó diez años y medio de los siguientes catorce. La mayor parte de los principios de su carrera, culminados por su promoción como general de brigada a la edad de treinta y tres años, tuvieron lugar, primero con los feroces mercenarios marroquíes de los llamados Regulares Indígenas y, luego, con las violentas tropas de choque del cruel Tercio Extranjero. Como contó al periodista Manuel Aznar en 1938: «Mis años de África viven en mí con indecible fuerza. Allí nació la posibilidad de rescate de la España grande. Allí se fundó el ideal que hoy nos redime. Sin África, yo apenas puedo explicarme a mí mismo ni me explico cumplidamente a mis compañeros de armas.»[20] En África adquirió los principales planteamientos de su vida política: el derecho del Ejército a ser el árbitro del destino político de España y, lo más importante de todo, su propio derecho de mando. Posteriormente, nunca admitía que el Ejército estuviera sujeto a cualquier soberanía, sino sólo como responsable ante la Patria. Consideraba siempre la autoridad política en términos de jerarquía militar, obediencia y disciplina. Era un duro disciplinario y sus compañeros se asustaban de su inquebrantable imposición de castigos por infracción de las reglas.
Una razón por la que los soldados aceptaban la feroz disciplina de Franco, fue la extraordinaria valentía de éste. No nos consta que demostrase miedo alguna vez[21]. En parte, eso derivaba del hecho de que el soldado Franco era una creación destinada a ayudarle a enfrentarse a sus inseguridades personales. Con un esfuerzo de voluntad, el tímido adolescente de Galicia se convirtió en el duro héroe del desierto: era el principio de un proceso a través del cual Franco moldearía la realidad a sus propias necesidades, más que ajustarse él mismo a aquélla. Sólo fue herido de gravedad una vez, el 29 de junio de 1916. Ello, junto con la adulación de que fue objeto a partir de 1920, le otorgó el amor propio que lo llevaría a sentirse un hombre predestinado, lo que iba a caracterizar su futura trayectoria. Se dice que una vez comentó de manera pomposa: «Yo he visto pasar la muerte a mi lado muchas veces, pero, por fortuna, no me ha conocido.»[22] Su frialdad bajo el fuego de combate y su competencia práctica como oficial de campaña le proporcionaron una serie de rápidos ascensos que le convirtieron, sucesivamente, en el más joven capitán, en 1916, en el más joven comandante, en 1917 y en el más joven general en Europa, en 1926. Irónicamente, se ha dicho que Franco le tenía verdadero pánico a la muerte y que, por tal razón, evitaba de manera sistemática hablar de ella o asistir a entierros: no fue al de su padre; su negativa a ir al de su ministro de Asuntos Exteriores, el conde de Jordana, en 1944, fue muy comentada[23]; y tampoco asistió al entierro de su servidor de toda la vida, el almirante Luis Carrero Blanco.
Sin embargo, no puede negarse su coraje como joven soldado. Detrás de ello había una sangre fría que le ayudaría a través de los oscuros días de la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial y la guerra fría, y que le permitió presidir una maquinaria de terror. Manifestaba solamente indiferencia ante las quejas sobre las atrocidades cometidas en las zonas bajo su control durante la guerra civil[24]. La espiral de represión durante ésta y en los años cuarenta les chocaba a Ciano y a Farinacci, e incluso al propio Himmler[25]. La crueldad de Franco fue posible en parte por su falta de imaginación. En el poder, por ejemplo, no podía concebir que el descontento de los demás pudiera tener justificaciones objetivas, sino que lo veía unilateralmente como obra de agitadores comunistas extranjeros y siniestros francmasones. Tal desapego de la realidad le proporcionó una confianza nunca minada por la autocrítica. La convicción de que siempre tenía razón le dio infinita flexibilidad para variar la táctica ante las cambiantes circunstancias nacionales e internacionales.
Tampoco estaba limitado por una visión ideológica trascendental, como en los casos de Hitler o de Mussolini. En cambio, tenía una idealizada noción de una sociedad armónica en la que no existían la oposición ni la subversión. Tal sociedad sería como una familia regida por un padre fuerte y visionario. En cuanto a que tuviera una filosofía política, ésta era extremadamente limitada, a menudo negativa, y derivada de su pasado militar. Como muchos oficiales de su generación, sus principales odios se dirigían hacia el separatismo, el comunismo y a la masonería. Sin tomar en consideración el coste humano, estaba decidido a erradicarlos, junto con el socialismo y el liberalismo. Esto significaba la aniquilación del legado de la Ilustración, de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial a fin de retornar a las glorias de la España medieval. Sus más caros objetivos eran, en conjunto, más abstractos y espirituales que ideológicos. Quería «redimir» a los españoles, mediante el derramamiento de sangre, del peso de siglos de fracaso desde Felipe II, cuando la grandeza de España empezó a desmoronarse.
Por razones que no se basan en la racionalidad, culpaba a la masonería del declive de España y de sus consiguientes desgracias. También la hacía responsable de que Napoleón invadiese España, de la pérdida del imperio español, de las guerras civiles de los siglosXIX y XX, de los esfuerzos internacionales para impedir su victoria en la guerra de 1936-1939 y del ostracismo internacional en el que se vio envuelto después de 1945[26]. Su obsesión por la masonería era inusualmente virulenta, y desempeñó en su vida un papel similar al del antisemitismo en la de Hitler. Su obsesión era tal que le llevó a sospechar que tanto el movimiento de independencia marroquí de los años cincuenta, como el Segundo Concilio Vaticano eran de inspiración masónica. La razón más probable de su odio fue el hecho de que su padre fue un librepensador con simpatías masónicas, y que su poco convencional hermano Ramón era masón. Así, la masonería se convirtió en el blanco de su ira por las extravagancias de su padre y su hermano y la vergüenza que le causaban. También se ha dicho que intentó unirse a las logias masónicas en 1924 y en 1932 y que fue rechazado porque había aceptado ascensos por méritos, cuando muchos oficiales habían jurado no hacerlo. Retrospectivamente, se creía objeto de persecución por parte de los masones en el Ejército durante la Segunda República. Como respuesta, solía acusar a todo crítico culto de ser masón[27].
Por masonería Franco entendía el florecimiento de los valores liberales en España, o lo que llamaba «la gran invasión del mal». Desde Felipe II, la historia española consistía únicamente en tres «siglos calamitosos» que comportaron decadencia, corrupción y masonería. Sus eternos atrasos en restaurar la monarquía se excusaban porque la dinastía Borbón ya no era capaz de emular a la viril monarquía «totalitaria» que había expulsado a los judíos y a los moriscos y que había conquistado América[28]. Para eliminar el legado histórico de tres difíciles siglos de decadencia, Franco se esforzó en crear un modelo político únicamente español basado en la fusión del absolutismo medieval y el totalitarismo del Eje. Por consiguiente, cuando sus acólitos se referían a Fernando el Católico como el primer auténtico Caudillo, o cuando Franco hacía referencias a los grandes «reyes Caudillos» medievales, era clara la implicación de que pertenecía al linaje de estos líderes que había sido interrumpido después de Felipe II[29]. Se consideraba a sí mismo, como ellos, un guerrero de Dios contra los infieles que habían destruido la fe y la cultura de la nación. La semilla había sido plantada en la mente de Franco a finales de los años veinte, período durante el cual pasó una temporada en una pequeña propiedad asturiana que poseía su esposa; se la conocía como La Piniella y estaba situada cerca de San Cucao de Llanera, a trece kilómetros de Oviedo. Un cura local particularmente adulador, que se creía capellán de la casa, bombardeaba constantemente a doña Carmen y a Franco con la idea de que éste iba camino de repetir los logros épicos del Cid y de los grandes reyes Caudillos medievales de Asturias. Y la mujer de Franco no dejó de recordarle a menudo los comentarios del capellán[30].
A Franco le gustaba particularmente la parafernalia seudomedieval que caracterizaba muchos de los grandes actos públicos en que tomaba parte. El generalizado retrato de Franco como rey guerrero o, específicamente, como el Cid, era tan emocionante para él como básico para que pasase por ideología de su dictadura. En los retratos, pancartas y ceremonias del régimen se creaba la impresión de un Franco omnipotente al proyectarlo como santo cruzado confiado en la misión de Dios. La Iglesia compartía tales planteamientos porque numerosos cargos eclesiásticos anhelaban volver a un período de grandeza en que la Iglesia y el Estado trabajaban estrechamente unidos. Sus allegados más inmediatos también seguían el juego, porque sabían que le complacía enormemente. La proyección de Franco como defensor medieval, Caudillo por la gracia de Dios, ayudaban a justificar la idea de que era totalmente irreemplazable[31].
Detrás de la exhibición pública, Franco era muy reservado. Estaba imbuido del inescrutable pragmatismo o de la «retranca» del campesino de su Galicia natal, y es imposible saber si se debía a su origen gallego o si era fruto de sus experiencias marroquíes. Fueran cuales fueren los orígenes en Franco, la «retranca» puede definirse como falta de compromiso y gusto por la imprecisión. Tales características quedan ilustradas en el cuento de dos gallegos discutiendo sobre la Falange en los años cuarenta, cuando el partido único parecía omnipotente: «¿Qué opinas de verdad de la Falange?», preguntaba el primero. «Pues —contestaba su amigo, consciente de que cualquiera podía ser informante de la policía—, en primer lugar, ya sabes, y, en segundo lugar, ¿qué te puedo decir?». Franco utilizó su propia «retranca» para confundir tanto a amigos como a enemigos. Cuando su médico le sugirió que dictara sus memorias en una grabadora, para que fuesen transcritas después por un mecanógrafo de confianza, Franco rechazó la oferta susurrando con tristeza: «No creo que le dejen».
El político silencioso contrastaba con el afable soldado. Hay un abismo entre lo que los hagiógrafos y los críticos sostienen acerca de las habilidades militares de Franco. El general Sanjurjo, que le admiraba enormemente, señaló en 1931: «Difícilmente es un Napoleón, pero en comparación con lo que otros aparentan…»[32] No compartía con éste más que una talla pequeña y el hecho de que se convirtió muy joven en general, pero que su estilo no podía ser más alejado del de Napoleón se hace patente durante la guerra civil. Sus planteamientos eran motivo de desesperación para sus aliados del Eje, que condenaban su estrategia como demasiado cautelosa; estaba obsesionado por la logística y el control territorial y era poco receptivo a las nociones contemporáneas de guerra rápida y mecanizada. Tampoco escondía su objetivo político: quería conquistar lentamente a fin de llevar a cabo «la redención moral» y la «conquista espiritual» de las áreas ocupadas por sus tropas[33].
La misma calculadora crueldad caracterizaba la represión a la izquierda durante la guerra y una vez concluida ésta. Después de los juicios masivos que se llevaban a cabo, Franco apartaba las carpetas de las sentencias de muerte, a menudo mientras hacía otra cosa, y las firmaba. La espiral de represión —con un millón de prisioneros aproximadamente en campos de trabajo y prisiones y doscientas mil ejecuciones— sirvieron de lección durante décadas. Franco presidió a distancia todo el proceso. Como Hitler, tenía un montón de colaboradores deseosos de encargarse de la detallada tarea de la represión, y, también como el Führer, era capaz de distanciarse del proceso. Sin embargo, puesto que él era la autoridad suprema dentro del sistema de justicia militar, no hay duda en cuanto a la responsabilidad última. Además, en sus discursos Franco no ocultaba su creencia en la necesidad de sacrificios de sangre. La historia cuenta que cuando su amigo el general Camilo Alonso Vega le preguntó sobre un camarada de las guerras marroquíes (posiblemente Agustín Gómez Morato), Franco sólo contestó: «Le fusilaron los nacionales», como si él no tuviese nada que ver[34]. Esto era típico de su método de dejar hacer, mientras sus subordinados se veían envueltos en la red del llamado «pacto de sangre[35]». Parece ser que fue capaz de convencerse de que las atrocidades de su régimen, sencillamente, no tuvieron lugar. Simplemente negó las evidencias ante sus ojos sobre la persecución de los curas vascos o las atrocidades que se dieron después de la caída de Málaga en febrero de 1937. En diálogo con Pemán se vanagloriaba de que en España la derecha no había seguido las prácticas fascistas italianas de forzar a sus enemigos a beber aceite de ricino. La duda razonable era que no hubieran hecho cosas peores[36]. Aparte de que había frecuentes ejemplos de que se emulaban las prácticas italianas, la espiral de su sangrienta represión da extraña irrelevancia a la idea de que no emplear aceite de ricino pudiera ser un factor atenuante.
En numerosas ocasiones, con su característica capacidad para el autoengaño, Franco negó que fuera un dictador. En marzo de 1947 le dijo a Edward Knoblaugh, del International News Service, que en España no había dictadura: «Yo no soy dueño, como fuera se cree, de hacer lo que quiero; necesito, como todos los gobiernos del mundo, la asistencia y acuerdo de mi gobierno para modificar aquellas disposiciones que están en las atribuciones y son privativas de los gobiernos, en la misma forma y medida que en cualquier país democrático.»[37] En junio de 1958, le dijo a un periodista francés que «para todos los españoles y para mí mismo, calificarme de dictador es una puerilidad. Mis prerrogativas, mis atribuciones propias son mucho menos importantes que las conferidas por la Constitución de los Estados Unidos a su presidente[38]». En junio de 1961 le aseguró a William Randolph Hearst Jr., que «en España no existe una dictadura… Mis poderes como jefe del Estado son muy inferiores a los que ejercen los presidentes de la mayoría de los estados americanos, y el que las leyes en vigor impidan la práctica del libertinaje no niega ni limita las verdaderas libertades[39]». A finales de abril de 1969, cuando el general De Gaulle dimitió después de perder un referéndum, Franco comentó: «Desengáñese, la caída de De Gaulle se veía venir porque fue siempre un dictador.»[40]
Podía pensar de sí mismo en términos benevolentes con total sinceridad, creyendo, de alguna manera, que el hecho de dejar que sus ministros hablaran interminablemente en los consejos de ministros, que reflejaba ineficacia más que otra cosa, compensaba la existencia de un Estado de partido único, la censura, los campos de concentración y el aparato de terror. Además, las decisiones que realmente fueron de importancia se tomaban fuera del Consejo de Ministros. Para aquéllos que entraban en los círculos cerrados del régimen había libertad para todo, excepto para oponerse a Franco. Cuando lo hacían, éste los asustaba rápidamente. El 30 de mayo de 1968 Rafael Calvo Serer publicó en su periódico Madrid un artículo sobre los sucesos del mayo francés. Lo encabezaba el título: «Retirarse a tiempo: No al general De Gaulle». Franco, furioso, se dio por aludido y cerró el periódico[41]. En general, sin embargo, fueron sólo los derrotados de la izquierda, la «anti-España», quienes sufrieron el peso opresivo de la dictadura. Además, Franco vio el poder político en los mismos términos que la autoridad militar, llamándolo siempre «el mando». Puesto que se veía como el salvador de España, universalmente amado por todo el mundo, excepto por los siniestros agentes de las potencias ocultas, apenas sorprende que Franco no se considerara un dictador. Su estrategia de dejar hacer era una de las razones por las que quizá Franco aparecía obviamente menos tiránico de lo que probablemente fuera. «Dejar hacer» era un medio efectivo de control absolutista, sobre todo en el área donde era más sutil la forma de represión: la corrupción.
A pesar de una reputación de estricta austeridad personal y de puritanismo, Franco nunca tomó medidas contra la corrupción. Su propia imagen de hombre ascético era, a la larga, falsa. En sus hábitos personales puede que lo fuese: bebía raramente —sólo de vez en cuando una copa de vino— y nunca fumaba. Sin embargo, a expensas del Estado se permitía los gustos más extravagantes, incluyendo la propiedad del yate Azor, construido para la pesca en alta mar. Sus partidas de caza y sus expediciones pesqueras, con séquito de buques destructores, eran muy caras. Él y su esposa adquirieron considerables propiedades; ella ya poseía La Piniella, en Oviedo, y el propio Franco heredó el hogar familiar en El Ferrol. El Pardo pertenecía al Estado. En noviembre de 1937, José María de Palacio y Abárzuza, conde de las Almenas, murió sin dejar hijos. Expresó su gratitud a Franco por «reconquistar España» y le dejó en su testamento una propiedad en la sierra de Guadarrama, cerca de El Escorial, conocida como el Canto del Pico; tenía 820 000 metros cuadrados y estaba dominada por una enorme mansión llamada Casa del Viento. El pazo de Meirás, en Galicia, era otra recompensa por sus esfuerzos en la guerra civil, y tenía una propiedad cerca de Móstoles, en las afueras de Madrid, conocida como Valdefuentes. Además, después de la guerra civil doña Carmen compró un edificio de apartamentos en Madrid, y, en 1962, el magnífico palacio de Cornide, en La Coruña. La familia adquirió también otras quince propiedades[42]. Por otro lado, se ha calculado que durante su mandato Franco recibió regalos por valor de cuatro mil millones de pesetas[43].
La familia del Caudillo se enriqueció enormemente. Aparte de los bienes mencionados, la esposa de Franco adquirió una considerable colección de antigüedades y joyas. Su inclinación por éstas le granjeó el mote de Doña Collares[44]. La hermana de Franco, Pilar, que se vio envuelta en escándalos financieros, se quejó falsamente de que su éxito en los negocios se debía al hecho de que «mi nombre caía bien» y «abría muchas puertas[45]». Su hermano Nicolás estuvo relacionado con negocios cuestionables, para los cuales utilizaba su influencia por pertenecer al entorno del Caudillo, y se benefició de la protección del régimen cuando acabaron en escándalo y acusaciones de fraude. Sus actividades iban desde la simple venta de cartas de recomendación para los ministerios hasta la provechosa participación en compañías con vínculos oficiales; tres de ellas tuvieron finales difíciles, de cuyas consecuencias se salvó Nicolás gracias a la benevolencia de su hermano[46]. La familia del yerno de Franco, Cristóbal Martínez Bordiú, se enriqueció como consecuencia de su cercanía a aquél, y otro tanto hicieron figuras importantes del régimen, que se aprovecharon de sus cargos directivos y otras conexiones con la industria y el mundo de la banca[47].
Algunos de los hombres de confianza de Franco amasaron fortunas espectaculares gracias a sobornos burocráticos y a contratos con el Estado. También prosperaron falangistas responsables de las reparaciones de los daños de guerra. Numerosos oficiales se vieron involucrados en el mercado negro que se extendió en la década de los cuarenta[48]. Procedimientos ilegales —desde el trigo argentino que se envió en 1949 para mitigar el hambre que padecía España y que fue vendido al extranjero antes de que llegara, hasta la monstruosa estafa Matesa, en 1969— fueron benévolamente pasados por alto por el Caudillo.
Hacer la vista gorda a la corrupción permitió a Franco mantener el control sobre sus potenciales oponentes. Con ocasión del retorno a España después de luchar en Rusia con los voluntarios de la División Azul, el idealista falangista Dionisio Ridruejo le contó a Franco que, entre sus camaradas, se criticaba mucho la corrupción en España. El Caudillo contestó tranquilamente que, en otros tiempos, los vencedores eran recompensados con títulos nobiliarios y tierras. Dado que hacerlo entonces era difícil, encontraba necesario hacer la vista gorda a la venalidad para impedir que se extendiera el descontento entre sus partidarios[49]. Franco nunca mostró el menor interés en detener los sobornos, sino que se valía de su conocimiento de ellos para aumentar su poder sobre los implicados. En cambio, no recompensaba a quienes le informaban de la corrupción tomando medidas contra los culpables, sino que les hacía saber a éstos quién le había informado[50]. El hecho apenas sorprende, dado que la fuente definitiva del poder del Caudillo residía en fomentar las rivalidades entre las «familias» o grupos de poder de la coalición vencedora de la guerra civil. La astucia de su dejar hacer les envolvía en competiciones bizantinas para obtener ventajas del poder.
Franco era un maestro supremo como manipulador político, aunque tenía poco o nulo interés en la libre interacción de la vida política. Sin ningún humor o ironía, aconsejó a Sebastián Garrigues, uno de sus subordinados: «Sea como yo, no se meta en política», consejo que posteriormente repetiría con regularidad. En una ocasión, dijo con total convicción: «Estoy aquí porque no entiendo de política, ni soy un político. Éste es mi secreto.»[51] De hecho, su actitud ante el gobierno de España se asemejaba a lo que habría sido en Marruecos de haber llegado a alto comisario. En otras palabras, se consideraba un mando supremo colonial que gobernaba por medios militares. Ésta es una de las razones por las que, aunque en líneas generales mantuvo el control de la política al menos hasta principios de los años sesenta, se interesaba poco por lo que cada ministro hiciese en su área. Otra razón era que la gran libertad permitida a los ministros y las tentaciones del poder les inducían a comprometerse y les hacían más ansiosos de no perder el gozo de las prebendas del poder, además de más dependientes de él. Un ex ministro de Asuntos Exteriores, José Félix de Lequerica, comentó que «ser ministro de Franco es ser un reyezuelo que hace lo que le parece sin que S. E. le frene en su política personalista[52]». Según Manuel Fraga, «Franco dejaba que sus ministros tiraran adelante con su trabajo[53]».
Por supuesto, consciente de que todo dependía de él, Franco podía ser brutal con sus ministros y abiertamente despectivo con las más caras instituciones de su régimen. Proclamaba a menudo que la llamada democracia «orgánica» de su seudoparlamento, las Cortes, con sus «representantes» nombrados a dedo, era infinitamente superior a la democracia occidental, que estaba corrompida por el hecho de reflejar la voluntad de las masas. En una ocasión, cuando su ministro católico-liberal, Joaquín Ruiz-Giménez, hizo una alusión que sugería que se tomaba seriamente la farsa de las Cortes, el Caudillo preguntó con tono de impaciencia: «¿Y a quién representan las Cortes?»[54] En otra, cuando uno de sus generales votó contra una ley en las Cortes, Franco se sintió ultrajado y comentó: «Si a García Valiño no le gusta el proyecto debe abstenerse, pero nunca votar en contra, pues el cargo me lo debe a mí por nombramiento directo mío.»[55] Una vez comentó a uno de sus embajadores que el Movimiento era «la claque que me acompaña en mis viajes por España[56]». Mediante estas frases desdeñosas Franco estaba reconociendo, indirectamente, que la estructura legal e institucional de su régimen no era más que una fachada cuidadosamente construida para cubrir su dictadura personal.
Apenas si caben dudas acerca de que el área en que las habilidades políticas de Franco resultaban verdaderamente prodigiosas era la manipulación de sus iguales y sus subordinados. Poseía una extraña capacidad para adivinar la debilidad de un oponente al tenerle delante suyo. Al respecto, es innegable que su prodigiosa memoria le servía de gran ayuda. Y quizá el arma que manejaba con mayor habilidad era el embarazoso silencio que reducía a su interlocutor a un nervioso balbuceo[57]. Pero no se valía del silencio sólo para intimidar. Aunque no le interesaba un diálogo constructivo, Franco escuchaba con atención y raramente interrumpía; permanecía impasible, mirando inquisidoramente a su interlocutor y a menudo parecía estar de acuerdo con lo que éste decía sin, de hecho, comprometerse o revelar incluso su opinión[58]. La habilidad de calibrar casi al instante la debilidad y/o el precio de un hombre le permitía saber infaliblemente cuándo su presunto oponente podría convertirse en colaborador suyo por ascenso o mediante la promesa de algo —un ministerio, una embajada, un prestigioso puesto militar, un cargo en una empresa estatal, una condecoración, una licencia de importación o simplemente una caja de puros—. El político catalán Francesc Cambó calificaba esta habilidad como «su ágil mano izquierda. Juega con los hombres —especialmente con los generales— con consumada habilidad: ahora coloca al más brillante de sus colaboradores a la sombra, sin que nadie diga ni mu; ahora se saca de la manga un prestigioso premio y le rescata de las sombras a la luz. Y todos esos juegos los llevaba a cabo con tal destreza que sólo afectaba a la persona involucrada y por ello se evitaba cualquier acción conjunta contra él mismo[59]». En una de las pocas ocasiones en que se encontró con hombres incorruptibles como Dionisio Ridruejo o el austero general monárquico Alfredo Kindelán, primero se mostró desconcertado y luego irritado[60].
Esta cínica instrumentalización de los nombramientos era completamente clara en la de seleccionar a sus colaboradores. En la mayor parte de los casos Franco nombraba ministros y otros altos cargos sin importarle su competencia práctica en el área señalada. Le interesaba más el peso del ministro en el equilibrio de fuerzas dentro de la coalición franquista. Nunca sintió gratitud o una lealtad particular hacia aquéllos que le servían. De hecho, en cierta ocasión en que Serrano Suñer le pidió que hiciera algo por un ex ministro, Franco le comentó: «Es necesario sacarles todo el jugo, exprimirlos como limones.»[61] A menudo sus ministros se enteraron de que habían sido despedidos por una carta entregada por un motociclista o al leer la prensa.
Sería equivocado exagerar la tortuosidad y los poderes de manipulación de Franco, sobre todo al comienzo de su carrera. Existen pocas dudas acerca de que Franco aprendía a medida que avanzaba. En cierto sentido, tuvo que librarse de las desventajas políticas de su espectacularmente exitosa carrera militar. Serrano Suñer comentaba que, poco después del encuentro con Hitler en Hendaya, estaba asustado por lo que en su opinión iba a ser una discusión desigual, dada la práctica de Hitler en cambiar de opinión y en el trato personal frente a la experiencia de mando de Franco. «Era un tipo de soldado muy militar. Obviamente, no tenía el hábito de discutir contra antagonistas políticos y no tenía práctica en la controversia. Siempre había mandado. Su actividad mental e intelectual era unilateral.»[62] Serrano Suñer señaló lo mismo al embajador portugués Pedro Theotonio Pereira el 6 de noviembre de 1940: «El Generalísimo es un hombre simple. Menos mal que hablaba poco con Hitler». A principios de 1941 sacó el mismo tema con el embajador italiano Francesco Lequio al tratar de considerar el fracaso de la cumbre de Hendaya: «Franco, que tiene una mentalidad más militar que política, estaba poco preparado para el difícil juego dialéctico a que le sometían los alemanes.»[63] Franco aprendió, añadiendo las técnicas de la manipulación política a las ya considerables habilidades instintivas en este sentido.
Desde la época en que alcanzó preeminencia política, Franco se apoyó mucho en tres personajes y aprendió mucho de ellos. El primero fue su hermano Nicolás, que se ocupó por él de los asuntos políticos desde los primeros días de la guerra civil hasta 1937. Sin embargo, tenía la desventaja de que caía mal a Carmen Polo, motivo por el que estuvo encantada de verle sustituido a principios de 1937 por Ramón Serrano Suñer, esposo de su hermana. Serrano Suñer fue, con toda probabilidad, el más dotado colaborador que Franco tuvo nunca. Finalmente, en septiembre de 1942, le destituyó. Hubo diversos factores que desempeñaron su papel en esa crisis particular, incluyendo la irritación que le producía a Carmen Polo el que su cuñado estaba dejando a su marido en la sombra y el asesoramiento del hombre que emergía de la penumbra como el más cercano valido del Caudillo durante el resto de su vida: el austero y deferente capitán de navío Luis Carrero, que no podía tener un estilo más distinto del atractivo y bravucón Serrano Suñer, quien veía a Franco como un igual y le trataba como tal, dándole consejos sinceros y, a menudo, desagradables en una época en que el Caudillo se rodeaba cada vez más de aduladores. Serrano Suñer era ambicioso; en cambio, Carrero Blanco no tenía más ambición en la vida que servir a Franco. En este sentido, era un franquista casi tan convencido como el propio Caudillo y un servidor ideal para éste, una vez ya hubo exprimido el jugo de Serrano Suñer.
A partir de 1940 Franco se rodeó de aduladores. Él, su mujer y su hija permanecían en El Pardo, que dejaban sólo para las funciones oficiales en que su suprema importancia como familia semirreal se basaba en la «puesta en escena». Su percepción del mundo exterior y de su propio lugar en él venía filtrada por la adulación. El juicio del dictador y de su esposa estaba inevitablemente distorsionado[64]. Después de 1945 la mujer del Caudillo restringió sus amistades en El Pardo a una corte de admiradoras, formada por la marquesa de Huétor y las esposas de Camilo Alonso Vega y del almirante Nieto Antúnez. Desde mediados de los años cincuenta un papel más importante lo desempeñó en la corte de El Pardo la más amplia familia del yerno de Franco, el llamado «clan Villaverde[65]». Los últimos treinta años de vida de Franco se dieron en un mundo hermético, apartado incluso de los amigos más aparentemente cercanos. En su detallada crónica de sus más de setenta años de amistad y contacto casi diario, su devoto primo y ayudante de campo Francisco Franco Salgado-Araujo, Pacón, presenta a Franco dando instrucciones, contando su versión de las cosas o explicando cómo el mundo estaba amenazado por la masonería y el comunismo. Pacón nunca vio a Franco abierto a un diálogo fructífero o a la autocrítica creativa. Otro amigo de toda la vida, el almirante Pedro Nieto Antúnez, presenta un retrato similar. Nacido, al igual que Franco, en El Ferrol, Pedrolo fue, sucesivamente, ayudante de campo del Caudillo en 1946, segundo jefe de la Casa Civil en 1950 y ministro de Marina en 1962. Era uno de los habituales compañeros de Franco en las frecuentes y largas expediciones de pesca a bordo del Azor. Cuando se le preguntó de qué habían hablado durante esos largos días juntos, Pedrolo dijo: «Yo no he dialogado nunca con el General. Le he oído, sí, algunos larguísimos monólogos. Pero no hablaba conmigo, sino con él mismo.»[66]
Así pues, apenas sorprende que el Caudillo siga siendo el dictador menos conocido del siglo XX. Durante muchos años, en España corrían rumores de que estaba escribiendo sus memorias[67]. Sin embargo, todo lo que se conoce es una concisa sinopsis escrita a mano, unas pocas docenas de páginas redactadas en 1962 y los recuerdos grabados en 1975 por el doctor Vicente Pozuelo[68]. No es suficiente para explicar las contradicciones entre el profundo y mundano cinismo con que manipuló a sus aliados y adversarios políticos por una parte, y sus ingenuas opiniones sobre distintos temas por otra. Tenía una fe conmovedoramente ingenua en «virguerías» mágicas que resolverían un problema concreto. Su hermana se quejaba de que durante la guerra civil un alquimista llamado Savapoldi Hammaralt se presentó en Salamanca ofreciéndose a fabricar todo el oro que necesitara para ganar la guerra; siguiendo el consejo de su hermano Nicolás, Franco puso los laboratorios químicos de la Universidad de Salamanca a disposición de Hammaralt[69]. Después de la caída de Málaga en 1937, le ofrecieron a Franco el brazo incorrupto de santa Teresa, reliquia que había sido robada del convento carmelita de Ronda; y lo llevó con él el resto de su vida, firmemente convencido de sus poderes milagrosos[70].
Franco abrazó ideas casi igualmente sorprendentes en el campo de la teoría económica: creía que la economía era una de sus especialidades, y en la primera mitad de su dictadura intervino personalmente en política económica. Estaba especialmente orgulloso de la teoría según la cual las reservas de oro eran irrelevantes mientras su ausencia se mantuviera en secreto. Tal convicción se consolidó durante la guerra civil. En esa época, cuando la peseta estaba dramáticamente sobrevalorada, hizo oídos sordos a sus consejeros económicos, que querían devaluarla a la mitad. Retrospectivamente, alabó su propia clarividencia al asegurarse que la peseta permaneciera sobrevalorada, puesto «que era la primera vez que una nación en guerra había logrado sostener, sin oro ni divisas, el precio de su moneda[71]». Creía que podría mantener las ganancias extranjeras de España por la estrategia de inflar el valor de la divisa, inconsciente de su impacto en la competitividad de las exportaciones.
Hacia finales de la guerra civil empezó a expresar su confianza en la autosuficiencia de España. Se jactaba de que sus políticas durante la contienda cambiarían profundamente teorías económicas básicas que hasta entonces el mundo había visto como dogmas[72]. Después de la guerra, consiguió que José María Zumalacárregui, profesor de economía en la Universidad de Madrid, le visitara semanalmente para discutir sobre el tema. Al cabo de unas pocas semanas, el profesor dejó de ir, incapaz de soportar la violencia de que Franco insistiera en explicarle los problemas más complejos de la teoría económica[73]. En 1955, a pesar de que Alemania e Italia empezaban a mostrar claros signos de su futuro crecimiento, el Caudillo le dijo a su primo que «al terminar la guerra, no era deseo de las naciones vencedoras que los vencidos se levantasen pronto de su postración. Por ello se les obligó a que adoptasen el régimen democrático, pues estaban convencidos de que así no les vendría la prosperidad ni mucho menos[74]».
El hecho de que Franco pudiera adoptar posturas tan estrafalarias era la medida de su falta de sofisticación intelectual. Su amigo durante largo tiempo y antiguo ministro, Juan Antonio Suanzes, comentó que Franco aspiraba a la facilidad con que Alfonso XIII charlaba con amenidad sobre cualquier tema, algo para lo que el rey había sido adiestrado desde su juventud. Sin embargo, Franco, según Suanzes, «sin la menor preparación para su papel de jefe de Estado, en el que pretende imitar al pie de la letra a don Alfonso XIII, Franco no suele decir más que simplezas y trivialidades, vengan o no a cuento[75]». Cuando estaba relajado, en familia y rodeado de sus colaboradores, Franco era «de por sí muy hablador», en palabras de su primo[76]. La sencilla simplicidad no disminuía, de ningún modo, su notable talento como cuidadoso y cínico manipulador del poder. El cauteloso Franco se notaba más en el control que ejercía sobre su propia lengua. Las conversaciones grabadas en las memorias de su primo y de los doctores Soriano, Gil y Pozuelo revelan una espantosa mediocridad. Aun así, no hay duda de que, cuando ejercitaba sus notables habilidades para la esgrima verbal en una conversación cara a cara, podía ser tan vago, ambiguo o sencillamente silencioso como la ocasión requería.
El arte de la oratoria, no obstante, era otra cosa: hablaba con notable vacilación; su voz aguda y su leve defecto en el habla —aspiraba sonoramente entre los dientes— impedía que fuera un orador impresionante[77]. Sin embargo, los profusos halagos de los aduladores de su persona y la casi histérica respuesta de las masas concentradas para oírle disipaban pronto cualquier duda que el Caudillo pudiera abrigar sobre su capacidad de orador[78]. Franco solía abrir los actos públicos diciendo: «Sólo dos palabras, porque soy muy poco amigo de ellas.»[79] Esto no era verdad en privado ni, como atestiguan las miles de páginas de sus discursos, cuando ejercía de hombre público. La presencia de una audiencia numerosa y entusiasmada le llevaba ocasionalmente a salirse de los textos escritos de sus discursos y a cometer lapsus. Puede deducirse que se lamentaba de ellos por el hecho de que se omitían de las subsiguientes impresiones. El ejemplo más sorprendente fue el discurso que pronunció en Madrid el 17 de julio de 1941, cuando su entusiasmo por la invasión alemana de Rusia le llevó al borde de una declaración pública de guerra al lado del Eje. A pesar de que sus discursos estaban salpicados de la retórica falangista de justicia social, en una ocasión dejó escapar una decidida afirmación sobre la naturaleza clasista de su mandato: «Nuestra Cruzada es la única lucha en que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos.»[80]
Puede que a Franco le faltara sofisticación, pero tenía una prodigiosa capacidad de trabajo y aguante. Durante la guerra civil, período en que envejeció notablemente, trabajaba sin pausa, supervisando los esfuerzos bélicos, manteniendo relaciones militares y diplomáticas con las potencias del Eje y maniobrando dentro de las laberínticas luchas políticas del campo nacionalista. Sus propagandistas nunca cesaron de recalcar su resistencia a la incomodidad y su poder de aguante. Durante la guerra civil, el pintoresco general Millán Astray presumió ante Ciano de que «nuestro Caudillo pasa catorce horas en su escritorio y ni siquiera se levanta para mear[81]». Su férreo control de tal acto fisiológico en encuentros o cacerías era legendario —algo de lo que se sentía orgulloso, además de constituir otra de las maneras con que ponía distancia entre él y su padre[82]—. Cuando el 6 de diciembre de 1968 dejó un encuentro de ministros a fin de ir al baño, fue la primera vez que interrumpió una sesión por tal motivo en treinta años. Su habilidad para permanecer impasible durante largas reuniones, para disgusto de sus ministros, ha sido descrita por uno de éstos como el triunfo de la continencia sobre la incontinencia[83].
Sin embargo, además del Caudillo duramente trabajador, estaba también el homo ludens tenaz en la búsqueda de diversión. Después de la guerra civil Franco dio rienda suelta a su afición por la caza, y a finales de los años cuarenta descubrió las delicias de la pesca de altura. Pescaba salmones en los hondos ríos del norte de España o salía al Atlántico, especialmente en compañía de su amigo Max Borrell[84]. Su principal objetivo parecía ser matar tanto como fuese posible, lo que sugiere que cazar, al igual que servir como soldado en el pasado, era el modo que tenía el aparentemente tímido Franco de sublimar su agresividad. Una prueba de lo esencial que se convirtió para él, son las cada vez mayores cantidades de tiempo dedicadas a la caza en las décadas de los cincuenta y los sesenta. En una ocasión, señalando el teléfono, la agenda sobrecargada y las carpetas amontonadas en su escritorio, le comentó a José María Pemán: «Mire, Pemán. Si no fuera por la caza o por la pesca, que le devuelven a uno a la naturaleza, yo no podría resistir todo esto…». Las cacerías se hicieron famosas en cuanto a la distribución de favores y contratos gubernamentales. Importantes sumas de dinero cambiaron de manos, mientras los aspirantes a los favores de Franco promocionaban cacerías a fin de conseguir acceso a la fuente de patronazgo[85].
Franco empezó a jugar al golf en 1936 y lo recomendó a sus generales en 1940[86]. A finales de ese año tuvo la audacia de explicarle al duque de Alba, que también era duque de Berwick, James Fitz-James Stuart y Falcó, cómo hacer un campo de golf[87]. Franco se alegró al descubrir, en 1950, que lo que se había convertido en una pasión, le hacía tener algo en común con el presidente Eisenhower. Cuando no estaba de cacería o jugando un partido de golf, pasaba largo tiempo jugando al mus, al tresillo y al dominó con su círculo de militares amigos íntimos, el general Camilo Alonso Vega, el almirante Pedro Nieto Antúnez y el general Pablo Martín Alonso. Se divertía mirando películas en su cine privado y partidos de fútbol televisados. También le gustaban las corridas de toros, de las que había llegado a saber mucho después de convertirse en aficionado durante su época como director de la Academia Militar en Zaragoza. A medida que envejecía miraba más la televisión, y tenía innumerables aparatos por todo El Pardo[88]. Las largas horas que pasó en 1974 mirando la Copa del Mundo de fútbol fueron un factor contribuyente al ataque de tromboflebitis que sufrió poco después. Incluso hacía quinielas cada semana, firmando el boleto con el nombre de Francisco Cofran, y ganó dos veces. De algún modo, es difícil imaginar a Hitler o a Mussolini haciendo quinielas[89].
Desde finales de 1950 pudo abandonar muchos de los cargos de gobierno, dejando gran parte de la administración diaria en manos de Carrero Blanco y su equipo de tecnócratas. Eso le dejaba muchos deberes rutinarios, que llevó a cabo como un monarca, recibiendo gran cantidad de gente en audiencia, inaugurando obras públicas, presidiendo consejos de ministros y, quizá lo más importante, asistiendo a servicios religiosos. La admiración extranjera y española hacia Franco dependía, en gran manera, de su catolicismo. Tanto la aprobación del Vaticano, que solicitaba asiduamente, como su propia ostentación religiosa después de 1936, fueron asiduamente utilizadas por sus admiradores para distinguirle de Hitler y Mussolini. Sin embargo, es difícil calibrar con certeza el alcance real de su fe católica. Antes de 1936, la cuestión era totalmente ambigua; la opinión de Franco sobre religión era la de cualquier soldado fanfarrón. Su temprana actitud ante el catolicismo institucional, si no su espiritualidad, se reveló en una comida a la que asistió en 1935. La conversación giraba en torno a una audiencia concedida por el papa Pío XI a Alfonso XIII, en el transcurso de la cual el rey exiliado, siguiendo el protocolo tradicional, se había arrodillado para besar el pie izquierdo del Pontífice. Franco comentó desdeñosamente: «La verdad es que el rey nos ha hecho quedar en ridículo a los españoles, hincándose de rodillas para besar la alpargata sucia de un cura viejo.»[90] Por otro lado, su madre era una piadosa católica, y él, al menos para no ofenderla, cumplía asiduamente con sus deberes religiosos cuando vivía con ella o cuando la visitaba. Del mismo modo, después de su boda con Carmen Polo, en 1923, su aparente piedad católica aumentó[91].
Su devoción durante toda la vida por el brazo de santa Teresa muestra algún tipo de primitiva fe religiosa[92]. Después de su ascenso como jefe del Estado el 1 de octubre de 1936, sus propagandistas lo presentaron como un gran católico cruzado, y su religiosidad pública se intensificó. Le importaba el respaldo de la Iglesia para reafirmar tanto el apoyo internacional como el nacional. Desde el 4 de octubre de 1936 hasta su muerte tuvo un sacerdote personal, el padre José María Bulart[93]. Por otro lado, se decía que nada le aburría más que el ceremonial religioso y que cuando tenía que recibir visitas de grupos religiosos se desesperaba y decía: «Hoy estamos de santos». Sin embargo, su piadosa esposa tenía una pequeña capilla cerca de su dormitorio, donde manifestaba su devoción a la Virgen del Carmen y a san Francisco de Asís[94]. Hacia el final de su vida, Franco, cuya religiosidad fue en aumento, pasaba horas rezando en la pequeña capilla de El Pardo. Como jefe del Estado, seguía un retiro anual, alguna vez bajo la dirección del fundador del Opus Dei, monseñor Escrivá de Balaguer[95].
Franco no era un hombre culto. Es razonable descartar los halagos de sus aduladores, según los cuales era uno de los mejores novelistas, periodistas, pintores y arquitectos de todos los tiempos. Más misteriosa es la insinuación de su esposa, en una entrevista concedida en 1928, de que Franco disfrutaba con las novelas de Ramón del Valle-Inclán[96]. Esto es francamente difícil de creer y huele más a una esposa intentando decir «lo correcto» en público. Las excéntricas, grotescas y vanguardistas fantasías de Valle-Inclán parece improbable que fuesen leídas por un hombre cuya mayor influencia literaria, basándonos en el guión de Raza, debió de ser la novela romántica y aventurera Beau Geste, de P. C. Wren. Desde el comienzo de sus años en el poder, raramente leía libros, miraba por encima los periódicos y se interesaba poco por la cultura o el arte. En efecto, no hay evidencias convincentes de que alguna vez se hubiera interesado por los libros.
A finales de su vida empezó a construirse un pasado en el que cada momento libre lo había dedicado al estudio detenido de libros de política, economía, problemas sociales y ciencia militar. Sugirió deliberadamente tal imagen a tres periodistas británicos, S. F. A. Coles, Brian Crozier y George Hills, y la desarrolló en sus apuntes de memorias[97]. Es difícil aceptar un Franco devorador de obras de ciencia política, sociología y economía, incluso cuando estaba de misión en África. No hay una palabra sobre lectura en su diario de su primer año en la Legión. Fuera cual fuere su puesto, tenía un horario profesional invariable durante el día, que siempre cumplía a fondo. Por la noche, tal y como testifican los textos de su primo o de otros que le conocieron bien, era dado a largas cenas e, incluso, a interminables tertulias de sobremesa. Durante la guerra civil, su predisposición a charlar hasta primeras horas de la mañana era la desesperación de su personal, que temía los efectos que podía tener sobre su salud la consiguiente falta de sueño. Cuando después de su muerte su residencia de El Pardo fue abierta al público como museo, se hizo evidente que no poseía biblioteca. Al lado de sensacionalistas informes de la Entente Internacional contra la Tercera Internacional, que se sabe que leyó hasta empaparse de ella, la única pasión literaria de Franco eran los libros sobre Napoleón. En 1953, Franco habló eruditamente con el periodista inglés S. F. A. Coles sobre las cartas de Napoleón y sus notas en los márgenes de El príncipe de Maquiavelo. Le contaron a Coles que durante la guerra civil Franco puso a salvo su manoseado ejemplar de la edición anotada de El príncipe al enviar a un correo especial a través de las líneas de batalla para recogerlo[98].
Si la lectura de Franco se centraba en Napoleón, sus otros intereses culturales eran aún más restringidos. En una ocasión dijo que le gustaba la pintura, en especial las obras de Velázquez[99]. Ciertamente, los lienzos que él mismo pintó reflejaban la influencia de la edad de oro de la pintura española. Pemán cuenta que acompañó a un grupo de productores cinematográficos españoles a una audiencia con el Caudillo. Franco escuchó sus solicitudes y entonces se quejó de que se exhibían demasiadas películas americanas, pues «en todas ellas se exalta el divorcio y se desconoce la familia». En cambio, les sugirió una serie de temas apropiados para nuevas películas españolas como los grandes héroes imperialistas Cortés y Pizarro, el Dos de Mayo —gran símbolo de la lucha contra la invasión napoléonica— o la sentimental zarzuela de mediados del siglo XIX, Marina, del compositor vasco Emilio Arrieta. Algunas semanas más tarde le visitó una delegación de la Sociedad de Autores; Franco expresó su descontento por la producción de tantas obras extranjeras y pasó a decir que el vodevil francés sólo se ocupaba de camas y de infidelidades matrimoniales. A partir de allí, siguió haciendo comentarios anotados en alabanza de Calderón y el «detergente de sangre». Finalmente, volvió a sugerir que el mundo teatral podía ser remediado con una reposición de Marina, una zarzuela de segundo orden, conservadora y totalmente italianizada, de argumento ingenuamente romántico[100].
La única música que se sabe con certeza que le gustaba a Franco era la zarzuela y las marchas militares. Por lo demás, no tenía las pretensiones músico-culturales de Hitler. Durante los preparativos del festival en conmemoración del tercer milenio de Cádiz, Franco concedió audiencia a una delegación de la ciudad, de la que formaba parte el responsable del montaje de la inconclusa cantata Atlántida, de Manuel de Falla, a la que el compositor dedicó los últimos dieciocho años de su vida. Esforzándose en hacerle entender al Caudillo la significación de tal obra, el compositor Ernesto Halffter, responsable de la edición del inacabado texto de Falla, dijo: «No creo que haya obra musical más importante en toda la música española. Me atrevería a decir que es nuestro Parsifal». Ante eso, Franco se volvió, murmurando: «¿Nuestro Parsifal? Buena pesadez será». Es difícil interpretar si tal comentario indica que Franco conociera el drama musical religioso de Wagner, aunque es improbable que estuviera familiarizado con su obra completa o incluso con parte de ella. Cuando finalmente fue estrenada Atlántida en noviembre de 1961, en el Liceo de Barcelona, Franco mandó en representación de la Jefatura del Estado al joven príncipe Juan Carlos[101].
Empezó a pintar en los años cuarenta para emular a Hitler, aunque estuvo encantado de descubrir, en los años cincuenta, que le proporcionaba algo en común con Churchill y que se sabía que también Eisenhower tenía esa afición. Sólo se ha publicado una pequeña selección de los cuadros de Franco, ya que la mayor parte fue destruida por un incendio en 1978. Nunca se ha cuestionado su autenticidad, y si asumimos que son obras suyas, muestran a un competente aficionado cuyo trabajo interesará más al psiquiatra que al crítico de arte. Los temas sugieren un gusto conservador y pequeñoburgués. Sin lugar a dudas, se dan influencias de los cartones de tapices de Goya y la pintura española y holandesa de la gran época del siglo XVII, bodegones de caza y escopetas y un sanguinario retrato de un oso atacado por una jauría de perros. Una notable excepción es un retrato al estilo de Modigliani de su hija Carmen[102]. Vale la pena mencionar que los pocos cuadros que se conocen muestran una notable similitud de temas con los de Carrero Blanco; aparte de los bodegones de caza y escopetas, entre los lienzos de Carrero hay uno de un toro atacado por una jauría de perros. La diferencia reside en el hecho de que las pinturas de Carrero Blanco son, prácticamente, copias invariables de pintores clásicos españoles y holandeses, mientras que el estilo conservador de Franco es, de algún modo, más imaginativo en la elección de los temas[103].
Parece ser que Franco poseía un agudo, indirecto y sutil sentido del humor, aunque se ha dicho que a menudo contaba chistes y que le encantaba escucharlos, especialmente si eran un poco obscenos. Según su primo, cuando contaba alguna anécdota militar, más de una vez, lo hacía «sin apenas variar una palabra, como si las estuviera leyendo[104]». Ciertamente, las pocas anécdotas que hay acerca de sus bromas no sugieren un irresistible talento como humorista. Según su hermana, tenía sentido del humor, pero no lo practicaba[105]. Hay algunas pocas anécdotas sobre su burlona ironía cuando estaba relajado y en la intimidad de familia y amigos. Aparentemente, en los consejos de ministros mostraba ocasionalmente un punto de maliciosa sorna, casi sotto voce, apartando la mirada de su víctima[106].
También constan algunos ejemplos de sus pesadas y crueles bromas. En 1918 se produjo en Oviedo un incidente trivial que, sin embargo, vale la pena contar: un día, Franco decidió gastarle una cruel y pesada broma a uno de sus amigos del Real Automóvil Club de Oviedo, el doctor Ricardo Pérez y Linares Rivas. Él y otros tres capitanes de su batallón, incluyendo a su primo Pacón Franco Salgado-Araujo, disfrazados de navajeros, esperaron una noche a Linares en el parque de San Francisco. Cuando apareció, Franco gritó: «¡A por él!», y sacaron ostentosamente enormes navajas; Linares, aterrorizado, puso pies en polvorosa. Cuando cayó en la cuenta de quiénes eran, al parecer se tomó bien la broma. Pocos días después, un encantado Franco le dijo a Pacón que había recibido un telegrama del ministro del Ejército aprobando la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando. Se guardó de no contárselo a Linares, por ser un «cotilla». Finalmente, le dijo que tenía noticias que contarle y le aconsejó que «guardara reserva». Para rabia de Franco, Linares replicó que no era necesario, dado que ya estaba al corriente de todo: él había enviado el telegrama en venganza por la broma pesada de Franco. Éste se puso furioso, alegando que no había comparación entre un pequeño susto y las ansiosas esperanzas de un soldado esperando una condecoración: «Bien se conoce que no eres militar. Para mí ha terminado nuestra amistad». Pasaron varios días antes de que volvieran a hablarse[107]. El episodio y sus consecuencias muestran que, a pesar de sus logros en el campo de batalla y su antigüedad, el Franco de veintiséis años era todavía un poco adolescente. También deja claros los severos límites de su sentido del humor; ambas jugarretas eran pesadas, quizá especialmente la venganza de Linares, pero la reacción de Franco también refleja hasta qué punto contemplaba lo militar como algo totalmente sacrosanto.
Otro ejemplo del cruel humor de Franco tiene que ver con su primo Francisco Franco Salgado-Araujo, Pacón. A Pacón le horrorizaba navegar, no acababa de acostumbrarse a la vida de a bordo. En una ocasión, durante el verano de 1954, como jefe de la Casa Militar de Franco acompañó a éste en su yate Azor de San Sebastián a una regata en Lequeitio. Con la complicidad del Generalísimo, un marinero le entregó al almirante un sobre cerrado cuyo contenido anunciaba una próxima tormenta, que leyó en voz alta para aterrorizar a Pacón[108]. En 1958, con ocasión de una cacería en la sierra de Gredos, en Ávila, se disparó a una cabra por accidente, lo que era contrario a las reglas conservacionistas. Con conocimiento de Franco, se culpó a su amigo de toda la vida, el poco afable general Camilo Alonso Vega, experto tirador e improbable culpable, quien fue despiadadamente amonestado por Franco por la supuesta ofensa, hecho que le provocó una apoplejía[109].
Franco tenía delirios de realeza; su orgullo exigía que sólo le sucediese alguien de sangre real, y rechazaba la posibilidad de que lo hiciera un presidente que no lo fuese[110]. En efecto, durante su mandato evitó el título de presidente, limitándose al de jefe del Estado y ejerciendo las funciones de rey, papel que asumió con la naturalidad con que asumió el de héroe militar a principios de su carrera. Lo que no se puede calcular es la sinceridad de sus convicciones monárquicas. Durante la dictadura de Primo de Rivera, Franco le había dicho al general Castro Girona que el deber del soldado era mostrar su incondicional obediencia a todo lo que el rey deseara[111]. Esa lealtad se esfumó en 1931, cuando Franco decidió pragmáticamente servir a la República. Y poco había de esa lealtad durante la época de la guerra civil, aunque estaba bastante contento de asumir que estaba luchando por la restauración monárquica[112]. Su cuñado escribió que «Franco no pensó nunca, ni en un solo instante, que una institución personalmente encarnada por un monarca viniera a hacer sombra a la autoridad de su jefatura en la que se concentraban —aunque entonces con título formal precario— todos los poderes del Estado[113]». Supuestamente, Alfonso XIII dijo de él poco antes de morir: «Descubrí a Franco cuando no era nadie. Me ha traicionado y decepcionado a cada paso.»[114]
Después de la guerra, a medida que crecía su amor propio, Franco evitó con firmeza, una y otra vez, las oportunidades de hacer regresar al rey. Esto no debe sorprender, dada la adulación de que era objeto. En mayo de 1939, el reciente embajador americano Alexander W. Weddell y su esposa, Virginia, estaban en la plaza principal de San Sebastián, cuando apareció el coche que llevaba a Franco y a doña Carmen. «Sin sonido o señal alguna, los miles de españoles que estaban en la plaza se arrodillaron hasta que el coche se alejó.»[115] En los años cuarenta, Franco contrarió a los monárquicos con un decreto por el que se tocaría la Marcha Real cuando su mujer llegara a cualquier acto oficial, como se hacía con la reina antes de 1931[116]. Y sorprendió a algunos miembros de la jerarquía eclesiástica con su firme insistencia de gozar de la prerrogativa real de caminar bajo palio durante las grandes ceremonias eclesiásticas, privilegio raramente usado incluso por Alfonso XIII[117]. En 1948 Franco topó con el cardenal de Sevilla, Segura, cuando éste se negó a recibir a doña Carmen con protocolo real[118].
Bien por casualidad o intencionadamente, el estilo de gobierno de Franco, sobre todo después de 1945, se parecía al de un monarca del siglo XVII. Delegó la administración cotidiana en sus ministros, y, cada vez más, en Carrero Blanco, como si éste fuera su Richelieu o su Olivares. Sin embrago, como competente absolutista que era, mantuvo un fuerte control del poder. Su Casa Civil solía ser llevada por un aristócrata, como el marqués de Huétor de Santillán o el conde de Casa Loja. El jefe de la Casa Civil siempre administraba el Patrimonio Nacional, que consistía en todos los palacios, parques y tesoros pertenecientes a la familia real. Durante treinta y cinco años la familia Franco tuvo uso exclusivo de ellos. Franco otorgaba títulos nobiliarios como si fuera un rey, y, al no tener hijos, creó en 1954 una dinastía por el método de cambiar el nombre de su primer nieto por el de Francisco Franco. La arrogancia detrás de su negativa a restaurar la Monarquía se reveló en una conversación que mantuvo en los años sesenta con Fraga y Pemán, cuando dijo: «Yo la Corona no se la he quitado a nadie; la Corona la he encontrado en el arroyo, y todavía la estoy limpiando, y se la devolveré cuando proceda, de acuerdo con las Cortes y con el pueblo español, a quien sea la persona que mejor la pueda llevar.»[119] Cuando en 1972 una de sus nietas se casó con un Borbón, hubo rumores muy extendidos sobre las ambiciones reales de la Señora y la posibilidad de que el Caudillo pudiera alterar sus planes para la sucesión monárquica[120].
A principios de septiembre de 1942, un Hitler algo envidioso señaló las inclinaciones regias del Caudillo: «Cuando Franco aparece en público, está siempre rodeado de su Guardia Mora. Ha asimilado todo el manierismo de la realeza y cuando vuelva el rey, será el ideal mozo de estribos.»[121] Franco se cuidaba muy bien de no permitir que el rey volviese, pero allá donde fuera, hasta finales de los años cincuenta, su coche estaba rodeado de su guardia personal de caballería mora, resplandeciente en sus uniformes azules y sus capotes blancos. Esto reflejaba tanto precaución como pretensiones reales. Sin embargo, le encantaba recibir condecoraciones extranjeras, y en las ceremonias públicas deseaba toda la pompa y todo el esplendor posibles[122]. Se podían percibir las pretensiones reales de Franco en su insistencia en las precisiones de la etiqueta —aunque también es signo de un mecanismo mediante el cual ocultar preocupaciones o resentimiento—. Para visitarle a cualquier hora, el chaqué matutino era de rigor. El duque de Alba, por ejemplo, fue una vez a ver al Caudillo en traje de calle en lugar de chaqué o uniforme diplomático, y la única respuesta que obtuvo fue que se marchara y volviera correctamente vestido para una audiencia con Su Excelencia, el jefe del Estado[123].
La altanería de Franco también sorprendió a otro cercano observador, el diplomático americano Willard L. Beaulac, que sirvió en Madrid durante la Segunda Guerra Mundial: «Acogía cortésmente a la gente, pero sin calor. Tenía unas maneras distantes, asociadas a veces a la realeza. Esta característica de Franco enfurecía a la nobleza, que sospechaba, sin duda con gran razón, que Franco se consideraba al menos tan bueno como la realeza y mejor que la nobleza.»[124] Pacón dijo de él que, desde sus primeros tiempos, podía ser afable pero era siempre reservado, y que nunca permitía que nadie intimara con él. Sin embargo, premió generosamente a aquéllos que le halagaban, en tanto que mientras jamás tuvo «una palabra de gratitud, nunca un gesto de simpatía» para con aquéllos que le sirvieron silenciosamente durante toda la vida[125]. José Sanchiz, habitual compañero de caza durante más de una década, administrador de su propiedad en Valdefuentes y tío por matrimonio de su nieto, le dijo: «¿No le parece que hemos llegado al punto en que nos podríamos tutear?», a lo que Franco contestó glacialmente: «El trato que me corresponde es Excelencia.»[126] Incluso un genuino amigo durante cuarenta años, Max Borrell, nunca fue dispensado de la obligación de dirigirse a Franco llamándole Excelencia. Lo mismo sucedía con su jefe de estado mayor político durante treinta y cinco años, Luis Carrero Blanco.
A menudo Franco se sentía a gusto con los que le servían. Pero incluso en las cacerías, a las que era tan aficionado, podía ser frío y distante[127]. El ardientemente franquista abad del monasterio del Valle de los Caídos, fray Justo Pérez de Urbel, señaló críticamente que Franco nunca tuvo una palabra de elogio con nadie. Durante la construcción del Valle de los Caídos, proyecto muy cercano, que le era sumamente querido y que visitaba con frecuencia, el experto en mosaicos, Padrós, colocó millones de piedras, y el Caudillo no le dio los buenos días ni una sola vez[128]. Al recibir a sus visitantes, y sin que le importase cuán importantes fueran —incluyendo a Eisenhower— hacía poco para acomodarles, pero se sentaba en una silla, de espaldas a una enorme ventana, con su silueta bañada por la luz —benigna técnica interrogativa[129]—. Entrevistado por Le Figaro el 13 de enero de 1958, Franco reveló que «el hombre de Estado más completo, más respetable, entre todos los que he conocido, yo le diré: Salazar. He aquí a un personaje extraordinario, por la inteligencia, el sentido político, la humanidad. Su único defecto es tal vez la modestia[130]». Defecto éste del que no se le puede acusar.