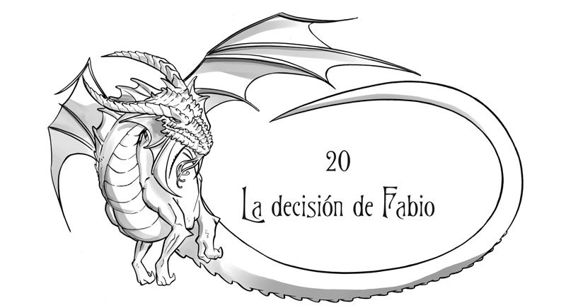
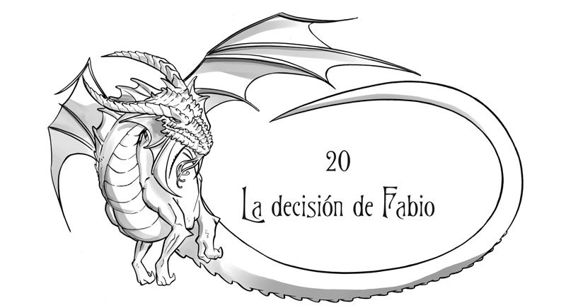
La vieja se había quedado sola en el llano. Se acercó al nogal y vio a Matilde llorosa y desesperada. Podía sentir su angustia. Era como si no hubiera pasado ni un minuto desde que la había perdido. Como si el año que pasó viva sin ella y los siglos que vagó por la ciudad, recordando únicamente la antigua promesa de su hija, no hubieran existido. Ahora la veía, la veía de verdad, no solo en su mente. Era tal como la recordaba: los hoyuelos a ambos lados de la boca, la forma redonda de su rostro infantil, el pelo castaño y liso. Quieta en el hueco del nogal donde estaba prisionera, parecía la figura doliente de un cuadro antiguo, de los que solían verse en las iglesias.
La vieja tendió las manos hacia la prisión de Idhunn. Apenas rozó los rayos oscuros, pero sintió un dolor terrible, que se le extendió por todo el cuerpo, ese cuerpo formado por sombras y magia. Con todo, el dolor no la hizo retroceder. Metió las manos en la jaula, más adentro aún, hasta alcanzar la cara llorosa de su hija. Y la tocó.
—Estoy aquí —dijo—. Estaré contigo hasta el final.
Ratatoskr volaba rápido. ¡Lo había conseguido! El fruto estaba en sus manos; percibía su poder a través del terciopelo de la bolsa. Rio pensando en el momento en que se lo entregaría a Nidhoggr. Entonces su Señor le estaría eternamente agradecido. Por otra parte, el Draconiano traidor ya debía de haber muerto, despedazado por el mismo poder que había aceptado tontamente. Y todo eso suponía un triunfo en toda regla. Comprobó que las chicas en cuyo interior habitaban los Durmientes no fueran tras él y tuvo la impresión de que nadie lo seguía. Seguro que había aterrorizado a esas irritantes paladinas de los dragones.
Aún estaba pensando en ello cuando un árbol arrancado de la tierra lo golpeó con la fuerza de un misil. Ratatoskr chilló y descendió como un pájaro herido, aunque sin soltar la bolsa de terciopelo. Logró frenar la caída y, antes de tocar tierra, lanzó un rayo negro que pulverizó a otro árbol que volaba hacia su cabeza.
Entre las astillas de madera apareció la figura de Lidia, de pie entre los matorrales. Sus ojos transmitían rabia y una voluntad desmesurada de combatir.
—¿De veras crees que puedes ganarme? —se burló Ratatoskr.
Ella no respondió; empleó su poder mental para levantar dos enormes parcelas de terreno y lanzarlas contra él.
Ratatoskr las desintegró con dos rayos, pero cuando la tierra despedazada cayó al suelo, Lidia le golpeó el rostro con una de sus manos, convertida en una garra. De la herida brotó sangre negra. Ratatoskr se la limpió con la mano. Los ojos, amarillos, con la pupila alargada como los de un reptil, le echaban chispas.
—Ahora eres más fuerte que antes. Pero no olvides que yo estoy en mi casa.
De repente, un árbol situado detrás de Lidia se partió en dos. De su interior salió una resina densa y amarillenta, que se movía como si tuviera voluntad propia. Se enrolló en los tobillos de la chica y la inmovilizó en el suelo. Ella se debatió sin cesar para liberarse, pero la resina era tan viscosa como el pegamento.
—Adiós, pequeña —se despidió Ratatoskr haciendo una leve reverencia.
Lentamente la resina se le fue pegando a la cintura y los hombros.
Sofía miró a Fabio en el aire, delante de ella. Volaba impulsado por una furia ciega, imparable, con las alas rodeadas de llamas color púrpura.
—¡Espérame! —le gritó, pero no le hizo caso.
El chico avanzaba cada vez más rápido, sin acordarse de ella. Sofía batió con fuerza las alas para tratar de alcanzarlo, pero de repente distinguió algo moviéndose entre los árboles, justo debajo de ellos.
Fabio también lo había visto, porque realizó una pirueta que Sofía no se sintió capaz de imitar y, rápido como un halcón, se dirigió hacia el bosque.
Ella se limitó a cerrar las alas y a descender de golpe para volver a abrirlas a pocos metros del suelo. Los dos llegaron a la vez. Sofía creyó que iba a desmayarse ante la escena que apareció ante sus ojos. Lidia estaba cubierta por una sustancia viscosa y translúcida, que la había encerrado en una especie de caparazón. Casi no se le veía ni la cara.
Corrió hacia ella. Instintivamente metió las manos en la sustancia viscosa que la envolvía y ya no logró sacarlas.
—¡Ayúdame! —dijo volviéndose hacia Fabio.
Él permaneció donde estaba, con la mirada gélida.
—Tengo que coger a ese bastardo —repuso—. Tú aquí puedes arreglártelas sola.
—¡Fabio! —chilló Sofía, pero él ya se había marchado volando. No había tiempo para recriminaciones. La vida de Lidia estaba en peligro.
Apretó los dientes y hundió los brazos en la resina, hasta el codo. Notó que la sustancia empezaba a rozarle los pies.
Por fin logró tocar un brazo de Lidia. Lo apretó con fuerza y luego invocó sus poderes. Empezó a salirle clorofila por los dedos.
Sofía se concentró al máximo para controlar la fluidez y la forma de la clorofila. Sentía que la energía le circulaba por las manos a toda velocidad, pero, con un esfuerzo sobrehumano, se contuvo, infiltró la clorofila en la resina, la impulsó a rodear los brazos y el tronco de Lidia y luego sus propios brazos, hasta formar una fina capa que las aisló de la sustancia amarillenta.
Entonces gritó y, con un último esfuerzo, extendió la clorofila hasta que el caparazón de resina estalló. Ella y Lidia salieron despedidas hacia atrás, donde estaba la hierba negra.
Sofía cayó de espaldas, pero Lidia consiguió mantener el equilibrio. Aunque estaba exhausta, invocó sus poderes, arrancó el árbol y lo lanzó al suelo. Luego cayó de rodillas, desolada.
—Gracias —le dijo a su amiga—. No sé por qué has tenido que salvar a ese sinvergüenza —añadió, muy seca—. De haber sido por él, habríamos muerto las dos.
Sofía se puso en pie despacio. Le dolía todo el cuerpo. Un ruido sordo y otro árbol partido en dos.
—¡Tenemos que irnos de aquí! —vociferó.
Se lanzaron hacia el cielo. Solo entonces Sofía le preguntó a Lidia por algo que había visto hacía rato.
—¿Y eso de dónde ha salido? —dijo señalando la garra que tenía su amiga en lugar de su mano derecha.
—No lo sé, para mí también es una novedad. Según parece, esta vez Rastaban ha querido darme una ayuda más.
No era exactamente la garra de un dragón, aunque se le parecía mucho. Las uñas se le habían ido haciendo más gruesas y largas, hasta convertirse en una garra dura y afilada. Los dedos se soldaron de dos en dos; ahora tenía tres en total, muy compactos y nudosos. En lugar de la piel, ahora tenía escamas rosadas y durísimas.
—Fabio está persiguiendo al siervo de Nidhoggr —dijo Sofía volando junto a su amiga—. No lo juzgues negativamente. Aún está afectado por lo que le has hecho.
—Puede que tú lo juzgues de un modo excesivamente positivo —replicó Lidia.
Sofía pensó que igual tenía razón.
El segundo ataque inmovilizó a Ratatoskr en las afueras de la ciudad. Empezaba a vislumbrar los límites del bosque y los primeros campos cultivados situados cerca de Benevento. Solo tenía que proseguir hacia Barba para entregarle por fin a su Amo el resultado de tanto esfuerzo.
Pero un muro de fuego se interpuso entre él y el final del viaje. Muy pronto las llamas comenzaron a rozarle las carnes. Tuvo que echarse rápidamente al suelo.
Fabio estaba delante de él, con dos alas ardiendo en los hombros y los ojos repletos de ira.
—Maldito chiquillo… —masculló Ratatoskr, y se puso en pie—. ¿Acaso eres inmortal?
—Me habéis utilizado para vuestros fines y luego me dejáis tirado.
—¿Qué esperabas? Aun sabiendo quiénes somos, has decidido rebelarte contra nosotros. ¿Creías que te iba a resultar fácil?
Fabio chilló. Tenía el cuerpo envuelto en llamas. Ahora controlaba el fuego y, sin los injertos, su poder natural fluía libremente.
—¡Acaba aquí, maldito seas! —exclamó lanzando una flecha incendiada.
Ratatoskr hizo lo mismo con sus llamas negras. Los dos fuegos se cruzaron, estallaron y echaron chispas por todas partes. Lenguas de fuego oscuras se disputaban el bosque lanzando reflejos carmesíes.
Fabio había perdido por completo el control. Años de humillación y sufrimiento hervían en su interior y multiplicaban sus fuerzas. No le importaba morir luchando, sería una buena muerte. Quería aniquilarse con su propia fuerza, dejar que la furia lo cegase y arder hasta convertirse en cenizas. Lanzó contra Ratatoskr una bola de fuego que explotó sobre una barrera negra con la fuerza de una bomba.
—Mira —dijo Lidia señalando una serpiente de humo que se alzaba en los límites del bosque.
—¡Es él! —gritó Sofía.
Las dos chicas Dragón volaron juntas hacia el origen de la nube.
Cuando llegaron a tierra las aguardaba un espectáculo apocalíptico. Fuego y humo por doquier, y dos cuerpos —uno rojo, el otro negro— retorciéndose en el aire. Sofía reconoció la escena, pues ya la había visto anteriormente. Dragones y guivernos combatían de nuevo con la misma desesperación y la misma violencia que antaño. El corazón le dio un vuelco; recordaba muy bien cómo había terminado la última vez.
Ambas chicas se lanzaron al ataque. El calor era insoportable. Fabio parecía fuera de sí; era horrible verlo tan semejante al enemigo, impulsado por la misma voluntad de destrucción.
Lidia voló alrededor de Ratatoskr y se le acercó para herirlo con su garra; Sofía le lanzó sus lianas. El fuego quemaba muchas, pero ella creó tantas que al final dieron en el blanco.
—¡Él es mío! —gritó Fabio fuera de sí.
Las lianas se enrollaron en el cuerpo de Ratatoskr y lo inmovilizaron.
—¡Ahora! —gritó Sofía dirigiéndose a Fabio—. ¡Quémalo!
El chico se limitó a rozar con la mano las lianas.
—¡Muérete, bastardo! —exclamó.
Unas llamaradas muy altas envolvieron a Ratatoskr en un instante. Las chicas lo oyeron gritar, lo vieron debatirse desesperadamente. Luego el calor se hizo insoportable y tuvieron que retroceder. Sofía apartó la mirada; era un enemigo, un ser despiadado, pero el espectáculo de su sufrimiento le parecía intolerable.
En cambio Fabio tenía la mirada puesta en lo que ocurría y el fuego intenso y vibrante se reflejaba en sus pupilas. El caparazón incendiado dejó de debatirse y cayó lentamente al suelo.
Lidia se acercó a él y le puso una mano en el hombro.
—Todo ha terminado —dijo—. Ahora solo tenemos que ir por el fruto.
Parecía que Fabio acabara de despertar de un sueño. Se sobresaltó, miró a Lidia como si no la conociera y soltó los tizones que aún llevaba en la mano.
Y entonces ocurrió. Fue como si la tierra estallara. Una columna de humo denso y negro se alzó desde el suelo y los cegó. La garganta les ardía y empezaron a toser. Entretanto alguien, o algo, gritaba. Un chillido inhumano, bestial y desgarrador. Por todas partes llamas negras que consumían la escasa vegetación.
Sofía gritó sin querer mientras una punzada la recorría de los pies a la cabeza. Sintió que estaba a punto de morir. Era incapaz de echar a volar y vio entre lágrimas que a Fabio y a Lidia les sucedía lo mismo.
Del humo emergió una figura monstruosa. Era un lagarto de dos metros de altura, de pie sobre las patas traseras, la piel escamosa y resbaladiza, los ojos amarillos encendidos de una tremenda ira. El rostro alargado era de serpiente, lo mismo que la lengua, larga y bífida, que saeteaba en el aire. La boca, roja como un horno, tenía unos colmillos largos y afilados que castañeteaban en el aire. Por fin Ratatoskr se mostraba tal como era realmente.
—Es hora de acabar la partida de una vez por todas —siseó el monstruo con una voz terriblemente similar a la de Nidhoggr, con los mismos sonidos guturales y el mismo tono estremecedor.
Sofía, postrada en el suelo de rodillas, sintió que no podían hacer nada. Estaban agotados y el enemigo era mucho más fuerte que ellos. ¿Iban a terminar así?
De pronto lo vio. Luminoso, espléndido, nada ofuscado por la violencia de la lucha. El fruto. Había rodado y asomaba por la bolsa de terciopelo. Una paz muy extraña le invadió el corazón. Ahora ya sabía qué hacer. Ratatoskr atacó. Enormes flechas volaron en el aire y hendieron el humo como cuchillos. Los tres Draconianos las esquivaron por los pelos resbalando por el suelo. Sofía se dirigió hacia donde había visto brillar el fruto, extendió los dedos y rozó la superficie lisa del objeto.
«¡Ya lo tengo!», pensó.
Lo estrechó entre los brazos, lista para volar hacia el enemigo. De repente, un dolor agudo le cortó la respiración. Se dejó caer hasta el suelo, sin aliento. Estaba herida. Los sonidos de la batalla le llegaban amortiguados, distantes. Apenas conseguía ver cómo Ratatoskr se contoneaba y lanzaba rayos negros mientras Lidia y Fabio lo atacaban. El dolor era muy fuerte. Vio dos alas de fuego encima de su cabeza y la figura alta y delgada de Fabio. Lo llamó con un hilo de voz, con la fuerza del pensamiento. Lo vio inclinarse hacia ella mientras el mundo se hacía cada vez más oscuro.
«Coge el fruto y llévaselo a Idhunn, ella sabrá qué hacer —pensó Sofía con las últimas fuerzas que le quedaban—. Recuérdalo. Podemos perdonarte todo lo que has hecho, porque eres y siempre serás uno de los nuestros». Luego solo hubo oscuridad.
Fabio se detuvo un instante. Sofía estaba en el suelo, con las alas despedazadas. La sangre le salía a borbotones y tenía la piel tan pálida que parecía de cera. En el aire, Lidia se esforzaba al máximo. Lanzaba contra el enemigo todo lo que la rodeaba: parcelas de tierra, piedras, árboles. Pero las llamas de Ratatoskr lo desintegraban casi todo.
A Fabio le habría gustado proseguir el combate, seguir su instinto y vivir como lo había hecho hasta ese momento, en la desesperación y la soledad. Pero no podía.
«¡Al diablo con todo!», se dijo.
Cogió el fruto que brillaba entre las manos de Sofía y salió volando en dirección al nogal. Avanzó a toda prisa, aprovechando las corrientes y forzando las alas al límite de sus posibilidades. A los pocos minutos tomó tierra en el llano donde estaba prisionera Idhunn. Ahora recordaba, ahora sabía. Ella seguía debatiéndose entre sus cadenas de luz; lloraba desesperadamente mientras la vieja le acariciaba el rostro.
—Aquí tienes el fruto —anunció Fabio, y le tendió el globo luminoso a Idhunn—. Me acuerdo de ti… sí, me acuerdo. —Vaciló antes de continuar—: Y te pido perdón.
Se sintió raro al pronunciar aquella frase. Jamás en la vida le había pedido disculpas a nadie.
Idhunn lo miró, lo reconoció y sonrió, la sonrisa más bonita que él había visto. Le recordó la forma en que sonreía su madre y los días felices que vivió con ella. Luego el dragón que había en él recordó los años en Draconia, recordó los juegos con aquella chica, y una nostalgia devastadora le provocó un nudo en la garganta.
Ella avanzó despacio a través de la jaula.
—Sabía que volverías —dijo—. El fruto es tuyo, úsalo. Lo he guardado para ti, tal como te prometí.
—Yo… yo no sé qué hacer… Ahí… ahí alguien está muriendo. —Fabio tragó saliva—. Y Rastaban aún está luchando —añadió con voz temblorosa.
—Sabes muy bien qué hay que hacer —replicó con calma Idhunn—. Los Draconianos pueden utilizar los poderes de los frutos. Solo debes recordar cómo lo hiciste cuando aún eras un dragón y defendías el Árbol del Mundo.
Fabio asió con fuerza el fruto e imploró. Imploró que le perdonasen sus errores, que el daño causado por sus actos quedara neutralizado, que Idhunn fuera libre y aquella pesadilla terminase.
Y se hizo el milagro. El fruto vibró entre sus manos, emitió una luz dorada que lo iluminó todo y lo diluyó en su infinito resplandor. Los barrotes de la prisión de Idhunn desaparecieron. Y la luz siguió su camino, se adentró en el horrible bosque y lo incendió al calor de su poder. Los árboles se encogieron, las raíces se secaron y las hojas ardieron al instante. Dejó de nevar y el bosque maléfico desapareció rápidamente, volvió a la nada de donde había salido.
La luz llegó al lugar del enfrentamiento como una ola en plena marea. Lidia, exhausta y a punto de sucumbir, vio que la luz la envolvía y percibió su gran energía. Ratatoskr gritó y sus escamas comenzaron a arder; el resplandor había anulado sus poderes.
Fabio cerró los ojos. Una sensación de calma y bienestar empezó a crecer en su interior. Nunca se había sentido así. Luego, de repente, en el brillo cegador que lo rodeaba, vio avanzar a Idhunn. Por fin era libre, por fin era ella misma. Sonreía, serena, con la túnica blanca cuyos pliegues caían hasta las piernas y los brazos pálidos abandonados sobre los costados.
—Sabía que cumplirías tu promesa —dijo.
Al tenerla delante, Fabio tuvo miedo de lo que era y de lo que había hecho.
—He sido traidor dos veces —reconoció con voz temblorosa.
—Pero al final nos has salvado a todos.
—He causado dolor y muerte y eso no se borra.
—Tú también has sufrido. —Idhunn le puso una mano en el corazón—. Sé cómo te has sentido y por qué lo hiciste.
Después lo abrazó con fuerza, con amor. Fabio se dejó llevar por la ternura del contacto físico. Era ella, en carne y hueso, idéntica a como la había dejado hacía milenios. El poder del fruto la había protegido todo ese tiempo.
—Ya estás en casa —añadió Idhunn antes de apartarse.
A su lado había una anciana con cara de felicidad, como si ella también hubiera encontrado la paz que buscaba desde hace mucho.
—¿Y ahora qué? —preguntó Fabio.
—Ahora depende de ti —respondió Idhunn—, como siempre. Ahora empieza tu nueva vida. Volveremos a vernos, te lo prometo. Cuando la guerra termine, si ganamos, yo iré contigo a Draconia.
Entonces le cogió la mano a su madre. Se miraron sonriendo y se disolvieron poco a poco en la luz purísima.
Anocheció de pronto. Cuando Fabio se acostumbró a la oscuridad vio que estaba en Benevento, delante del obelisco situado en la avenida. Del cielo caía una nieve muy blanca. Vio dos figuras cerca de él. Eran Lidia y Sofía.
Sofía estaba en el suelo, en el centro de una rosa de sangre, y se la veía muy pálida. Lidia lloraba, asida a la mano de su amiga, y agitaba los hombros a cada sollozo. Alzó los ojos hacia él.
—¡Está muerta! —gritó—. ¡Sofía está muerta!