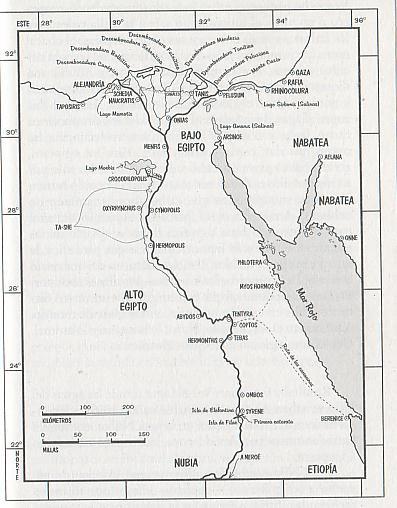
La guerra en Alejandría se desató en noviembre, pero sólo afectó el lado oeste de la avenida Real. Los judíos y los méticos resultaron valientes aliados, enviaron soldados y convirtieron todas sus pequeñas forjas y pequeños talleres de metal en fábricas de armas, un asunto grave para los alejandrinos de origen macedonio y griego, ya que en otro tiempo habían acogido con satisfacción el que las actividades desagradables y malolientes como la metalistería fueran confinadas al lado este, donde de hecho vivían todos los trabajadores especializados en el metal. Haciendo rechinar los dientes con preocupación, el Intérprete se vio obligado a utilizar parte de los fondos de la ciudad para importar armas de Siria y a alentar a cualquiera del lado oeste con aptitud para esa clase de trabajo a forjar espadas y dagas.
Aquiles atacó a través de aquella tierra de nadie una y otra vez, pero fue en vano; los soldados de César repelían los asaltos con la facilidad de veteranos acicateados por el creciente odio hacia los alejandrinos.
Arsinoe y Ganímedes escaparon de las redes de César a principios de noviembre y llegaron al lado oeste de la ciudad, donde la muchacha se revistió con la coraza, el yelmo y las grebas, blandió una espada y pronunció encendidas peroratas. De este modo capturó la atención de todo el mundo durante el tiempo necesario para que Ganímedes entrara en el campamento de Aquiles, donde el astuto eunuco asesinó al general de inmediato. Siendo un superviviente por naturaleza, el Intérprete se apresuró a aceptar a Arsinoe como reina y ascender a Ganímedes a la tienda del general. Una decisión acertada; Ganímedes estaba hecho para el puesto.
El nuevo general fue hasta el puente que cruzaba la avenida Canóptica, ordenó que se amarraran bueyes a los cabrestantes que controlaban las compuertas y cortó el suministro de agua a los distritos Delta y Épsilon. Aunque el distrito Beta y el Recinto Real se libraron, no fue así con la avenida Real. Acto seguido, por medio de una ingeniosa combinación de norias y la vieja rosca de Arquímedes, bombeó en las cañerías agua salada del Ciboto, se sentó y esperó.
Romanos, judíos y méticos necesitaron dos días más de agua salobre para darse cuenta de lo que ocurría, y entonces cundió el pánico.
César se vio obligado a afrontar el nerviosismo personalmente, cosa que hizo levantando el pavimento en el centro de la avenida Real y cavando un profundo hoyo. En cuanto éste se llenó de agua dulce, la crisis terminó; pronto levantaron el pavimento de todas las calles de los distritos Delta y Épsilon y aparecieron tantos pozos que aquello parecía obra de un ejército de topos. La admiración que con ello despertó César lo elevó hasta una categoría de semidiós.
—La ciudad se asienta sobre piedra caliza —explicó César a Simeón y Sibiro—, y ésta siempre contiene estratos de agua dulce porque es lo bastante blanda para ser erosionada por los arroyos subterráneos. Al fin y al cabo, no estamos lejos del río más grande del mundo.
Mientras esperaba a ver qué efecto produciría el agua salada en el ánimo de César, Ganímedes se concentró en el fuego de artillería, lanzando proyectiles en llamas a la avenida Real tan deprisa como sus hombres podían cargar las ballestas y catapultas. Pero César tenía una arma secreta: hombres especialmente adiestrados para disparar unos pequeños artefactos llamados «escorpiones». Éstos arrojaban dardos cortos y afilados de madera, fabricados a docenas por los artificieros a partir de plantillas que garantizaban un vuelo uniforme. Los terrados horizontales de la avenida Real constituían excelentes plataformas para los escorpiones; César los dispuso detrás de vigas de madera a lo largo de las mansiones del lado oeste de la avenida Real. Los ballesteros eran blancos fáciles; un experto en el manejo del escorpión podía herir a su objetivo en el pecho o en el costado cada vez que lanzaba un dardo. Ganímedes tuvo que proteger a sus hombres tras pantallas de hierro, lo cual les impedía apuntar.
Poco después de mediados de noviembre llegó la tan esperada flota romana, aunque nadie en Alejandría lo supo; el viento soplaba tan fuerte que los barcos fueron arrastrados a kilómetros al oeste de la ciudad. Pero un esquife entró furtivamente en el Gran Puerto y se dirigió hacia el Puerto Real; su tripulación detectó la enseña escarlata del general ondeando en el frontón del palacio principal. El esquife portaba mensajes del legado al mando de la flota, así como una carta de Cneo Domitio Calvino. Pese a que los mensajes decían que la flota necesitaba agua desesperadamente, César se sentó primero a leer la nota de Calvino.
Lamento mucho que no sea posible enviarte la legión Trigésima octava junto con la Trigésima séptima, pero recientes acontecimientos en Ponto me lo impiden. Farnaces ha desembarcado en Amiso, y yo parto con Sextio y la Trigésima octava para ver qué puedo hacer. La situación es poco prometedora, César. Si bien hasta ahora sólo he tenido noticias de la espantosa destrucción, los informes dicen que Farnaces cuenta con más de cien mil hombres, todos escitios, formidables guerreros si damos crédito a los memorandos de Pompeyo Magno.
Lo que sí puedo hacer por ti es mandarte toda mi flota de barcos de guerra, ya que parece improbable que sea necesaria en la campaña contra el rey de Cimeria, que no ha traído armada consigo. Lo mejor de la flota son los diez trirremes rodios, rápidos, manejables y con la quilla de bronce. Están bajo el mando de un hombre que conoces bien, Eufranor, el mejor almirante después de Cneo Pompeyo. Los otros diez barcos de guerra son quinquerremes, muy grandes y robustos, aunque no veloces. También he habilitado veinte mercantes como naves de guerra, reforzando sus proas con quillas de roble, y he añadido más bancos para los remeros. No sé por qué presiento que necesitarás una flota de guerra, pero así es. Claro que, como ahora te diriges a la provincia de África, supongo que pronto te encontrarás con Cneo Pompeyo y sus flotas. Las últimas noticias en ese frente son que los republicanos reúnen fuerzas allí para hacer otro intento. He conocido con horror lo que los egipcios hicieron a Pompeyo Magno.
La Trigésima séptima lleva buena y abundante artillería, y he pensado que quizá necesites provisiones, ya que, según hemos oído, el hambre azota Egipto. He cargado cuarenta buques mercantes con trigo, garbanzos, aceite, tocino y unas judías secas de excelente calidad, perfectas para un buen potaje. Hay también unos cuantos barriles de cerdo salado para la sopa.
He encargado a Mitrídates de Pérgamo que reúna al menos otra legión para ti; gracias por el imperium maius, que me ha permitido pasar por alto las estipulaciones de nuestro tratado. Cuándo Mitrídates aparecerá en Alejandría depende de los dioses, pero es buen hombre, así que estoy seguro de que se apresurará. A propósito, irá por tierra, no por mar. Tenemos escasez de barcos de transporte. Si no llega allí a tiempo, puede solicitar barcos en Alejandría para seguirte hasta la provincia de África.
Mi próxima carta te llegará desde Ponto. Por cierto, he dejado a Marco Bruto gobernando Cilicia, con ordenes estrictas de dedicarse a reclutar tropas y adiestrarlas en lugar de recaudar deudas.
—Creo —dijo César a Rufrio mientras quemaba la misiva—, que le vamos a dar gato por liebre a Ganímedes. Después de cargar a bordo de nuestros barcos de transporte todos los barriles de agua vacíos que encontremos, emprenderemos un pequeño viaje hacia el oeste. Organizaremos tanto alboroto como sea posible… ¿Quién sabe? Acaso Ganímedes tenga la impresión de que el truco del agua salada ha dado resultado, y que César abandona la Ciudad con todos sus hombres excepto la caballería, a la que ha abandonado a su suerte sin la menor consideración.
En un primer momento fue esto precisamente lo que Ganímedes pensó, pero un destacamento de su caballería, de patrulla al oeste de la ciudad, se tropezó con un grupo de legionarios de César que recorría la orilla. Parecían romanos amables, aunque ingenuos; una vez capturados contaron al comandante del escuadrón que César no se había marchado, sino que simplemente iba a buscar agua dulce al manantial. Impacientes por volver ante Ganímedes y darle la noticia, los jinetes partieron al galope, dejando que sus prisioneros regresaran junto a César.
—Lo que nos hemos olvidado de decirles —comentó su joven centurión a Rufrio— es que en realidad estamos aquí para recibir una nueva flota y muchos barcos de guerra. Eso no lo saben.
—¡Ganímedes ha mordido el anzuelo! —exclamó César cuando Rufrio le informó—. Nuestro amigo eunuco hará zarpar su armada del puerto de Eunostos para cortar el paso a treinta y cinco humildes barcos de transporte que vuelven cargados de agua dulce. Una presa fácil para los alejandrinos, ¿no? ¿Dónde está Eufranor?
Si el día no hubiera estado tan avanzado, tal vez la guerra de Alejandría habría terminado allí mismo. Ganímedes tenía apostados cuarenta quinquerremes y cuadrirremes a la salida del puerto de Eunostos cuando se avistaron los barcos de transporte de César, todos remando contra el viento, una tarea no demasiado difícil viajando de vacío. De pronto, cuando los alejandrinos saltaron sobre la presa, diez barcos rodios, diez pónticos y veinte barcos de transporte equipados para la guerra aparecieron detrás de la flota de César, remando a toda velocidad. Como quedaban sólo dos horas y media de luz de día la victoria no pudo ser completa, pero la flota de Ganímedes sufrió graves daños: un cuadrirreme y sus tripulantes capturados, uno hundido, dos más destrozados y sus tripulantes muertos. Los barcos de guerra de César salieron indemnes.
Al amanecer del día siguiente los barcos de transporte de tropas y alimentos de la Trigésima séptima legión entraron en el Gran Puerto. César no estaba aún fuera de peligro, pero contra todo pronóstico había realizado con éxito una guerra defensiva hasta la llegada de aquellos refuerzos tan necesarios. Ahora tenía también cinco mil veteranos exrepublicanos, mil no combatientes, y una flota de guerra mandada por Eufranor, así como abundante comida apropiada para los legionarios. ¡Cómo detestaban los hombres los víveres alejandrinos! En especial el aceite de sésamo, calabaza o semillas de crotón.
—Tomaré la isla de Faros —anunció César.
Relativamente fácil. Ganímedes no estaba dispuesto a destinar soldados a la defensa de la isla, si bien los habitantes resistieron enconadamente el ataque de los romanos. Al final, de nada les sirvió.
En lugar de malgastar sus recursos en Faros, Ganímedes se concentró en equipar todo barco capaz de navegar; tenía la convicción de que la solución al dilema de Alejandría residía en una gran victoria naval. Poteino enviaba información diaria desde palacio, pero ni César ni el propio Ganímedes habían informado al chambelán mayor de que Aquiles estaba muerto; Ganímedes sabía que si Poteino llegaba a enterarse de quién estaba al mando, dejaría de informar.
A comienzos de diciembre Ganímedes perdió a su informador en el palacio.
—No puedo permitir que llegue a Ganímedes el menor indicio de mi próxima maniobra, así que Poteino debe morir —dijo César a Cleopatra—. ¿Tienes alguna objeción al respecto?
Ella lo miró inexpresiva.
—Ninguna.
—Bueno, querida, he pensado que lo más correcto era preguntártelo. Al fin y al cabo es tu chambelán mayor. Podrías quedarte sin eunucos.
—Tengo eunucos de sobra, y nombraré a Apolodoro.
César y la faraona sólo pasaban juntos algún que otro rato; César nunca dormía en el palacio ni cenaba con ella. Destinaba todas sus energías a la guerra, un asunto interminable debido a la inferioridad numérica de sus tropas. Cleopatra aún no le había hablado del niño que estaba formándose en su vientre. Ya tendría tiempo para eso cuando él no estuviera tan preocupado. Deseaba que él recibiera la noticia con alegría, no con enojo.
—Permite que me ocupe yo de Poteino —propuso ella.
—A condición de que no lo tortures. Una muerte rápida y limpia.
—Merece sufrir —masculló Cleopatra con expresión sombría.
—Desde vuestro punto de vista, sin duda. Pero mientras yo esté al mando bastará con un cuchillo entre las costillas en el lado izquierdo. Podría hacerlo desmembrar y decapitar, pero es una ceremonia para la que no tengo tiempo.
Así que Poteino murió de una cuchillada entre las costillas en el lado izquierdo, como él había ordenado. Lo que Cleopatra no se molestó en decir a César es que le había mostrado el cuchillo a Poteino dos días antes de usarlo. Poteino lloró, gimió y rogó mucho por su vida durante esos dos días.
La batalla naval tuvo lugar en los primeros días de diciembre. César dispuso sus naves mar adentro pero a corta distancia de los escollos situados frente al puerto de Eunostos; los diez barcos rodios a su derecha, los diez pónticos a su izquierda, y una brecha de unos setenta metros entre unos y otros para poder maniobrar. Los veinte barcos de transporte transformados en buques de guerra estaban mucho más atrás. César había diseñado la estrategia, pero Eufranor la puso en práctica, y antes de que zarpara la primera galera se cuidaron meticulosamente todos los detalles. Cada barco de reserva sabía exactamente qué nave de la hilera debía reemplazar; cada legado y tribuno sabía con toda precisión cuáles eran sus obligaciones; cada centuria sabía qué corvus utilizar para abordar un barco enemigo, y el propio César visitó cada unidad para pronunciar unas palabras de aliento y ofrecer un breve resumen de sus propósitos. Su larga experiencia le había demostrado que los soldados rasos bien adiestrados y avezados en el combate a menudo podían tomar la iniciativa y convertir una derrota en una victoria si también ellos conocían con exactitud los planes del general, así que siempre informaba a la tropa.
El corvus, una pasarela de madera provista de un gancho de hierro bajo su extremo, era un invento romano que databa de las guerras contra Cartago, cuya destreza naval era muy superior a la de cualquier almirante romano de la época. El nuevo artefacto convertía una batalla naval en una batalla terrestre, y en tierra Roma no tenía rival. En cuanto el corvus caía en la cubierta de un barco enemigo, el gancho lo unía a él, permitiendo que los soldados romanos saltaran a bordo.
Ganímedes dispuso los veintidós barcos de guerra más grandes y mejores en fila recta de cara a la brecha de César, con otros veintidós detrás, y a la espalda de esta segunda hilera un gran número de botes y birremes sin cubierta. Éstos no eran para combatir sino sólo para transportar una pequeña catapulta con la que arrojar proyectiles incendiarios.
La parte delicada de la operación tenía que ver con los escollos y arrecifes; el bando que primero avanzara era el que más se arriesgaba a embarrancar y acabar lanzado contra las rocas. Mientras Ganímedes, vacilante, permanecía inmóvil, Eufranor dirigió sin miedo sus naves por el pasadizo y sorteó los obstáculos. Los barcos que iban en cabeza quedaron de inmediato rodeados, pero los rodios eran magníficos en el mar; por más que se esforzara en maniobrar con sus galeras mucho más torpes, Ganímedes fue incapaz de hundir o abordar o siquiera inutilizar ninguna de las embarcaciones rodias. Cuando los pónticos siguieron a los rodios se consumó la derrota de Ganímedes, con su flota ya en completa desbandada y a merced de la de César, quien en tales circunstancias no conocía la clemencia.
Cuando el anochecer interrumpió las hostilidades, los romanos habían capturado un birreme y un quinquerreme con todos sus tripulantes y remeros, hundido tres quinquerremes y causado importantes daños a una veintena más de barcos alejandrinos, que retrocedieron como pudieron hasta el Ciboto y dejaron en manos de César el puerto de Eunostos. Los romanos no sufrieron la menor pérdida.
Ahora quedaban el muelle del Heptastadion y el Ciboto, muy fortificados y con una gran dotación de hombres. En el lado de Faros, los romanos tenían la situación controlada, pero en el lado del Ciboto las cosas eran distintas. El mayor obstáculo para César era la estrechez del Heptastadion, que no permitía el paso de más de mil doscientos hombres, y tan escasas fuerzas no bastaban para arremeter contra las defensas alejandrinas.
Como de costumbre cuando las cosas se complicaban, César agarró su escudo y su espada y escaló el terraplén para animar a sus hombres. Resultaba visible para todos con su capa escarlata de paludamentum. Sin embargo, un gran alboroto que se armó a su espalda, dio a sus soldados la impresión de que los alejandrinos se habían abierto paso y se habían situado detrás de ellos; empezaron a retroceder, dejando a César aislado. Éste, al ver que su propio bote flotaba en el agua justo debajo de él, lo abordó de un salto y lo dirigió a lo largo del Heptastadion, gritando a sus hombres que no había alejandrinos en la retaguardia. Pero cada vez saltaban más soldados a la embarcación amenazando con volcarla. Decidiendo de pronto que aquel día no tomaría el extremo del Heptastadion cercano al Ciboto, César se lanzó al agua, sujetando entre los dientes la capa escarlata de general. El paludamentum hizo las veces de luminaria mientras nadaba, y todos lo siguieron hasta una posición segura.
Así que Ganímedes conservó el Ciboto y ese extremo del Heptastadion, pero César retuvo el resto de la Via elevada, la isla de Faros, todo el Gran Puerto, y el Eunostos excepto el Ciboto.
La guerra entró en una nueva fase y se libró en tierra. Por lo visto Ganímedes había llegado a la conclusión de que, dado que los destrozos causados por César en la ciudad hacían necesarias importantes obras de reconstrucción, ¿por qué no causar más estragos? Los alejandrinos empezaron a demoler otra franja de casas más allá de la tierra de nadie que se extendía al oeste tras las mansiones de la avenida Real, y a utilizar los escombros para levantar una muralla de quince metros de altura con la parte superior suficientemente plana para instalar encima la artillería pesada. A continuación bombardearon la avenida Real día y noche, sin grandes efectos, ya que los sólidos y lujosos edificios de la avenida resistieron el impacto de los proyectiles al igual que un murus gallicus; los bloques de piedra con que estaban construidos les proporcionaban una resistencia rígida, en tanto que las vigas de madera que las unían las dotaban de resistencia flexible. Casi imposibles de derribar, eran un excelente refugio para los soldados de César. Ante el fracaso de este bombardeo, una torre de asalto de madera de diez pisos de altura y montada sobre ruedas empezó a desplazarse de un lado a otro de la avenida Canóptica contribuyendo a aumentar el caos, disparando piedras y andanadas de lanzas. César organizó un contraataque desde lo alto del monte de Pan y arrojó flechas en llamas y fardos de paja ardiendo contra la torre en cantidad suficiente para prenderle fuego. Convertida en un infierno, se alejó hacia Rhakotis mientras decenas de hombres caían gritando desde lo alto y no volvieron a verla.
La guerra había llegado a un punto muerto.
Después de tres meses de ininterrumpida batalla urbana durante la que ninguno de los dos bandos estuvo en situación de imponer las condiciones de una tregua o la rendición, César se retiró al palacio y dejó el control del asedio en manos del competente Publio Rufrio.
—¡Me disgusta combatir en las ciudades! —dijo airado a Cleopatra, vestido con la túnica escarlata que llevaba bajo la coraza—. Esto es exactamente como Masilla, salvo que allí podía delegar la acción en mis legados y marcharme a atacar a Afranio y Pretreyo en la Hispana Citerior. Aquí estoy inmovilizado y cada día que paso inmovilizado es un día más del que disponen los supuestos republicanos para preparar su resistencia en la provincia de África.
—¿Es allí a donde ibas? —preguntó ella.
—Sí. Pero mi verdadera esperanza era encontrar vivo a Pompeyo Magno y negociar una paz que habría salvado muchas preciosas vidas romanas. Pero gracias a vuestro corrupto y miserable sistema de eunucos y pervertidos a cargo de niños y ciudades, por no hablar de los fondos públicos, Magno está muerto y yo inmovilizado.
—Date un baño —sugirió ella en tono tranquilizador—. Te encontrarás mejor.
—En Roma dicen que las reinas tolemaicas se bañan en leche de burra. ¿De dónde sale ese mito? —preguntó él, sumergiéndose en el agua.
—No tengo la menor idea —contestó ella que, colocándose detrás de él en el baño, alivió la tensión de sus hombros con el masaje de sus dedos sorprendentemente fuertes—. Quizá se remonta a Lúculo, que pasó aquí una temporada antes de seguir viaje hacia Cirinaica. Tolomeo Látiro le regaló un monóculo de esmeralda, creo. No, no un monóculo. Una esmeralda grabada con el perfil de Lúculo… ¿o era el perfil del Látiro?
—Ni lo sé ni me importa. A Lúculo le trataron injustamente, aunque yo personalmente lo despreciaba —dijo César dándose la vuelta.
Por alguna razón ella no tenía un aspecto tan escuálido en el agua; sus pequeños pechos morenos que asomaban a la superficie se veían más llenos, los pezones grandes y muy oscuros, las aureolas más pronunciadas.
—Estás embarazada —dijo él de pronto.
—Sí, de tres meses. Me fecundaste aquella primera noche.
Los ojos de César se posaron en el rostro sonrojado de Cleopatra, y su pensamiento se aceleró para encajar aquella asombrosa noticia en sus planes. ¡Un hijo! Y él no tenía ninguno, nunca había esperado tenerlo. Increíble. El hijo de César ocuparía el trono de Egipto. Sería faraón. César había engendrado un rey o una reina. Le tenía sin cuidado cuál fuera el sexo del niño; un romano valoraba a las hijas en igual medida que a los hijos, ya que las hijas implicaban alianzas políticas de gran trascendencia para sus padres.
—¿Te complace? —preguntó ella con visible nerviosismo.
—¿Te encuentras bien? —dijo él, acariciándole la mejilla con la mano húmeda, y diciéndose que era fácil ahogarse en aquellos magníficos ojos de leona.
—Me sienta bien —ladeó la cabeza para besarle la mano.
—Entonces, me complace —la acercó hacia sí—. Ptah ha hablado: será un hijo varón.
—¿Por qué Ptah? ¿No es Amón-Ra vuestro gran dios?
—Nosotros decimos Amun-Ra —le corrigió Cleopatra—. «Anión» es griego.
—Lo que me gusta de ti —comentó César de pronto— es que no te importa hablar mientras nos tocamos, y no gimes y te comportas como una puta profesional.
—¿Quieres decir que soy una aficionada? —preguntó ella, besándole la cara.
—No seas intencionadamente obtusa —César sonrió, disfrutando sus besos—. Embarazada estás mejor; pareces más mujer.
A finales de enero, los alejandrinos enviaron una delegación al palacio para hablar con César. Ganímedes no estaba entre sus miembros; el portavoz era el Juez Supremo, una personalidad que Ganímedes consideraba prescindible si César decidía tomar prisioneros. Lo que ninguno de ellos sabía era que César estaba indispuesto, aquejado de un trastorno gástrico que se agravaba con el paso de los días.
La audiencia se celebró en el salón del trono, que César no había visto antes. En comparación, las demás salas eran insignificantes. Estaba decorado con valiosísimos muebles de estilo egipcio; las paredes eran de oro con piedras preciosas incrustadas, el suelo de baldosas también era de oro y las vigas del techo se hallaban recubiertas de oro. Lo que los artesanos locales no dominaban era el escayolado, de modo que no se veían elaboradas molduras ni techos artesonados; pero con tal cantidad de oro, ¿quién iba a fijarse en eso? Llamaba la atención sobre todo una serie de estatuas de oro macizo de tamaño superior al natural, colocadas sobre pedestales: el panteón de los dioses egipcios, entidades sumamente extrañas. En su mayoría tenían cuerpo humano, y casi todos cabeza de animal: cocodrilo, chacal, leona, gato, hipopótamo, halcón, ibis, babuino de cara de perro…
Apolodoro, advirtió César, no vestía como un macedonio sino como un egipcio; llevaba una túnica larga y plisada de hilo teñido de listas rojas y amarillas, un collar de oro con la efigie de un buitre, y un tocado nemes de oro, que era un paño triangular almidonado, ceñido a la frente y atado en la nuca, con dos alas que sobresalían tras las orejas. La corte había dejado de ser macedonia.
César no dirigió la entrevista. Lo hizo Cleopatra, ataviada de faraona: una gran ofensa para el Juez Supremo y sus acompañantes.
—No hemos venido a negociar con Egipto sino con César-prorrumpió el juez volviéndose a mirar a César, que tenía un color ceniciento.
—Aquí soy yo la soberana, no César, y Alejandría forma parte de Egipto —replicó Cleopatra con una voz áspera, estridente y poco musical—. Chambelán mayor, recuérdale a este hombre quién soy yo y quién es él.
—Has abjurado de tu herencia macedonia —le gritó el juez Supremo mientras Apolodoro lo obligaba a arrodillarse ante la reina—. ¿Dónde está Serapis en medio de esta horrenda galería de bestias? Tú no eres de Alejandría, eres la reina de las bestias.
La descripción divirtió a César, sentado por debajo de Cleopatra en su silla curul de marfil, colocada donde había estado el trono del rey Tolomeo. Demasiados sobresaltos para un burócrata macedonio, se dijo. Una faraona, no la reina, y un romano donde debería haber estado el rey.
—Dime qué os ha traído hasta aquí, Hermócrates, y luego podrás abandonar la compañía de tantas bestias —dijo la faraona.
—He venido a buscar al rey Tolomeo.
—¿Por qué?
—Es evidente que aquí no lo quieren —respondió Hermócrates con tono cortante—. Estamos cansados de Arsinoe y Ganímedes —añadió, sin darse cuenta al parecer de que estaba facilitando a César valiosa información acerca de la moral en el alto mando alejandrino—. Esta guerra es interminable —prosiguió el Juez Supremo con sincero hastío—. Si tenemos la custodia del rey, quizá sea posible negociar una paz, antes de que la ciudad desaparezca. Tantos barcos destruidos, el comercio arruinado…
—Puedes negociar una paz conmigo, Hermócrates.
—Me niego, reina de las bestias, traidora a Macedonia.
—Macedonia —repitió Cleopatra con igual hastío—. Macedonia es un lugar que ninguno de nosotros ha visto desde hace generaciones.
Ya es hora de que os dejéis de llamar macedonios. Sois egipcios.
—¡Jamás! —exclamó Hermócrates entre dientes—. Traednos al rey Tolomeo, que recuerda a sus antepasados.
—Trae de inmediato a su majestad, Apolodoro.
El pequeño rey entró con el debido atavío macedonio, incluidos el tocado y la diadema; Hermócrates lo contempló un instante y se postró de rodillas para besarle la mano extendida.
—¡Oh, vuestra majestad, vuestra majestad, os necesitamos! —dijo.
Tras la conmoción que le causó el verse separado de Teodoto, el joven Tolomeo se había visto reducido a la sola compañía de su hermano menor Filadelfo, pero había encontrado nuevas maneras de emplear sus energías juveniles, y esas distracciones le hacían disfrutar mucho más que las atenciones de Teodoto. La muerte de Pompeyo Magno había permitido a Teodoto dedicarse a una seducción prematura del muchacho, a quien esos manejos habían intrigado en cierto sentido y lo habían repelido en otro. Aunque había estado con Teodoto —un amigo de su padre— toda su vida, veía al tutor con los ojos de la infancia; para él era un viejo desagradable y de ningún modo deseable. Algunas de las cosas que Teodoto le había hecho eran placenteras, pero no todas, y no podía encontrar el menor placer en su autor, cuya carne colgaba, que tenía los dientes negros y podridos, que tenía un aliento apestoso. Aunque se acercaba a la pubertad, Tolomeo no estaba muy interesado en el sexo, y sus fantasías giraban aún en torno a la guerra, las armas, los carros, en sí mismo como general. Así que cuando César desterró a Teodoto, él acudió al pequeño Filadelfo como compañero de sus juegos bélicos, y descubrió una clase de vida enormemente deleitosa. Correrías por el palacio y los jardines, conversaciones con los legionarios de César que patrullaban en el recinto, anécdotas de las grandes batallas ocurridas en la Galia, y un aspecto de César que no había sospechado. Así pues, aunque rara vez veía a César, había transferido su veneración por un héroe al soberano del mundo, y en aquel momento disfrutaba del espectáculo de un magistral estratega dejando en ridículo a sus súbditos alejandrinos.
Por consiguiente, observó al Juez Supremo con recelo.
—¿Me necesitáis? —preguntó—. ¿Para qué, Hermócrates?
—Eres nuestro rey. Te necesitamos con nosotros.
—¿Con vosotros? ¿Dónde?
—En nuestro lado de Alejandría.
—¿Quieres decir que debo dejar mi palacio?
—Tenemos otro palacio listo para ti. Al fin y al cabo, aquí veo a César sentado en tu lugar. Es a ti a quien necesitamos, no a la princesa Arsinoe.
El muchacho soltó una carcajada.
—¡Bueno, eso no me sorprende! —dijo sonriendo—. Arsinoe es una arpía arrogante.
—Exactamente —concedió Hermócrates. No se volvió hacia Cleopatra sino hacia César—. César, ¿podemos llevarnos a nuestro rey Tolomeo?
César se enjugó el sudor del rostro.
—Sí, Juez Supremo.
Tolomeo prorrumpió en ruidoso llanto.
—No, no quiero ir. Quiero quedarme con vosotros, César. Por favor, por favor.
—Eres un rey, Tolomeo, y puedes ser útil a tu pueblo. Debes ir con Hermócrates —contestó César con voz débil.
—¡No, no! Quiero quedarme con vosotros, César.
—Apolodoro, llévatelos a los dos —dijo Cleopatra, cansada de la escena.
Todavía gritando y protestando, el rey salió de la sala a rastras.
—¿A qué venía todo eso? —preguntó César con el entrecejo fruncido.
Cuando el rey Tolomeo llegó a sus nuevos aposentos de una preciosa e intacta casa situada en los jardines del Serapeum, todavía lloraba con desconsuelo; su dolor se exacerbó cuando apareció Teodoto, ya que Cleopatra le había enviado otra vez a su tutor. Para consternación de Teodoto, el muchacho rechazó sus insinuaciones violenta y malévolamente. Pero no era a Teodoto a quien Tolomeo deseaba agredir: ansiaba vengarse de César, quien lo había traicionado.
Después de dormirse entre sollozos, el muchacho despertó por la mañana dolido y con el corazón endurecido.
—Ve a traer a Arsinoe y Ganímedes —ordenó al Intérprete.
Al verlo, Arsinoe gritó de alegría.
—¡Oh, Tolomeo! Has venido a casarte conmigo —exclamó.
El rey le volvió la espalda.
—Envía a esta arpía embustera junto al César y a mi hermana —dijo con tono cortante, y luego lanzó una mirada a Ganímedes, que parecía consumido, exhausto—. Mata a éste de inmediato —ordenó—. Yo mismo me pondré al mando del ejército.
—¿No hay conversaciones de paz? —preguntó el Intérprete, con un nudo en el estómago.
—No hay conversaciones de paz. Quiero la cabeza de César en una bandeja de oro.
Así que la guerra continuó aún más enconadamente que antes, una creciente carga para César, que padecía tan terribles calambres y vómitos que era incapaz de ejercer el mando.
A primeros de febrero llegó otra flota; más barcos de guerra, más comida, y la Vigésima séptima legión, una fuerza compuesta de tropas exrepublicanas licenciadas en Grecia, pero aburridas de la vida civil.
—Haced zarpar a nuestra flota —dijo César a Rufrio y Tiberio Claudio Nerón; estaba envuelto en mantas, todo su cuerpo sacudido por los calambres—. Nerón, como romano de más alto rango, tú tendrás el mando nominal, pero quiero que comprendas que el verdadero comandante es nuestro amigo rodio, Eufranor. Ordene lo que ordene, obedecerás.
—No es correcto que un extranjero tome las decisiones —protestó Nerón con rigidez, adelantando el mentón.
—¡Me da igual si es correcto o no! —consiguió decir César, aunque los dientes le castañeteaban, y tenía el rostro demacrado y pálido—. Sólo me interesan los resultados, y tú, Nerón, no podrías capitanear ni la disputa por la cabeza del Caballo de Octubre. Así que atiéndeme, deja que Eufranor haga lo que quiera y dale todo tu apoyo. De lo contrario te desterraré con deshonor.
—Déjame ir con ellos —suplicó Rufrio, previendo problemas.
—No puedo prescindir de ti en la avenida Real. Eufranor vencerá.
Eufranor venció, pero el precio de su victoria fue superior al que César estaba dispuesto a pagar. Anticipándose como siempre, el almirante rodio destruyó la primera nave alejandrina y fue a por otra. Rodeado por varios barcos alejandrinos, solicitó ayuda a Nerón. Nerón hizo caso omiso de su petición; Eufranor y su barco se hundieron, muriendo todos sus hombres. Las dos flotas romanas llegaron sanas y salvas al Puerto Real, convencido Nerón de que César nunca descubriría su traición. Pero un pajarito del barco de Nerón contó lo ocurrido al oído de César.
—Recoge tus cosas y márchate —ordenó César—. No quiero volver a verte nunca más, necio arrogante e irresponsable.
Nerón quedó atónito.
—¡Pero vencí! —exclamó.
—Tú perdiste. Venció Eufranor. Ahora, desaparece de mi vista.
César había escrito una carta a Vatia Isaurico a Roma a finales de noviembre, explicándole que estaba temporalmente inmovilizado en Alejandría y esbozando sus planes para el año siguiente. Por el momento tendría que continuar como dictador; las elecciones curules tendrían que esperar hasta que él llegara a Roma, tardara lo que tardara. Entre tanto Marco Antonio tendría que actuar como Maestro del Caballo y Roma tendría que arreglarse sin otros altos magistrados que los tribunos de la plebe.
Después de eso no volvió a escribir a Roma, confiando en que su buena suerte proverbial librara a la ciudad de cualquier mal hasta que él pudiera trasladarse allí y ocuparse personalmente de los asuntos de la urbe. Marco Antonio se había desenvuelto bien después de un periodo dudoso; mantendría el orden. Pero ¿por qué sólo César parecía capaz de dotar a los lugares de estabilidad política y economía operativa? ¿No podían los hombres distanciarse lo suficiente de la realidad para ver más allá de sus carreras, de sus propios compromisos? Egipto era una muestra de ello. El país necesitaba urgentemente una mano firme en el trono, una forma de gobierno más atenta e ilustrada, una multitud sin poder. Así que César debería permanecer allí el tiempo suficiente para educar a la soberana en el cumplimiento de sus responsabilidades, asegurarse de que se convirtiera en refugio de romanos renegados, y enseñar a los alejandrinos que expulsar a los tolomeos no era una solución para los problemas basados en los grandes ciclos de los buenos y malos tiempos.
La enfermedad se negó a abandonarlo y minó sus fuerzas; un trastorno muy grave que le hizo perder muchos kilos, a él que no tenía ni un solo gramo de carne superflua. A mediados de febrero, y pasando por alto sus protestas, Cleopatra llamó a palacio al sacerdote-médico Hapd'efan'e de Menfis para que lo tratara.
—Tienes el revestimiento del estómago muy inflamado —dijo aquel individuo en un griego torpe—, y el único remedio es unas gachas de almidón de cebada mezcladas con un brebaje especial de hierbas. Debes alimentarte de eso durante un mes como mínimo, y después veremos.
—Siempre y cuando no incluya hígado y huevos con leche, comeré cualquier cosa —dijo César fervientemente, recordando la dieta de Lucio Tucio cuando se recuperaba de las fiebres que casi le habían costado la vida mientras se escondía de Sila.
En cuanto empezó este monótono régimen, mejoró de manera espectacular, ganó peso y recuperó las energías.
Al recibir la carta de Mitrídates de Pérgamo, el día primero de marzo, sintió un profundo alivio. No siendo ya su salud una sombra gris agazapada en el fondo de su mente, pudo concentrarse en el contenido de la carta con su vigor de siempre.
Bueno, César, he llegado a Hierosolima, llamada Jerusalén, tras hacerme con un millar de caballos de Dejotaro en Galacia, y una legión de soldados aceptables de Marco Bruto en Tarso. No quedaba nada útil en el norte de Siria, pero parece que el rey judío sin reino, Hircano, siente un hondo afecto por la reina Cleopatra: ha donado tres mil soldados judíos de primera y me manda al sur en compañía de su amigo, Antipater, y del hijo de Antipater, Herodes. Dentro de dos nundinae esperamos llegar a Pelusium, donde Antipater me asegura que tendrá la autoridad necesaria para reunir el ejército de la reina Cleopatra del monte Casio; se compone dé judíos e idumeos.
Tú sabrás mejor que yo dónde es más probable que mi ejército encuentre resistencia. He sabido por Herodes, un joven afanoso y sagaz, que Aquiles retiró su ejército de Pelusium hace meses para entrar en guerra contigo en Alejandría. Pero Antipater, Herodes y yo preferimos no adentrarnos en los pantanos y canales del Delta sin instrucciones concretas tuyas. Así que esperaremos órdenes en Pelusium.
En el frente póntico las cosas no marchan bien. Cneo Domitio Calvino y las tropas que consiguió reunir se enfrentaron a Farnaces cerca de Nicópolis, en Armenia Parva, y sufrieron una aplastante derrota. Calvino no tuvo más alternativa que retroceder en dirección oeste hasta Bitinia; si Farnaces le hubiera seguido, Calvino habría sido aniquilado. Sin embargo, Farnaces prefirió quedarse en Ponto y Armenia Parva, causando estragos. Sus atrocidades son horrorosas. Por lo último que supe antes de marcharme, planeaba invadir Bitinia; pero de ser eso cierto sus preparativos eran torpes y mal organizados. Farnaces siempre ha sido así; lo recuerdo de cuando era joven.
Cuando llegué a Antioquía, oí un nuevo rumor: que Asander, el hijo de Farnaces que se quedó gobernando en Cimeria, aguardó a que su padre estuviera completamente inmerso en el conflicto de Ponto y entonces se declaró rey y exilió a su padre. Así que podría ocurrir que tú y Calvino disfrutarais de un inesperado respiro si Farnaces regresa antes a Cimeria para derrocar a su ingrato hijo.
Aguardo tu respuesta con impaciencia, y soy tu servidor.
¡Rescate, por fin!
César quemó la carta y luego hizo escribir a Trebatio una misiva supuestamente redactada por Mitrídates de Pérgamo y dirigida a él. Con su contenido pretendía inducir a los alejandrinos a abandonar la ciudad e iniciar una rápida campaña en el Delta. Pero primero la carta debía llegar a Arsinoe en el palacio a fin de que ella creyese que sus agentes la habían robado antes de que César la abriera, que él ignoraba que tenía refuerzos cerca. La falsa carta fue sellada con una moneda acuñada por Mitrídates de Pérgamo, y por intrincados medios llegó a Arsinoe aparentemente sin abrir. Tanto la carta como Arsinoe desaparecieron del palacio en menos de una hora. Dos días después el rey Tolomeo, su ejército y los macedonios residentes en Alejandría navegaban en dirección este hacia el Delta. La ciudad quedó inerme e incapaz de defenderse, carente de toda su casta dominante.
César aún no se encontraba del todo bien, por más que él se negara a admitirlo; viéndolo ceñirse la armadura para la inminente campaña en el Delta, Cleopatra se preocupó.
—¿No puedes dejar que Rufrio se ocupe de esto? —preguntó.
—Probablemente, pero si he de aplastar por completo la resistencia y conseguir que Alejandría entre en razón de una vez por todas, debo estar allí en persona —explicó César, sudando por el esfuerzo de vestirse.
—Entonces mejor será que Hapd'efan'e te acompañe —dijo ella con tono suplicante.
Pero él había ya conseguido equiparse sin ayuda, y su piel había recuperado el color. La mirada que dirigió a Cleopatra era la mirada de César, el hombre que lo tenía todo bajo control.
—Te preocupas demasiado —dijo.
La besó, y ella notó su aliento agrio.
Dos cohortes de soldados heridos recibieron orden de quedarse para defender el Recinto Real. César se llevó a los tres mil doscientos hombres de las legiones Sexta, Trigésima séptima y Vigésima séptima, junto con toda la caballería, y partió de Alejandría por una ruta que Cleopatra consideraba indebidamente tortuosa. En lugar de ir al Delta por el canal navegable, dio un rodeo por el sur del lago Mareotis, manteniéndolo a su izquierda; cuando por fin dobló hacia el brazo canópico del Nilo, hacía tiempo que ya no estaba al alcance de la vista.
Un veloz mensajero había ido al galope a Pelusium muy por delante del ejército del rey Tolomeo con la misión de comunicar a Mitrídates de Pérgamo que debía actuar como el otro brazo de la pinza que quería formar César, y que para ello debía avanzar por la orilla este del brazo pelusiaco del Nilo, pero no debía entrar en el propio Delta. Acorralarían a Tolomeo cerca del vértice de la pinza, en tierra firme.
Así llamado porque tenía la forma de la letra griega delta, el Delta del Nilo era mayor que cualquier otra desembocadura de río conocida en el Mare Nostrum: medía unos doscientos cincuenta kilómetros desde el brazo pelusiaco hasta el brazo canópico; y tenía más de ciento sesenta kilómetros desde el Mare Nostrum hasta la bifurcación del Nilo propiamente dicho al norte de Menfis. El gran río se dividía una y otra vez en numerosos ramales, unos más grandes que otros, que se extendían en abanico para verter sus aguas en el Mare Nostrum a través de siete desembocaduras interconectadas. Inicialmente todas las vías de agua del Delta eran naturales, pero cuando los tolomeos, que estaban al tanto de los conocimientos científicos griegos, empezaron a gobernar en Egipto, conectaron la red de brazos del Nilo mediante miles de canales, de modo que cualquier porción de tierra del Delta nunca estaba a más de un kilómetro y medio del agua. ¿Por qué era necesario cuidar tanto el Delta cuando los mil seiscientos kilómetros de cauce del Nilo desde Elefantina hasta Menfis producían alimento suficiente para abastecer a Egipto y Alejandría? Porque en el Delta crecía el byblos, el junco del papiro a partir del cual se fabricaba el papel. Los tolomeos poseían el monopolio mundial del papel, y los beneficios de la venta iban a las arcas privadas del faraón. El papel era el templo del pensamiento humano y con el tiempo los hombres se vieron incapaces de vivir sin él.
Siendo el principio del invierno según las estaciones, pero el final de marzo según el calendario romanos la inundación del verano había retrocedido, pero César no deseaba que su ejército quedara atascado en un laberinto de vías de agua que conocía mucho peor que los asesores y guías de Tolomeo.
Los continuos diálogos con Simeón, Abraham y Josué durante los meses de guerra en Alejandría habían proporcionado a César un conocimiento de los judíos egipcios muy superior al de Cleopatra; hasta que él llegó, ella nunca había considerado a los judíos merecedores de su atención. En cambio César sentía un enorme respeto por la inteligencia, sabiduría e independencia de los judíos, y planeaba ya cómo convertir a los judíos en valiosos aliados de Cleopatra cuando él se fuera. Aunque constreñida por su educación y su rango excepcional, ella tenía cualidades para ser un buen gobernante una vez que César le hubiera hecho comprender los principios básicos. Al ver que Cleopatra accedía libremente a conceder a judíos y méticos la ciudadanía alejandrina, él se había animado. Un comienzo.
Al sureste del Delta se encontraba la Tierra de Onías, un enclave autónomo de judíos descendientes del sumo sacerdote Onías y sus seguidores, exiliados de Judea por negarse a postrarse en el suelo ante el rey de Siria; eso, había dicho Onías, lo hacían sólo ante su dios. El rey Tolomeo VI Filometor cedió a los onienses una amplia franja de tierra a cambio de un tributo anual y soldados para el ejército egipcio. La noticia de la generosidad de Cleopatra había llegado a la Tierra de Onías, que tomó partido por ella en esta guerra civil y permitió así que Mitrídates de Pérgamo ocupara Pelusium sin lucha; Pelusium estaba lleno de judíos y tenía fuertes lazos con la Tierra de Onías, que era vital para todos los judíos egipcios porque contenía el Gran Templo. Éste era una réplica en menor tamaño del templo del rey Salomón, incluso disponía de la torre de veinticinco metros de altura y los barrancos artificiales que simulaban los valles de Kedrón y Gehenna.
El pequeño rey había transportado su ejército en barcazas por el brazo fatnítico del Nilo; éste se unía al brazo pelusiaco justo por encima de Leontópolis y la Tierra de Onías, que se extendía entre Leontópolis y Heliópolis. Allí, cerca de Heliópolis, el rey Tolomeo encontró a Mitrídates de Pérgamo en un sólido campamento de estilo romano y lo atacó con temeraria inconsciencia. Casi sin dar crédito a su buena fortuna, Mitrídates sacó a sus hombres de inmediato del campamento y entró en la refriega con tal éxito que muchos soldados de Tolomeo murieron y los restantes se dispersaron presas del pánico. Sin embargo, alguien en el ejército de Tolomeo demostró tener sentido común, ya que en cuanto hubo amainado el frenesí posterior a la batalla, los hombres de Tolomeo retrocedieron hasta una fortaleza natural, un enclave protegido por una sierra, el Nilo pelusiaco y un amplio canal de orillas altas y escabrosas.
César alcanzó las inmediaciones de aquel paraje poco después de la derrota de Tolomeo, sintiéndose más agotado por la marcha de lo que deseaba admitir, incluso ante Rufrio. Dio el alto a sus hombres y examinó atentamente la posición de Tolomeo. Para él, el principal obstáculo era el canal, en tanto que para Mitrídates era la sierra.
—Hemos encontrado lugares por donde es posible vadear el canal —le dijo Arminio, de los ubíes germanos—, y en otros puntos podemos cruzar a nado, y también los caballos.
Se ordenó a los soldados de infantería que talaran todos los árboles de la zona para construir una pasarela a través del canal, cosa que hicieron con entusiasmo, pese al arduo día de marcha; después de seis meses de guerra, el odio romano hacia Alejandría y los alejandrinos estaba al rojo vivo. Del primero al último los guerreros albergaban la esperanza de que aquélla fuera la batalla decisiva, tras la cual pudieran abandonar Egipto para no volver.
Tolomeo mandó a la infantería y a la caballería ligera para cortar el avance de César, pero la infantería romana y la caballería germana atravesaron el canal con tal furia que cayeron sobre los soldados de Tolomeo como exaltados galos belgas. Las tropas de Tolomeo se dispersaron y huyeron, pero los romanos les cortaron la retirada; sólo unos pocos escaparon para ir a buscar refugio a la fortaleza del pequeño rey, a unos diez kilómetros de distancia.
Al principio César pensó en atacar de inmediato, pero cuando contempló el bastión de Tolomeo cambió de idea. Éste había utilizado las abundantes piedras de las ruinas de antiguos templos situados en los alrededores para reforzar las defensas naturales del enclave. César se dijo que era mejor que los hombres acamparan esa noche. Habían realizado una marcha de más de treinta kilómetros antes de entablar combate en el canal; merecían una buena comida y un sueño reparador antes del siguiente enfrentamiento. Lo que no le dijo a nadie fue que él mismo se sentía débil, que al mirar las defensas de Tolomeo le había parecido que se balanceaban como restos de un naufragio en un mar tempestuoso.
Por la mañana tomó una pequeña rebanada de pan con miel así como sus gachas de cebada, y se encontró mucho mejor.
Los tolomeanos —era más fácil llamarlos así porque no todos eran alejandrinos— habían fortificado una aldea cercana y la habían unido a su estructura montañosa mediante bastiones de piedra; César lanzó la acometida principal de su primera carga contra la aldea, con la intención de tomarla y seguir por ímpetu natural hasta apoderarse de la fortaleza. Pero entre el Nilo pelusiaco y las líneas de Tolomeo había un espacio que resultaba inaccesible porque quienquiera que estuviera al mando de las huestes tolomeanas había organizado allí un fuego cruzado de flechas y lanzas; Mitrídates de Pérgamo, que avanzaba desde el lado opuesto de la sierra, tenía sus propios problemas y no podía ayudar. Aunque la aldea cayó, César no pudo sacar a sus tropas del letal fuego cruzado para arremeter contra el monte y acabar la labor.
Subiendo con su caballo alquilado a la cima de un montículo, advirtió que los tolomeanos habían dado mucha importancia a aquella pequeña victoria y habían descendido desde la parte más elevada de su ciudadela para colaborar en el lanzamiento de flechas contra los asediados romanos. César hizo llamar al canoso centurión primipilus de la Sexta legión, Décimo Carfuleno.
—Toma cinco cohortes, Carfuleno, rodea las defensas inferiores y ocupa las posiciones elevadas que han abandonado esos idiotas —ordenó enérgicamente, experimentando un secreto alivio al notar que el descanso y la comida le habían devuelto su habitual comprensión de una situación complicada. Era fácil saber cómo actuar cuando volvía a sentirse el mismo de siempre. ¡Ay, la edad! ¿Es éste el principio del fin de César? Si es así, que sea rápido, que no sea un lento sumirse en la senescencia.
La ocupación de las posiciones elevadas provocó un pánico generalizado entre las tropas de Tolomeo. En menos de una hora después de la toma de la ciudadela por parte de Carfuleno, el ejército de Tolomeo había sido completamente derrotado. Miles de hombres murieron en el campo de batalla, pero unos cuantos, protegiendo entre ellos al pequeño rey, consiguieron llegar al Nilo pelusiaco y sus barcazas.
Naturalmente, fue necesario recibir a Malaquías, sumo sacerdote de la Tierra de Onías, con la debida ceremonia, presentárselo al radiante Mitrídates de Pérgamo, sentarse con los dos y compartir el dulzón vino judío. Cuando una sombra se proyectó en la entrada de la tienda, César se excusó y se puso en pie, sintiéndose de pronto muy cansado.
—¿Noticias del pequeño Tolomeo, Rufrio?
—Sí, César. Ha subido a bordo de una de las barcazas, pero había tal caos en la orilla del río que su guardia personal no ha podido apartar la barcaza a tiempo y ésta se ha llenado de hombres hasta los topes. No mucho más allá río abajo ha volcado. El rey se encontraba entre los ahogados.
—¿Habéis recuperado el cuerpo?
—Sí. —Rufrio sonrió, y su rostro arrugado de excenturión se iluminó como el de un niño—. Tenemos también a la princesa Arsinoe. Estaba en la ciudadela y ha desafiado a Carfuleno a un duelo. ¡Increíble! Blandía la espada y gritaba como Mormolife.
—¡Magnífica noticia! —exclamó César, satisfecho.
—¿Órdenes, César?
—En cuanto pueda zafarme de las formalidades —dijo César, señalando con la cabeza hacia la tienda—, saldré hacia Alejandría. Me llevaré el cadáver del rey y a la princesa Arsinoe. Tú y el buen Mitrídates podéis poner orden y seguirme luego con el ejército.
—Ejecútala —dijo la faraona desde el trono cuando César llevó ante ella a la desmelenada Arsinoe, todavía revestida con su armadura. Apolodoro inclinó la cabeza.
—De inmediato, hija de Amón-Ra.
—Ejem…, me temo que no —terció César con tono de disculpa. La pequeña figura en lo alto del estrado se enderezó con una tensión amenazadora.
—¿Qué quieres decir con eso? —preguntó Cleopatra.
—Arsinoe es mi cautiva, faraona, no la tuya. Por tanto, según la costumbre romana, será enviada a Roma para tomar parte en mi desfile triunfal.
—Mientras viva mi hermana, mi vida correrá peligro. Yo ordeno que sea ejecutada hoy.
—Y yo ordeno que no.
—César, en estas tierras estás de visita. Tú no das órdenes al trono de Egipto.
—¡Estupideces! —exclamó César, molesto—. Yo te he puesto en el trono, y mando a quienquiera que se siente en este caro asiento mientras esté de visita en estas tierras. Ocúpate de tus asuntos, faraona: entierra a tu hermano en el Sema, empieza a reconstruir tu ciudad, viaja a Menfis o Cirene, amamanta al niño que llevas en el vientre. A propósito, cásate con tu otro hermano. No puedes gobernar sola; no es costumbre egipcia ni alejandrina que un soberano gobierne solo.
Se marchó. Cleopatra se quitó a puntapiés las altas sandalias y corrió tras él, olvidando su dignidad faraónica, dejando que la atónita audiencia sacara las conclusiones que quisiera de aquella batalla de voluntades real. Arsinoe se echó a reír a carcajadas; Apolodoro lanzó una triste mirada a Carmian e Iras.
—Afortunadamente, no he hecho venir al Intérprete, el Registrador, el Contable, el juez Supremo y el comandante de noche —comentó el chambelán mayor—. No obstante, creo que debemos dejar que la faraona y César resuelvan sus asuntos entre ellos. Y vos, alteza, no riáis. Vuestro bando ha perdido la guerra; nunca seréis reina de Alejandría. Hasta que César os ponga a bordo de un barco romano, estaréis en la mazmorra más oscura y peor ventilada que haya bajo el Sema…, a pan y agua. No es tradición romana ejecutar a la mayor parte de aquellos que marchan en un desfile triunfal, así que sin duda César os pondrá en libertad después del suyo; pero os lo advierto, alteza, si regresáis alguna vez a Egipto, moriréis. Vuestra hermana se ocupará de eso.
—¿Cómo te atreves? —gritó Cleopatra—. ¿Cómo te atreves a humillar a la reina delante de la corte?
—La reina no debería ser tan despótica, querida —contestó César, dándose palmadas en la rodilla, ya apaciguado su mal genio—. Antes de anunciar una ejecución, pregúntame. Te guste o no, Roma ha sido una notable presencia en Egipto durante cuarenta años. Cuando yo parta, Roma no partirá conmigo. Para empezar, pienso dejar en Alejandría tropas romanas. Si quieres seguir reinando en Egipto y Alejandría, actúa de una manera hábil y política, empezando por mí. El hecho de que sea tu amante y el padre de tu hijo no nacido carece de importancia en cuanto tus intereses y los de Roma entran en conflicto.
—Porque César está al servicio de Roma —dijo ella con amargura.
—Naturalmente. Ven, siéntate y abrázame. Las discusiones no son buenas para un bebé. Él sigue tranquilo cuando hacemos el amor, pero estoy seguro de que se altera mucho cuando nos peleamos.
—También tú crees que es un varón —dijo Cleopatra, reacia aún a sentarse en el regazo de César, pero empezando a ceder.
—Cha'em y Tach'a me han convencido.
Apenas había pronunciado estas palabras, todo su cuerpo se convulsionó. César bajó la vista y se miró asombrado; luego se desplomó de la silla y quedó tendido en el suelo con la espalda arqueada y brazos y piernas rígidamente extendidos.
Cleopatra gritó para pedir ayuda, y se acercó a él corriendo al tiempo que se despojaba de la doble corona y sin la menor precaución la lanzaba a un lado. El rostro de César había adquirido un color azul amoratado y sus miembros se sacudían espasmódicamente. Al intentar sujetarlo, la faraona, que seguía gritando, se vio derribada por tierra.
La crisis cesó tan bruscamente como empezara.
Pensando que los amantes resolvían sus diferencias con violencia física, Carmian e Iras no se atrevieron a entrar hasta que el tono de los chillidos de su señora los convencieron de que ocurría algo grave. Entonces, cuando las dos muchachas sumaron sus gritos a los de Cleopatra, Apolodoro, Hapd'efan'e y tres sacerdotes acudieron presurosos y encontraron a César tendido en el suelo, con una respiración lenta y sibilante, el rostro lívido como si estuviera a las puertas de la muerte.
—¿Qué tiene? —preguntó Cleopatra a Hapd'efan'e, que estaba de rodillas al lado de César oliéndole el aliento y tomándole el pulso.
—¿Ha tenido convulsiones, faraona?
—Sí, sí.
—¡Vino muy dulce! —ordenó el médico-sacerdote—. ¡Vino muy dulce y un junco flexible y bien hueco! ¡Deprisa!
Mientras los otros sacerdotes obedecían, Carmian e Iras se ocuparon de Cleopatra, que aullaba aterrorizada, y la convencieron para que se despojara de parte de sus galas faraónicas y de todas sus joyas. Apolodoro, a voz en grito, decía que rodarían cabezas a menos que se encontrara de inmediato el junco hueco, y César, comatoso, permanecía ajeno al terror que anidaba en los pechos de los demás: ¿qué ocurriría si el soberano del mundo moría en Egipto?
Un sacerdote llegó del pabellón de momificación con el junco, utilizado normalmente para insuflar natrón en la cavidad craneal. Hapd'efan'e se aseguró, mediante una pregunta al sacerdote, de que aquel junco nunca se había utilizado. Entonces lo cogió, sopló a través de él para comprobar que estaba hueco de un extremo a otro, abrió la boca de César, le introdujo en ella el junco, y después de palparle la garganta, lo empujó hacia adentro con delicadeza hasta hundirlo unos treinta centímetros. Luego, con mucho cuidado, vertió gota a gota el vino dulce por el tubo, haciéndolo muy despacio para no bloquearle la respiración al paciente. La cantidad de vino era pequeña, pero el proceso pareció prolongarse eternamente. Por fin Hapd'efan'e se sentó sobre los talones y esperó. Cuando el paciente empezó a agitarse, el sacerdote extrajo el junco y cogió a César entre sus brazos.
—Ten —dijo al ver abiertos los turbios ojos—, bebe esto.
Al cabo de unos momentos, César se había recuperado lo suficiente para permanecer de pie sin ayuda, pasearse de un lado a otro y observar a toda aquella gente asustada. Cleopatra, la cara sucia y bañada en lágrimas, lo miraba como si se hubiera levantado de entre los muertos; Carmian e Iras lloriqueaban; Apolodoro estaba desplomado en una silla con la cabeza entre las rodillas; varios sacerdotes parloteaban y hacían aspavientos al fondo; y aparentemente toda aquella consternación se debía a él.
—¿Qué ha pasado? —preguntó, yendo a sentarse junto a Cleopatra y sintiéndose un poco raro.
—Has tenido un ataque de epilepsia —declaró Hapd'efan'e sin rodeos—, pero tú no padeces epilepsia, César. El hecho de que con el vino dulce hayas vuelto en ti tan deprisa indica que has sufrido un cambio corporal después de este mes de rigores. ¿Cuándo has comido por última vez?
—Hace muchas horas. —Rodeó los hombros de Cleopatra con el brazo para reconfortarla y miró al egipcio moreno y delgado con una radiante sonrisa y expresión de arrepentimiento—. El problema es que cuando estoy ocupado me olvido de comer.
—En el futuro debes tener alguien al lado que te recuerde que has de comer —dijo Hapd'efan'e con severidad—. Las comidas regulares mantendrán a raya esta enfermedad, pero si te olvidas de comer, bebe vino dulce.
—No —contestó César con una mueca—. Vino no.
—Entonces hidromiel o el zumo de alguna fruta…, cualquier líquido dulce. Haz que tu siervo tenga algo a mano, incluso en medio de una batalla. Y presta atención a los síntomas de advertencia: náuseas, mareo, visión borrosa, debilidad, dolor de cabeza e incluso cansancio. Si notas algo así, César, toma de inmediato una bebida dulce.
—¿Cómo has hecho beber a un hombre inconsciente, Hapd'efan'e?
—Con esto —dijo.
Hapd'efan'e le tendió el junco; César lo cogió y le dio vueltas entre los dedos.
¿Cómo has sabido que sorteabas el conducto del aire que va a mis pulmones? Los dos canales están uno junto al otro, y normalmente el esófago está cerrado para permitir la respiración.
—No lo sabía con certeza —se limitó a decir Hapd'efan'e—. He rezado a Sejmet para que tu coma no fuera demasiado profundo y te he masajeado el exterior de la garganta para obligarte a tragar cuando tu gaznate ha notado la presión del junco. Ha dado resultado.
—¿Sabes todo eso y sin embargo ignoras cuál es mi enfermedad?
—Las enfermedades son misteriosas, César, y en su mayoría escapan a nuestro conocimiento. La medicina se basa en la observación. Afortunadamente, he aprendido mucho de ti al observar la austeridad de tu vida. —Adoptó una expresión astuta—. Por ejemplo, que consideras el comer una pérdida de tiempo.
Cleopatra empezaba a serenarse; su llanto había dado paso al hipo.
—¿Cómo sabes tanto sobre el cuerpo? —preguntó a César.
—Soy un soldado. Cuando uno recorre los campos de batallas para rescatar heridos y contar a los muertos, ve toda clase de cosas. Al igual que este excelente médico, he aprendido de la observación. Apolodoro se puso en pie y se enjugó el sudor.
—Me ocuparé de que preparen la cena —dijo con voz ronca—. ¡Gracias a todos los dioses que estás bien, César!
Esa noche, mientras yacía insomne en el enorme lecho de plumas de Cleopatra, notando el contacto de su cuerpo cálido en el fresco del supuesto invierno de Alejandría, César pensó en el día, el mes, el año.
Desde el momento en que había pisado suelo egipcio, todo se había alterado drásticamente: la cabeza de Magno —aquella perversa cábala palaciega—, una corrupción y una degeneración que sólo Oriente podía producir, una indeseada campaña luchada en las calles de una hermosa ciudad; la voluntad de un pueblo de destruir lo que se había tardado tres siglos en construir; su propia participación en esa destrucción… y una pragmática proposición de una reina resuelta a salvar a su pueblo de la única manera que creía que podía ser salvado, concibiendo el hijo de un dios. Creía que él, César, era un dios. Extraño. Insólito.
Ese día César había tenido miedo. Ese día César, que nunca estaba enfermo, había afrontado las consecuencias inevitables de sus cincuenta y dos años. No sólo por su edad, sino por los excesos que había cometido, forzándose a seguir cuando otros hombres se detendrían a descansar. ¡No, César no! El descanso no era propio de César. Nunca lo sería. Pero ahora César, que nunca estaba enfermo, debía admitir que llevaba meses indispuesto. Fuera cual fuese la fiebre o el miasma que había producido temblores y arcadas en su cuerpo, había dejado secuelas. Una parte del organismo de César había —¿cómo había dicho el médico-sacerdote?— sufrido un cambio. César tendría que acordarse de comer, o de lo contrario padecería un ataque de epilepsia, y dirían que por fin César estaba decayendo, debilitándose, que César no era ya invencible. Así que César debía mantener el secreto, no debía permitir que el Senado y el pueblo supieran que algo le pasaba, porque ¿quién, si no, sacaría del lodo a Roma?
Cleopatra suspiró, susurró algo, dejó escapar un leve hipo. Tantas lágrimas, y todas por César. Esta cría patética me ama, me ama. Para ella me he convertido en marido, padre, tío, hermano. Todas las retorcidas ramificaciones de un tolomeo. Yo no lo comprendía, creía entenderlo pero no lo entendía. La fortuna ha arrojado las preocupaciones y pesares de millones de personas sobre sus frágiles hombros; no le ha permitido elegir su destino más de lo que yo le permití a Julia. Ha sido ungida soberana con ritos más antiguos y sagrados que ningún otro; es la mujer más rica del mundo; tiene un poder absoluto sobre las vidas humanas. Sin embargo es un cría insignificante, una niña. Para un romano, es imposible calibrar en qué la han convertido sus primeros veintiún años de vida, con el asesinato y el incesto como norma. Latón y Cicerón sostienen que César aspira a ser rey de Roma, pero ninguno de ellos tiene la menor idea de qué es reinar verdaderamente. Un verdadero reinado está tan lejos de mí como esta criatura que tengo a mi lado, hinchada por el hijo mío que lleva dentro.
Debo levantarme, pensó. Debo beber algo de ese brebaje que Apolodoro tan amablemente me ha traído: zumo de melones y uvas cultivados en invernáculos de lienzo. ¡Qué degeneración! Mi mente divaga: soy César y a la vez soy yo; no puedo separar lo uno de lo otro.
Pero en lugar de ir a beber el zumo de melones y uvas cultivadas en invernáculos de lienzo, apoyó otra vez la cabeza en la almohada y se volvió para observar a Cleopatra. Pese a que era plena noche, no estaba muy oscuro; los grandes paneles de la pared exterior estaban un poco corridos y entraba la luz de la luna, que daba a la piel de Cleopatra un color no plateado sino de bronce claro. Una piel adorable. Alargó el brazo para tocarla, acariciarla, recorrer con la palma de la mano el abultado vientre de una preñez de seis meses, cuya piel no estaba aún bastante distendida para estar luminosa, como él recordaba que estaba el vientre de Cimila cuando le faltaba poco para parir a Julia, o antes de dar a luz a Cayo, que nació muerto debido al ataque de eclampsia de su progenitora. Quemamos a Cimila y al pequeño Cayo juntos, mi madre, la tía Julia y yo. No César. Yo.
Los pequeños pechos de Cleopatra se habían puesto redondos y firmes como globos, y sus pezones se habían oscurecido hasta tener el mismo color negro ciruela que la piel de sus abanicadores etíopes. Quizá lleve en las venas algo de esa sangre, porque su organismo contiene rasgos que no son los de Mitrídates y Tolomeo. Su piel es deliciosa al tacto, tejido vivo con una finalidad más importante que simplemente complacerme. Pero soy parte de este ser, porque lleva mi hijo. En general tenemos a los hijos cuando somos demasiado jóvenes, cuando se llega a mi edad es el momento de disfrutarlos y de adorar a sus madres. Se requieren muchos años y muchos sufrimientos para comprender el milagro de la vida.
Cleopatra tenía el pelo suelto y esparcido sobre la almohada, no era una cabellera espesa y negra como la de Servilia, no un río de fuego en que él podía envolverse, como el de Rhiannon. Ése era el pelo de Cleopatra, del mismo modo que ése era el cuerpo de Cleopatra. Y Cleopatra me ama de manera distinta a todas las demás. Me devuelve la juventud.
Los ojos leoninos de la faraona estaban abiertos, la mirada fija en el rostro de César. En otro momento él habría adoptado una expresión impasible, habría excluido a la joven de su mente con la automática rapidez de un reflejo; nunca hay que entregar a las mujeres la espada del conocimiento, porque la utilizan para castrar. Pero ella está acostumbrada a los eunucos; no valora a esa clase de hombres, lo que busca en mí es un esposo, un padre, un tío, un hermano. Soy su igual en el poder, y sin embargo poseo el poder adicional de la masculinidad. La he conquistado. Ahora debo demostrarle que no entra en mis intenciones ni en mi naturaleza aplastarla para obtener su sumisión. Ninguna de mis mujeres ha sido servil.
—Te quiero —dijo rodeándola con sus brazos—, como mi esposa, mi hija, mi madre, mi tía.
Cleopatra no podía saber que estaba equiparándola a unas mujeres reales, no empleando metáforas tolomaicas, pero a ella le invadió una oleada de amor, de alivio, de absoluto regocijo.
César la había admitido en su vida. César había dicho que la quería.
Al día siguiente César la subió a lomos de un asno y la llevó a ver los efectos de seis meses de guerra en Alejandría. Amplias zonas estaban en ruinas, sin una sola casa en pie, por todas partes había montículos improvisados y paredes con piezas de artillería abandonadas, mujeres y niños revolviendo entre los escombros en busca de algo comestible o útil, sin hogar y sin esperanza, vestidos con andrajos. Del puerto apenas quedaba nada; los incendios provocados por César en los barcos alejandrinos se habían propagado, y habían ardido todos los almacenes, lo que sus soldados habían dejado del gran emporio, los cobertizos, los muelles, los malecones.
—¡Oh, el depósito de libros ha desaparecido! —exclamó ella, retorciéndose las manos muy alterada—. ¡No hay catálogo, de modo que nunca sabremos qué se ha quemado!
Si César la observó con ironía, no dijo nada que delatara su asombro ante las prioridades de ella; Cleopatra no se había conmovido por el sobrecogedor espectáculo de todas aquellas mujeres y niños muertos de hambre, en cambio ahora estaba al borde del llanto a causa de los libros.
—Pero la biblioteca está en el museo —dijo él—, y el museo sigue intacto.
—Sí, pero los bibliotecarios son tan lentos que los libros llegan mucho más deprisa de lo que pueden catalogarse, así que durante los últimos cien años han estado apilándose en un almacén especial, ¡y ha desaparecido!
—¿Cuántos libros hay en el museo? —preguntó César.
—Casi un millón.
—En tal caso no hay de qué preocuparse. Anímate, querida. La suma total de todos los libros escritos es muy inferior a un millón, lo cual significa que sea lo que sea lo que estaba guardado en ese almacén serían duplicados u obras recientes. Muchos de los libros del propio museo deben de ser también duplicados. Las obras recientes son fáciles de conseguir, y si necesitas un catálogo Mitrídates de Pérgamo tiene en su biblioteca un cuarto de millón de libros, muchos de fecha reciente. Lo único que debes hacer es encargar a Sosio o Ático, en Roma, copias de las obras que el museo no tiene. Ellos no tienen los libros en propiedad, pero los piden prestados a Varro, Lucio Piso, a mí, o a otros que poseen amplias bibliotecas privadas. Lo cual me recuerda que Roma carece de Biblioteca pública, y eso debo remediarlo.
Siguieron adelante. Entre los edificios públicos, el ágora era el menos dañado; algunos de sus pilares habían sido desmantelados para sostener los arcos del Heptastadion, pero las paredes permanecían indemnes, así como el tejado de la arcada. Del gimnasio, en cambio, apenas quedaban los cimientos, y los tribunales de justicia habían desaparecido por completo. El hermoso monte de Pan estaba despojado de vegetación, sus arroyos y cascadas se habían secado y tenían los lechos cubiertos de sal incrustada, y todos los terrenos llanos estaban sembrados de piezas de artillería romana. Ningún templo se conservaba intacto, pero César advirtió complacido que nadie se había llevado sus esculturas y cuadros, aunque sí estaban manchados y deteriorados.
El Serapeum de Rhakotis había sufrido menos desperfectos que el resto, gracias a que se hallaba lejos de la avenida Real. No obstante, tres macizas vigas habían desaparecido del templo principal, y el tejado se había hundido parcialmente.
—Sin embargo, Serapis está en perfecto estado —comentó César, trepando por los montículos de escombros. Pues allí estaba el dios, en su trono de oro con piedras preciosas incrustadas, una figura semejante a Zeus, con barba y melena, con el cancerbero, el perro de tres cabezas, a sus pies, y tocado con una gigantesca y pesada corona en forma de cesto.
—Es una excelente estatua —opinó César, estudiando a Serapis—. No está al nivel de Fidias o Praxíteles o Mirón, pero es muy buena. ¿Quién la esculpió?
—Briaxis —contestó Cleopatra. Apretó los labios, echó un vistazo a las ruinas, y recordó aquel edificio enorme y bien proporcionado sobre su elevado podio de muchas gradas, las columnas jónicas todas extraordinariamente pintadas y doradas, las metopas y el pavimiento auténticas obras maestras. Sólo el propio Serapis había sobrevivido.
—«¿Se debe acaso a que César ha visto tantas ciudades saqueadas, tantas ruinas humeantes, tantos estragos? —se preguntó—. Esta destrucción no parece alterarle apenas, pese a que él y sus hombres han sido los principales causantes. Mi pueblo se limitó a destruir casas corrientes, edificios modestos y sin importancia».
—Bien —dijo mientras él y sus lictores la acompañaban de regreso al Recinto Real, que estaba intacto—, utilizaré todos los talentos de oro y plata que pueda reunir para reconstruir los templos, el gimnasio, el ágora, los palacios de justicia, todos los edificios públicos.
César tiró del cabestro del asno y el animal se detuvo, parpadeando con un aleteo de sus largas pestañas.
—Eso es muy encomiable —dijo él con aspereza—, pero no empieces por lo superfluo. Lo primero a que has de destinar tu dinero es a procurar alimentos para aquellos que han quedado vivos en medio de esta desolación. Lo segundo a que has de destinar tu dinero es a retirar los escombros. Lo tercero a que has de destinar tu dinero es a construir casas nuevas para la gente corriente, incluidos los pobres. Sólo cuando el pueblo de Alejandría esté servido podrás gastar dinero en los edificios públicos y los templos.
Cleopatra abrió la boca para despotricar contra él, pero antes de que pudiera expresar su indignación, sus miradas se cruzaron. ¡Oh, Ptah creador! ¡Es un dios, poderoso y terrible!
—Puedo asegurarte —prosiguió César— que la mayoría de las personas que han muerto en esta guerra eran macedonios o greco-macedonios. Quizá murieron cien mil. Así que tienes aún casi tres millones de personas de quienes preocuparte, personas cuyas moradas y empleos han desaparecido. Desearía que comprendieras que dispones de una oportunidad de oro para granjearte las simpatías de la gran mayoría del pueblo alejandrino. Desde que se convirtió en una potencia, Roma no ha quedado reducida a ruinas ni su gente corriente se halla descuidada. Vosotros los tolomeos y vuestros señores macedonios habéis gobernado en un lugar mucho más grande que Roma a vuestro antojo, sin el menor ánimo de filantropía. Eso debe cambiar, o la turbamulta regresará más indignada que nunca.
—Estás diciendo —contestó ella, dolida y confusa— que nosotros los que estamos en lo alto de la jerarquía no hemos actuado como un verdadero gobierno. Reprochas nuestra indiferencia hacia las clases inferiores, el hecho de que nunca hayamos tenido la costumbre de llenar sus vientres a nuestra costa, y de extender la ciudadanía a cuantos viven aquí. Pero Roma tampoco es perfecta. Lo que ocurre es que Roma posee un imperio, puede compartir la prosperidad con sus clases inferiores explotando a las provincias. Egipto carece de provincias. Las que tenía, Roma se las ha quitado para satisfacer sus propias necesidades. En cuanto a ti, César, tu trayectoria ha sido tan sanguinaria que te resta autoridad moral para juzgar a Egipto.
César dio un tirón al cabestro, y el asno echó a caminar.
—A lo largo de mi vida —dijo él con tranquilidad—, he dejado a medio millón de personas sin hogar. Por mi causa han muerto cuatrocientas mil mujeres y niños. He matado a más de un millón de hombres en los campos de batalla. He amputado manos. He vendido a otro millón de hombres, mujeres y niños para la esclavitud. Pero todo lo que he hecho ha sido sabiendo que antes había negociado tratados, buscado la reconciliación, mantenido mi palabra en cualquier acuerdo. Y cuando he destruido algo, lo que he dejado detrás beneficia a las generaciones futuras en mucha mayor medida que el daño provocado, las vidas a las que he puesto fin o he arruinado. —Su voz no aumentó de volumen pero sí cobró fuerza—. ¿Acaso crees, Cleopatra, que no veo en mi imaginación la suma total de la devastación y los desastres que he causado? ¿Crees que no me duele? ¿Crees que vuelvo la vista atrás sin pesar? ¿Sin dolor? ¿Sin arrepentimiento? Si es así, te equivocas. El recuerdo de la crueldad es mal consuelo en la vejez, pero sé de buena fuente que no viviré para llegar a viejo. Te lo repito, faraona: gobierna a tus súbditos con amor, y nunca olvides que es sólo un azar del nacimiento lo que te hace distinta de una de esas mujeres que revuelven entre los escombros de esta ciudad asolada. Tú crees que Amón-Ra te asignó tu puesto; a mí me consta que fue un accidente del destino.
Cleopatra, que tenía la boca abierta de asombro, alzó la mano para tapársela y fijó la vista al frente entre las orejas del asno, resuelta a no llorar. Así que cree que no llegará a viejo, y se alegra de ello, pensó. Pero ahora me doy cuenta de que nunca lo conoceré realmente. Me está diciendo que todo lo que ha hecho era fruto de una decisión consciente, tomada con pleno conocimiento de las consecuencias. Yo nunca poseeré esa fortaleza ni esa percepción ni esa implacabilidad. Dudo que nadie más la tenga.
Un nundinum más tarde César convocó una conferencia informal en la gran habitación que utilizaba como estudio. Cleopatra y Apolodoro estaban allí, junto con Hapd'efan'e y Mitrídates de Pérgamo. También se hallaban presentes varios romanos: Publio Rufrio; Carfuleno, de la Sexta; Lamio, de la Decimocuarta; Fabricio, de la Vigésima séptima; Macrino, de la Trigésima séptima; Fabio, el lictor de César, su secretario Faberio y su legado personal Cayo Trebatio Testa.
—Estamos a comienzos de abril —anunció César, aparentemente muy animado y en buen estado de salud: un caudillo de la cabeza a los pies—, y por los informes de Cneo Domitio Calvino desde la provincia de Asia sé que Farnaces ha regresado a Cimeria para ocuparse de su hijo descarriado, que ha decidido no someterse a tata sin luchar. Así que los asuntos en Anatolia permanecerán suspendidos durante al menos tres o cuatro meses. Además, todos los pasos de montaña hacia Ponto y Armenia Parva quedarán cortados por la nieve hasta mediados de sextilis… ¡Cuánto detesto la discrepancia entre el calendario y las estaciones! En ese sentido, faraona, Egipto tiene razón. Basasteis vuestro calendario en el sol, no en la luna, y me propongo mantener una charla con vuestros astrónomos. —Inspiró y volvió al primer tema—. Sin embargo, no tengo la menor duda de que Farnaces regresará, así que planearé mis acciones futuras teniéndolo en cuenta. Calvino está ocupado reclutando y adiestrando hombres, y Dejotaro está deseoso de expiar sus culpas por haber formado parte de los seguidores de Pompeyo Magno. En cuanto a Ariobarzanes —sonrió—, Capadocia será siempre Capadocia. No nos dará ninguna alegría, pero tampoco a Farnaces. He encargado a Calvino que mande traer algunas de las legiones republicanas que devolví a Italia con mis propios veteranos, de modo que cuando llegue la hora estaremos bien preparados. Para ventaja nuestra, Farnaces forzosamente perderá parte de sus mejores soldados en la lucha contra Asander en Cimeria. —Se inclinó en su silla curul, recorriendo los atentos rostros con la mirada—. Los que hemos estado en Alejandría durante los últimos seis meses hemos combatido en una campaña que nos ha desgastado enormemente, y todas las tropas tienen derecho a gozar de un descanso durante el invierno. Así pues, me propongo permanecer en Egipto durante dos meses más, tanto tiempo como los acontecimientos permitan. Con el permiso y la cooperación de la faraona, enviaré a mis hombres cerca de Menfis para que acampen allí durante el invierno, suficientemente lejos de Alejandría para evitar los recuerdos. Es un lugar con muchos atractivos, y como cobrarán la paga, los hombres tendrán dinero que gastar. Además, estoy disponiendo lo necesario para que el excedente de las hijas de Alejandría se traslade también al campamento. Han muerto tantos maridos potenciales que la ciudad tendrá una saturación de mujeres en los años venideros, y ésa es una medida con sentido. No pretendo que estas muchachas actúen como putas sino como esposas. Las legiones Vigésima séptima, Trigésima séptima y Decimocuarta permanecerán acuarteladas en Alejandría el tiempo suficiente para crear hogares y familias. Me temo que la Sexta no tendrá ocasión de formar lazos permanentes.
Fabricio, Lamio y Macrino se miraron sin saber si recibían con agrado o no la noticia. Décimo Carfuleno, de la Sexta, se mantuvo impasible.
—Es esencial que Alejandría permanezca en paz —prosiguió César—. A medida que pase el tiempo, más y más legiones romanas se verán destinadas al servicio de guarnición en lugar de al servicio activo. Lo cual no implica que el servicio de guarnición consista en quedarse ocioso. Todos recordamos lo que ocurrió a los gabinianos a quienes Aulo Gabinio dejó como guarnición en Alejandría después de que Auletes hubo recobrado el trono. Se acostumbraron a vivir como los nativos, y asesinaron a los hijos de Bibulo para no volver al servicio activo en Siria. La reina atajó esa crisis, pero no debe volver a ocurrir. Las legiones acantonadas en Egipto se comportarán como un ejército profesional, se mantendrán adiestrados como guerreros, y estarán siempre a punto para marchar a las órdenes de Roma. Pero los hombres destinados a tierras extranjeras sin una vida doméstica al principio quedan descontentos y luego se vuelven desleales. Lo que no debe ocurrir es que roben las mujeres a los ciudadanos de Menfis. Así pues, contraerán matrimonio con las alejandrinas sobrantes y, como Cayo Mario siempre ha dicho, difundirán las costumbres romanas, los ideales romanos y la lengua latina a través de sus hijos.
Su fría mirada recorrió a los tres centuriones afectados, cada uno de ellos primipilus de su legión; César nunca se tomaba molestias con los legados o los tribunos militares, que eran nobles y temporales. Pero sí con los centuriones, que eran el eje del ejército, sus únicos oficiales a tiempo completo.
—Fabricio, Macrino, Lamio, éstas son vuestras órdenes. Quedaos en Alejandría y guardarla bien.
De nada servía quejarse. Podía haber sido mucho peor, como una de las marchas de mil quinientos kilómetros en treinta días que organizaba César.
—Sí, César —contestó Fabricio en el papel de portavoz.
—Publio Rufrio, tú también te quedarás aquí. Ocuparás el mando supremo en calidad de legatus propretor.
La noticia encantó a Rufrio, que tenía ya una esposa alejandrina, embarazada, y no deseaba dejarla.
—Décimo Carfuleno, la Sexta me acompañará cuando marche hacia Anatolia —dijo César—. Lamento que no tengáis un hogar permanente, pero habéis estado conmigo desde que os tomé prestados a Pompeyo Magno hace muchos años, y os valoro más aún por haber sido leales a Pompeyo cuando él os tomó de nuevo. Incorporaré más veteranos a vuestra legión a medida que viajemos hacia el norte. En ausencia de la Décima, la Sexta estará bajo mi mando directo.
La radiante sonrisa de Carfuleno reveló que le faltaban dos dientes y contrajo la cicatriz que le atravesaba la cara de una mejilla a la otra, pasando sobre el muñón de su nariz. Su actuación en la toma de la ciudadela de Tolomeo había salvado a toda una legión atrapada por el fuego cruzado, así que había recibido la corona cívica cuando el ejército estuvo formado en parada para el reparto de condecoraciones y, al igual que César, estaba autorizado a entrar en el Senado, según lo estipulado por Sila para los ganadores de coronas importantes.
—La Sexta se siente muy honrada, César. Seremos fieles a ti hasta la muerte.
—En cuanto a vosotros —dijo César afablemente al lictor jefe y su secretario—, sois elementos permanentes. Adonde voy, vais vosotros. Sin embargo, Cayo Trebatio, de ti no requiero ningún otro servicio que pueda representar un estorbo para tu noble posición y tu trayectoria pública.
Trebatio suspiró, recordando aquellos horribles paseos a pie en la terrible humedad de Portus Itius, porque el general prohibía a sus legados y tribunos montar a caballo, recordando el sabor de una oca asada menapia, recordando aquellos espantosos viajes en una calesa traqueteante en la que tomaba notas con el estómago revuelto. Por fin volvería a Roma y a las literas, las ostras de Beiae, los quesos arpinatos, el vino falernio.
—Bueno, César, como imagino que tarde o temprano tu camino te llevará a Roma, aplazaré las decisiones sobre mi futuro hasta que llegue ese día —declaró heroicamente.
Los ojos de César se iluminaron. Respondió con amabilidad:
—Quizás en Menfis encuentres el menú más atractivo. Has adelgazado demasiado. —Cruzó las manos sobre el regazo y cabeceó enérgicamente—. Los romanos presentes pueden marcharse.
Todos ellos abandonaron la habitación, hablando ya animadamente incluso antes de que Fabio cerrara la puerta.
—Tú primero, creo, buen amigo Mitrídates —dijo César relajando su postura—. Eres el hijo y Cleopatra es la nieta de Mitrídates el Grande, lo cual te convierte en tío suyo. Si hicieras venir a tu esposa e hijos menores, ¿te quedarías en Alejandría para supervisar la reconstrucción de la ciudad? Cleopatra me dice que tendrá que importar a un arquitecto, y tú tienes justa fama por lo que has hecho en el llano situado bajo la acrópolis de Pérgamo. —Adoptó una expresión pensativa—. Recuerdo bien ese llano. Lo utilicé para crucificar a quinientos piratas, para desagrado del gobernador cuando se enteró. Hoy en día, en cambio, está lleno de paseos, arcadas, jardines y hermosos edificios públicos.
Mitrídates arrugó la frente. Hombre vigoroso de cincuenta años, hijo no de una esposa sino de una concubina, había salido a su poderoso padre: robusto, musculoso, alto, ojos claros y pelo rubio. Al estilo romano, llevaba el cabello muy corto y la cara afeitada, pero su indumentaria tendía más a lo oriental: tenía debilidad por el hilo de oro, los vistosos bordados y todos los tonos de púrpura conocidos por los teñidores de murex. Cualquier rareza podía tolerarse en tan leal súbdito primero de Pompeyo y ahora de César.
—Para serte franco, César, lo haría encantado, pero ¿puedes prescindir de mí? Comprende que, con Farnaces al acecho, soy necesario en mis propias tierras.
César negó rotundamente con la cabeza.
—Farnaces no llegará a las fronteras de la provincia de Asia, menos aún a Pérgamo. Lo detendré en Ponto. Por lo que dice Calvino, tu hijo es un excelente regente en tu ausencia, así que tómate unas largas vacaciones del gobierno. Gracias a tus lazos de sangre con Cleopatra, los alejandrinos te aceptarán, y advierto que has forjado muy firmes relaciones con los judíos. Todos los oficios de Alejandría están en manos de los judíos y los méticos, y estos últimos te aceptarán porque te aceptan los judíos.
—En este caso sí, César, accedo.
—Bien. —Habiendo conseguido su propósito, el soberano del mundo despidió a Mitrídates de Pérgamo con una inclinación de cabeza—. Gracias.
—Y yo te doy gracias a ti —dijo Cleopatra cuando su tío hubo salido. ¡Un tío! ¡Qué asombroso!, pensó. Debo de tener mil parientes por parte de mi madre. Farnaces también es mi tío. Y por Via de Rhodogune y Apama, me remonto a Cambises y Darío de Persia, los dos faraones en su día. En mí confluyen dinastías enteras. ¡Qué sangre llevará mi hijo!
César le hablaba de Hapd'efan'e, a quien deseaba llevarse como médico personal.
—Se lo pediría yo mismo —dijo en latín, lengua que ahora Cleopatra conocía bien—, de no ser porque llevo en Egipto tiempo suficiente para saber que pocas personas son verdaderamente libres. Únicamente los macedonios. Me atrevería a decir que Cha'em es su amo, ya que es médico-sacerdote de la consorte de Ptah, Sejmet, y parece vivir en el recinto de Ptah. Pero como tú eres dueña en parte de Cha'em, sin duda hará lo que tú digas. Necesito a Hapd'efan'e. Ahora que Lucio Tucio ha muerto (fue médico de Sila y después mío), no confío en ninguno de los médicos que ejercen en Roma. Si Hapd'efan'e tiene esposa y familia, de buen grado los llevaré también.
¡Por fin Cleopatra podía hacer algo por él!
—Hapd'efan'e, César quiere llevarte con él cuando se vaya —dijo al sacerdote en la antigua lengua—. Tu consentimiento complacería a Ptah, el creador, y a la faraona. Para nosotros en Egipto tus pensamientos serían como un canal hacia el César, estuviera él donde estuviera. Contéstale tú mismo, y cuéntale tu situación. Siente interés por ti.
El médico-sacerdote, con rostro impasible, miró a César sin parpadear con sus ojos negros y almendrados.
—Dios César —dijo con su torpe griego—, es evidente que Ptah el creador desea que esté a tu servicio. Lo haré de buena gana. Soy hemnetjer-sinw, o sea que he hecho voto de celibato. —Un destello de humor asomó a sus ojos—. No obstante, me gustaría que mi tratamiento hacia tu persona incluyera ciertos métodos egipcios que los médicos griegos desechan; los amuletos y ensalmos ejercen una poderosa magia, al igual que los sortilegios.
—¡Por supuesto! —exclamó César entusiasmado—. Como pontífice máximo, conozco todos los ensalmos y sortilegios romanos; podemos comparar nuestras notas. Estoy totalmente de acuerdo, ejercen una poderosa magia. —Su semblante se tornó grave—. Tenemos que aclarar una cosa, Hapd'efan'e: nada de «dios César» y nada de postrarse en el suelo para saludarme. En el resto del mundo no soy dios, y ofendería a los demás si me llamaras así.
—Como desees, César.
En realidad, aquel hombre aún joven y afeitado veía con gran satisfacción ese nuevo giro en su vida, ya que sentía una curiosidad natural por el mundo y deseaba ver lugares desconocidos en compañía de un hombre que veneraba literalmente. La distancia no podía separarlo de Ptah el creador y de su esposa, Sejmet, ni de su hijo Nefertem del Loto. Con el pensamiento podía llegar a Menfis desde cualquier parte con la misma velocidad con que un rayo de sol atravesaba las puertas sagradas. Así pues, mientras la conversación entre César y Cleopatra se desarrollaba en un griego demasiado rápido para su comprensión, mentalmente calculó el equipo que necesitaría: para empezar, una docena de juncos flexibles y huecos, sus trépanos, cuchillos, trocares, agujas…
—¿Y los funcionarios de la ciudad? —preguntó César.
—Los últimos han sido desterrados —contestó Apolodoro—; los embarqué en una nave con rumbo a Macedonia. Cuando llegué con la nueva guardia real, encontré al Registrador intentando quemar todos los estatutos y ordenanzas, y al Contable intentando hacer lo mismo con los libros de cuentas. Afortunadamente, llegué a tiempo de impedirlo. El tesoro de la ciudad se encuentra bajo el Serapeum, y las oficinas municipales forman parte del recinto. Todo eso ha sobrevivido a la guerra.
—¿Escoger hombres nuevos para estos cargos? ¿Cómo fueron elegidos los anteriores?
—Por sorteo entre los macedonios de alto rango, la mayoría de los cuales han muerto o huido.
—¿Por sorteo? ¿Quieres decir que echaron a suertes los cargos?
—Sí, César, por sorteo. Pero los resultados estaban amañados, naturalmente.
—Bueno, eso resulta más barato que celebrar unas elecciones, que es el método romano. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
—Nos reorganizaremos —dijo Cleopatra con firmeza—. Me propongo prohibir el sorteo y en lugar de ello celebrar elecciones. Si el millón de nuevos ciudadanos votan por una selección de candidatos, constatarán que tienen voz en la política.
—Eso depende seguramente de la selección de pretendientes. ¿Piensas permitir que se presente todo aquel que se postule?
Cleopatra entornó los párpados con expresión cautelosa.
—Aún no me he decidido respecto al proceso de selección —contestó, evasiva.
—¿No crees que los griegos se sentirán excluidos si los judíos y méticos gozan del derecho de ciudadanía? ¿Por qué no conceder el derecho de voto a todo el mundo, incluidos los híbridos egipcios? Considéralos tu censo principal o limita su poder de votación si no queda otro remedio, pero concédeles la simple ciudadanía.
Pero César leyó en el rostro de ella que eso era ir demasiado lejos.
—Gracias, Apolodoro, Hapd'efan'e, podéis marcharos —dijo él, ahogando un suspiro.
—Así que estamos solos —dijo Cleopatra, haciéndolo levantarse de la silla y tenderse junto a ella en un triclinio—. ¿Estoy haciéndolo bien? Estoy gastando el dinero según tus instrucciones: damos de comer a los pobres y retiramos los escombros. Hemos contratado a todos los constructores para edificar casas corrientes. Asimismo, hay dinero suficiente para iniciar la reconstrucción de edificios públicos, porque para ese fin he sacado mis propios fondos de las cámaras del tesoro. —Sus ojos grandes y amarillos destellaron—. Tienes razón; es la manera de conseguir el afecto del pueblo. Cada día salgo a lomos de mi asno con Apolodoro para ver a la gente, para consolarla. ¿Me gano así tu favor? ¿Gobierno de manera más ilustrada?
—Sí, pero aún tienes mucho que aprender. Cuando me digas que has concedido el derecho de voto a todo tu pueblo, lo habrás conseguido. Posees una autocracia natural, pero no eres suficientemente observadora. Ahí tienes a los judíos, son conflictivos, pero tienen aptitudes. Trátalos con respeto, pórtate siempre bien con ellos. En tiempos difíciles serán tu mayor apoyo.
—Sí, sí —contestó Cleopatra impaciente, cansada de tanta seriedad—. Tengo otra cosa de qué hablar contigo, amor mío. César entornó los ojos.
—¿De verdad? —dijo.
—Sí, de verdad. Sé qué vamos a hacer con nuestros dos meses, César.
—Si los vientos me fueran favorables, iría a Roma.
—Pero no lo son, así que remontaremos el Nilo hasta la primera catarata. —Se dio unas palmadas en el vientre—. La faraona debe mostrar al pueblo que es fecunda.
César frunció el entrecejo.
—Estoy de acuerdo en que la faraona debe hacerlo, pero yo he de quedarme aquí en el Mare Nostrum e intentar mantenerme al corriente de los asuntos del mundo.
—¡Me niego a escuchar! —exclamó Cleopatra—. Me tienen sin cuidado los acontecimientos que tienen lugar alrededor de vuestro mar. Tú y yo vamos a zarpar en el barco de Tolomeo Filopator para ver el verdadero Egipto, el Egipto del Nilo.
—No me gustan las presiones, Cleopatra.
—Es por tu salud, tonto. Dice Hapd'efan'e que necesitas un descanso como es debido, no una prolongación de tus obligaciones. ¿Y qué mayor descanso puede haber que un viaje en barco? Por favor, te lo ruego, concédeme este deseo. César, una mujer necesita guardar recuerdos de un idilio con su amado. Nosotros no hemos tenido idilio, y los demás no podemos verte siempre como el dictador César, aunque tú te veas así. Por favor. Por favor.
Tolomeo Filopator, el cuarto de aquellos que llevaban el nombre de Tolomeo, no había sido uno de los más vigorosos soberanos de su estirpe; sólo dejó a Egipto dos legados tangibles: los dos grandes barcos que construyó. Uno era para navegar por el mar y medía-ciento treinta metros de eslora y veinte de manga. Tenía seis bancos de remos y cuarenta hombres por banco. El otro era una barcaza de río, con menos fondo y sólo dos bancos de remos, con diez hombres por banco, y medía ciento seis metros de eslora y doce de manga.
La barcaza de Filopator estaba guardada en un cobertizo a la orilla del río, no lejos de Menfis, y había sido primorosamente cuidada durante los ciento sesenta años que llevaba construida: humedecida y engrasada, pulida, reparada continuamente, y utilizada siempre que el faraón navegaba por el río.
El Filopator del Nilo, como Cleopatra llamaba a este barco, contenía grandes habitaciones, baños, una galería de columnas en la cubierta para unir las salas de recepción de la popa y la proa, de las cuales una era para audiencias y la otra para banquetes. Debajo de la cubierta y por encima de la hilera de remos estaban los aposentos privados del faraón y los alojamientos para gran número de servidores. La cocina de a bordo consistía solamente en una zona de braseros aislada del resto mediante pantallas; los preparativos para grandes comidas se llevaban a cabo en la ribera, ya que la gran embarcación avanzaba aproximadamente a la misma velocidad que un legionario a paso de marcha, y docenas de servidores la seguían por la orilla este; mientras que la orilla oeste era un mundo reservado a los muertos y los templos.
Tenía incrustaciones de oro, ámbar, marfil, delicados trabajos de marquetería y muebles de las mejores maderas del mundo incluida la madera de cidro de los montes Atlas, la más exquisita que César había visto jamás; y la suya era una opinión muy autorizada, considerando que los romanos acaudalados habían convertido la recolección de madera de cidro en un arte. Los pedestales eran de criselefantina —una mezcla de oro y marfil—; las estatuas eran obra`de Praxíteles, Mirón e incluso Fidias; había pinturas de Zeuxis y Parrasio, Pausias y Nicias, y tapices de tal riqueza que competían con las pinturas en el realismo de sus detalles. Las alfombras que lo cubrían todo eran persas, y las cortinas de hilo transparente estaban teñidas de los colores apropiados para cada una de las habitaciones.
Viejo amigo Craso, pensó César, por fin creo tus historias acerca de la increíble riqueza de Egipto. Es una lástima que no estés aquí para ver esto, un barco para un dios en la tierra.
El avance río abajo se realizaba mediante velas de púrpura tirio, ya que en Egipto el viento siempre soplaba desde el norte; luego, a la vuelta, la fuerza de los remos contaba con la ayuda de la impetuosa corriente del río, que fluía en dirección norte hacia el Mare Nostrum. César nunca vio a los remeros, no tenía idea de cuál era su raza ni de cómo los trataban; en otras partes los remeros eran personas libres con rango profesional, pero Egipto no era tierra de hombres libres. Cada noche, antes de ponerse el sol, el Filopator del Nilo se amarraba a la orilla este en algún embarcadero real que ningún otro barco podía contaminar.
César había temido aburrirse, pero eso nunca ocurrió. El tráfico fluvial era continuo y pintoresco, con centenares de dhows de velas latinas cargados de comida, de mercancías traídas de los puertos del Mar Rojo, grandes tinajas de calabazas, azafrán, aceite de sésamo y linaza, cajas de dátiles, animales vivos; eran auténticas tiendas flotantes. Todo ello implacablemente supervisado por las embarcaciones más veloces de la policía fluvial, que estaba por todas partes. Navegando por el Nilo era más fácil comprender el fenómeno de los Codos, ya que las orillas tenían una altura de cinco metros en su punto más bajo y casi diez en el más alto; si el río no crecía por encima de la altura más baja, no podía inundar los campos, pero si crecía por encima de la altura de las orillas más elevadas, el agua se extendía por el valle de manera incontrolable, anegaba aldeas, arruinaba el grano sembrado, tardaba demasiado en retroceder.
Los colores eran espectaculares, el cielo y el río de un azul impoluto, los lejanos acantilados que anunciaban el comienzo de la meseta desértica tenían una gama de matices que iba desde el color paja claro hasta el carmesí oscuro; la vegetación del valle era de todos los verdes imaginables. En esa época del año, mediados de invierno según las estaciones, las aguas de aluvión habían retrocedido por completo y los cultivos parecían mantos de hierba exuberante y ondulada, que iba madurando en espera de la siega y la cosecha. César había imaginado que allí no crecían árboles, pero vio sorprendido que había florestas, a veces pequeños bosquecillos de laureles, un sicomoro autóctono, espinos, robles, higueras y palmeras de todas clases, además de las famosas datileras.
Más o menos allí donde la mitad septentrional del Bajo Egipto pasaba a ser la mitad meridional del Alto Egipto, un afluente comunicaba el Nilo con el lago Moeris, y formaba la tierra de Ta-she, lo bastante rica para dar dos cosechas de trigo y cebada al año; un tolomeo anterior había mandado excavar un gran canal desde el lago hasta el Nilo, para que el agua siguiera fluyendo. Toda la tierra que se extendía a lo largo de los más de mil seiscientos kilómetros del Nilo egipcio era fértil. Cleopatra explicó que incluso cuando el Nilo no se desbordaba, la gente del valle conseguía mantenerse mediante el regadío; era Alejandría la causante de las hambrunas: tres millones de bocas que alimentar, más habitantes que a lo largo de todo el Nilo.
Los acantilados y la meseta desértica eran la Tierra Roja; el valle, con su terreno profundo, oscuro, y perpetuamente productivo, era la Tierra Negra.
En ambas orillas se alzaban innumerables templos, construidos todos con la misma concepción colosal: una serie de pilares macizos unidos mediante dinteles, muros, patios, más pilares y puertas en el interior; unidos por hileras de esfinges con cabeza de carnero, de león, de seres humanos. Los templos aparecían cubiertos de imágenes bidimensionales de personas, plantas, animales, pintadas de todos los colores; los egipcios adoraban el color.
—La mayoría de los tolomeos han erigido, reparado o terminado nuestros templos —dijo Cleopatra mientras recorrían el magnífico laberinto de Abydos—. Incluso mi padre, Auletes, se dedicó con ahínco a la construcción… ¡Deseaba tanto ser faraón! Cuando Cambises de Persia invadió Egipto hace quinientos años, consideró sacrílegos los templos y las pirámides, y los dañó, a veces los destruyó por completo. Así que hay mucho trabajo pendiente para nosotros los tolomeos, que hemos sido los primeros en preocuparnos después de los verdaderos egipcios. Yo he puesto los cimientos de un nuevo templo consagrado a Hathor, pero quiero que nuestro hijo participe también en su construcción. Será el mayor constructor de templos de toda la historia de Egipto.
—¿Por qué los tolomeos, que tan helenizados están, han construido exactamente igual que los antiguos egipcios? Incluso utilizáis los jeroglíficos en lugar de escribir en griego.
—Probablemente porque la mayoría de nosotros hemos sido faraones, y desde luego porque los sacerdotes están muy apegados a la antigüedad. Son ellos quienes proporcionan los arquitectos, escultores y pintores, a veces incluso en Alejandría. Pero espera a ver el templo de Isis en Filas. Le dimos un ligero estilo helénico, y por eso, creo, se lo considera el templo más hermoso de Egipto.
El río tenía abundancia de peces, incluido el oxirrinco, un monstruo de quinientos kilos que daba nombre a un pueblo; la gente comía pescado, fresco y ahumado, como alimento principal. Abundaban las chernas, las carpas y las percas, y para asombro de César, los delfines surcaban las aguas y saltaban, eludiendo a los voraces cocodrilos casi con desdeñosa facilidad.
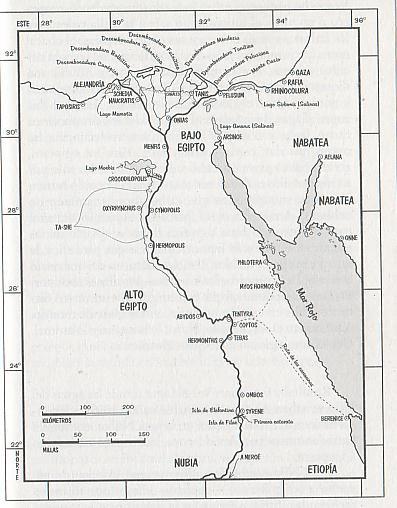
Muchos de los animales eran sagrados, a veces los veneraban en una sola población, a veces en todas partes. La visión de Suchis, un gigantesco cocodrilo sagrado, al que nutrían a la fuerza con pasteles de miel, carne asada y vino dulce provocó las carcajadas de César. La criatura de diez metros de largo estaba tan harta de comida, que en vano intentaba escapar de los sacerdotes que la alimentaban; éstos le abrían las fauces y le embutían más comida por la garganta mientras la bestia gemía. César vio al buey Buchis, al buey Apis, a sus madres, vio los templos en que llevaban sus regaladas vidas. Los bueyes sagrados, sus madres, los ibis y los gatos eran momificados al morir, y puestos a descansar en vastos túneles y cámaras subterráneos. A los ojos de un extranjero como César, los gatos y los ibis parecían extrañamente tristes, centenares de miles de pequeñas figuras envueltas en ámbar, secas como el papel, rígidas, inmóviles, cuyos espíritus vagaban en el reino de los muertos.
De hecho, pensó César mientras el Filopator del Nilo se acercaba a las regiones más meridionales del Alto Egipto, no es extraño que esta gente vea a sus dioses en parte como humanos y en parte como animales, ya que el Nilo es un mundo propio, y los animales están perfectamente integrados en el ciclo humano. El cocodrilo, el hipopótamo y el chacal son bestias temibles: el cocodrilo acecha para atacar a un pescador imprudente, un perro o un niño; el hipopótamo sale a la orilla y destruye los cultivos con su bocaza y sus enormes patas; el chacal entra furtivamente en las casas y se lleva niños recién nacidos y gatos. Por tanto Sobek, Taueret y Anubis son dioses malvados. En tanto que Bastet el gato come ratas y ratones; Orus el halcón hace lo mismo, Thoh el Ibis come plagas de insectos; Hathor la vaca proporciona carne, leche y trabajo; Cnum el carnero fecunda a las ovejas que dan carne, leche y lana. Para los egipcios, arrinconados en su estrecho valle y mantenidos sólo por su río, los dioses deben ser tanto animales como humanos. Aquí comprenden que el hombre es también un animal. Y Amón-Ra, el sol, brilla todos los días del año; para nosotros, la luna significa lluvia o el ciclo de las mujeres o cambios de humor, mientras que para ellos, la luna forma parte de Nut, el cielo nocturno del que nació la tierra. Para nosotros los romanos, los dioses son fuerzas que crean caminos que comunican dos universos distintos; ellos en cambio no viven en esa clase de mundo. Aquí reinan el sol, el cielo, el río, lo humano y lo animal. Una cosmología sin conceptos abstractos.
Resultaba fascinante ver el lugar donde las aguas del Nilo se salían de su interminable cañón rojo para convertirse en el río de Egipto; en la seca Nubla, contenido entre enormes paredes de roca, no regaba nada, dijo Cleopatra.
—El Nilo recibe dos afluentes en Aitiopai, donde vuelve a ser generoso —explicó—. Estos dos afluentes recogen las lluvias veraniegas y constituyen la inundación, en tanto que el propio Nilo fluye más allá de Meroe y las reinas exiliadas de las Sembritae, que en otro tiempo reinaron en Egipto y que son tan gruesas que no pueden andar. El propio Nilo se alimenta de lluvias que caen todo el año más allá de Meroe, y por eso no se seca en invierno.
Inspeccionaron el primer nilómetro en la isla de Elefantina, en la pequeña catarata, y siguieron río arriba hasta la Primera Catarata, compuesta de rugientes cascadas y aguas blancas. Luego fueron al sur hasta los pozos de Siene, donde en el día más largo del año, el sol, al mediodía, iluminaba el fondo de los pozos y su imagen se reflejaba en la profundidad de aquellos hoyos.
—Sí, he leído a Eratóstenes —dijo César—. Aquí en Siene el sol detiene su curso hacia el norte y empieza a ir otra vez hacia el sur. Eratóstenes lo llamó «el trópico» porque marcaba el punto del cambio de dirección. Un hombre digno de mención. Según recuerdo, también atribuyó a Egipto la geometría y la trigonometría; generaciones de niños han padecido bajo la férula de sus maestros y las enseñanzas de Euclides, y todo porque la inundación entierra todos los años las piedras que marcan los límites de Egipto, y de ahí la invención de la agrimensura por parte de los egipcios.
—Sí, pero no olvides que fueron los entrometidos griegos quienes lo escribieron todo —comentó Cleopatra, bien instruida en matemáticas; y se echó a reír.
El viaje fue para César un descubrimiento tanto de Egipto como de Cleopatra. En ninguna parte, ni en las riberas del Mare Nostrum ni en las tierras de los partos un monarca recibía tan absoluta veneración como la que dedicaban a la faraona con total espontaneidad, y no como por obligación ni como resultado del terror. La gente acudía en multitud a las orillas del río para lanzar flores a la gran embarcación que se deslizaba sobre las aguas, para postrarse, levantarse y hacer una reverencia tras otra pronunciando su nombre. La faraona los bendecía con su divina presencia, y la inundación había sido perfecta.
Siempre que era posible, Cleopatra hacía montar un estrado en la cubierta para colocarse en lo alto y agradecer así la veneración de sus súbditos, colocándose de perfil para que ellos vieran su vientre de embarazada. Los habitantes de todas las poblaciones por las que pasaban la veían allí, ceñida la corona blanca del Alto Egipto, y el barco se veía rodeado de rápidas canoas de juncos, pequeños botes de barro y barcos de pesca de cuero, quedando la cubierta a menudo sembrada de flores. Aunque Cleopatra estaba ya en sus últimos tres meses de embarazo y no se sentía tan cómoda como los meses anteriores, sus propias necesidades no importaban. La faraona era lo único importante.
Pese a las continuas interrupciones, los dos amantes hablaron mucho. Éste era un placer mayor para César que para Cleopatra; a ella le molestaba la reticencia de César a conversar sobre aquellos aspectos de su vida que la joven anhelaba conocer. Quería conocer todos los detalles de su relación con Servilia —el mundo entero especulaba sobre eso—, su largo matrimonio con una mujer con la que apenas había cohabitado, la sucesión de mujeres que había dejado con el corazón roto después de seducirlas simplemente por el placer de poner los cuernos a sus maridos, sus enemigos políticos. ¡Tantos y tantos misterios! Misterios sobre los que él se negaba a hablar, si bien la sermoneaba interminablemente sobre el arte de gobernar, desde las leyes hasta la guerra, o se lanzaba a contar fascinantes historias sobre los druidas de la Galia, los templos lacustres en Tolosa y su contenido de oro que un tal Servilio Cepio había robado, las costumbres y tradiciones de medio centenar de pueblos distintos. Siempre y cuando los temas no fueran íntimamente personales, hablaba gustosamente. Pero en cuanto ella empezaba a sondear en su intimidad emocional, él se cerraba.
Como era lógico, Cleopatra dejó la visita al recinto de Ptah para el final de su viaje de regreso al norte. César había visto las pirámides desde el barco, pero ahora, montado a caballo, fue conducido a través de los campos por Cha'em. Cleopatra, ya muy pesada, decidió no ir.
—Cambises de Persia intentó desconchar las piedras pulidas del exterior, pero se hartó y se dedicó a la destrucción de los templos —explicó Cha'em—, y por eso muchas de ellas están casi intactas.
—¡Demontres, Cha'em! No entiendo por qué un hombre vivo, aun siendo un dios, ha de dedicar tanto tiempo y esfuerzo a la construcción de una estructura que no ha de servirle para nada durante su vida —comentó César, sinceramente perplejo.
—Bien —contestó Cha'em, sonriendo sagazmente—, debes recordar que Jufu y los demás no realizaron el verdadero trabajo. Quizá venían de vez en cuando para ver cómo progresaba, pero nunca pasaron de ahí. Y los constructores eran muy competentes. Hay alrededor de dos millones de piedras grandes en el mer de Jufu, pero la mayor parte de la construcción se hizo durante la inundación, cuando las barcazas podían traer los bloques hasta el pie de las rampas que ascendían a la meseta, y no había que trabajar en los campos. Pero durante las épocas de la siembra y la cosecha, el trabajo a gran escala prácticamente se interrumpía. El revestimiento exterior pulido es de piedra caliza, pero en otro tiempo cada mer estaba revestida de oro…, saqueado por desgracia por las dinastías extranjeras. El interior de las tumbas fue profanado en ese mismo periodo, así que todos los tesoros han desaparecido.
—¿Dónde está, pues, el tesoro de la faraona actual?
—¿Te gustaría verlo?
—Mucho. —Tras un titubeo, César añadió—: Debes comprender, Cha'em, que no estoy aquí para saquear Egipto. Las posesiones de Egipto pasarán a mi hijo, o a mi hija, que tanto da. —Se encogió de hombros—. No me gusta la idea de que, a su debido tiempo, mi hijo pueda casarse con mi hija; entre los romanos no se acepta el incesto. Aunque, curiosamente, por lo que he oído decir a mis soldados, los dioses animales egipcios les inquietan más que el incesto.
—Pero tú sí comprendes la función de nuestros «dioses animales», lo veo en tu mirada. —Cha'em hizo volver grupas a su asno—. Ahora iremos a las cámaras.
Ramsés II había construido buena parte del recinto de más de un kilómetro cuadrado dedicado a Ptah, al que se accedía por una larga avenida flanqueada por magníficas esfinges con cabeza de carnero, y a los lados de los pilones occidentales había erigido colosales estatuas de sí mismo, minuciosamente pintadas.
Nadie, decidió César, ni siquiera él, habría encontrado la entrada a las cámaras del tesoro sin conocerla de antemano. Cha'em lo guió por una serie de pasadizos hasta una sala interior donde se alzaban, bajo una espectral iluminación, las estatuas pintadas de tamaño natural de la tríada menfita. Ocupaba el lugar central Ptah el Creador, con la cabeza afeitada y el casquete real de oro labrado ceñido al cráneo. Estaba envuelto en vendas de momia del cuello hasta los pies, a excepción de las manos, que sujetaban un bastón de mando coronado por varias plataformas que sostenían un enorme anj de bronce —un símbolo en forma de T rematado por un gancho— y un cetro. A su derecha estaba su esposa, Sejmet, que tenía el cuerpo de una mujer bien formada pero con cabeza de león, sobre cuya melena se elevaban el disco de Ra y la cobra uraeus. A la izquierda de Ptah estaba el hijo de ambos, Nefertem, Guardián de las dos Señoras y Señor del Loto, tocado con una alta corona de loto azul adornada en cada lado por dos penachos de plumas de avestruz.
Cha'em tiró del bastón de mando de Ptah y separó de él el anj con el cetro encima. Entregó el pesado objeto a César, dio media vuelta, abandonó la sala, se llegó hasta los pilones exteriores y volvió sobre sus pasos. En un tramo del corredor se detuvo, se arrodilló y empujó con ambas manos una piedra grabada situada casi a ras del suelo; por efecto de un resorte, ésta saltó hacia delante, asomando de la pared lo justo para extraerla. Cha'em la retiró, tendió la mano hacia César, cogió el anj e insertó el extremo en el hueco.
—Pensamos en esto durante mucho tiempo —dijo mientras empezaba a hacer girar el anj utilizando el cetro para ejercer considerable fuerza—. Los ladrones de tumbas conocen todos los trucos, así que es difícil engañarlos. Al final, optamos por un recurso sencillo y una ubicación discreta. Sumando la longitud total de todos los pasadizos, ésta asciende a muchos codos. Y éste es un pasadizo más. —Gruñó a causa del esfuerzo, y sus palabras quedaron de pronto ahogadas por un agudo chirrido—. La historia de Ramsés el Grande está expuesta a lo largo de ambas paredes y las piedras que muestran los símbolos de sus numerosos hijos están intercaladas entre los jeroglíficos y las imágenes. Y el pavimento…, bueno, no tiene nada de particular.
Sorprendido, César miró hacia el lugar de donde procedía el ruido justo a tiempo de ver, en el centro del suelo, una losa de granito que se elevaba por encima de las circundantes.
—Ayúdame —dijo Cha'em, soltando el anj, que quedó fijo en el hueco, asomando de la parte inferior de la pared.
César se arrodilló, levantó la losa y bajo ella sólo vio oscuridad. Las losas de alrededor, menores, estaban dispuestas de modo tal que era posible ir retirándolas: dos de sus lados no estaban fijos. Cuando las quitaron todas, quedó en el suelo un agujero de anchura suficiente para introducir por él objetos de tamaño considerable.
—Ayúdame —repitió Cha'em, asiendo la vara de bronce con el extremo ensanchado a la que estaba acoplada la losa central.
La vara medía un metro y medio de longitud; la desenroscó y extrajo para eliminar todo obstáculo en el momento de bajar. Con un ágil movimiento, Cha'em entró en el agujero, buscó algo a tientas y encontró por fin dos antorchas.
Cha'em volvió a salir.
—Ahora iremos a encenderlas al fuego sagrado —dijo—, porque las cámaras no disponen de ninguna fuente de luz.
—¿Hay aire suficiente para que ardan? —preguntó César mientras se dirigían hacia la fogata del sanctasanctórum, una reducida sala donde estaba la estatua de Ramsés sentado.
—Habiendo retirado las losas, sí, y siempre y cuando no nos adentremos demasiado. Si se tratase de sacar el tesoro, habría venido con otros sacerdotes e introducido aire con un fuelle antes de entrar.
Con las antorchas ardiendo lentamente, descendieron a las entrañas de la tierra bajo el santuario de Ptah, bajando por una escalera a una antesala; más allá, había un laberinto de túneles bordeados con pequeñas cámaras llenas de lingotes de oro, cofres repletos de perlas y piedras preciosas de todos los colores y clases; algunas de esas cámaras olían a corteza de árboles, especias, incienso; otras contenían laserpicium y bálsamos; muchas guardaban colmillos de elefante; algunas encerraban piezas de porfirio, alabastro, cristal de roca, malaquita, lapislázuli; varias estaban colmadas de caoba, madera de cidro, electro, monedas de oro. Pero no había ninguna estatua ni pinturas, nada de aquello que César habría considerado obras de arte.
César regresó al mundo corriente con una sensación de vértigo; en el interior de las cámaras se acumulaba tal cantidad de tesoros que, en comparación, palidecían incluso las setenta fortalezas de Mitrídates el Grande. Era cierto lo que Marco Craso siempre decía: que nosotros, los habitantes del mundo occidental, no tenemos ni idea de los tesoros que acumulan los orientales, ya que no los valoramos por sí mismos. Tales cosas son intrínsecamente inútiles, y por eso están aquí escondidas. Si fueran mías fundiría los metales y vendería las joyas para financiar una economía más próspera. En tanto que Marco Craso no habría hecho más que pasearse contemplando esas riquezas canturreando. Sin duda todo empezó cuando alguien escondió algunas cosas de valor, y el tesoro creció hasta convertirse en un monstruo que requería un extremo ingenio para protegerlo.
De regreso al pasadizo, enroscaron la vara en su base, que estaba un metro y medio más abajo del suelo, y accionaron de nuevo el mecanismo que había levantado la losa central; a continuación colocaron las losas de alrededor y la del centro en su sitio, de nuevo al nivel del suelo. César observó con atención el pavimento y advirtió que ya no había indicio alguno de la entrada. Para comprobarlo golpeó el suelo con la planta del pie, pero no sonó a hueco, ya que las losas tenían un grosor de diez centímetros.
—Si uno mira de cerca la piedra con inscripciones —dijo mientras Cha'em ponía el anj y el cetro en el báculo de Ptah—, vería que ha sido manipulada.
—Mañana ya no —respondió Cha'em tranquilamente—. La cubrirán con yeso, la pintarán y la envejecerán para que tenga el mismo aspecto que las otras.
Siendo muy joven, César había sido capturado por los piratas, que tan seguros se sentían de lo ignoto de su cala licia que lo dejaron permanecer en cubierta mientras navegaban; pero él había contado las calas y cuando lo pusieron en libertad tras el pago de un rescate regresó para capturarlos. Lo mismo fue haciendo con las cámaras del tesoro: contar las losas entre el santuario de Ptah y la que sobresalía de la pared al empujarla. Pero es muy distinto, pensó mientras seguía a Cha'em hacia el exterior, cuando uno no conoce el secreto. Para encontrar las cámaras del tesoro, los ladrones tendrían que revolver todo el templo; César, en cambio, había tenido la oportunidad de llevar a cabo un simple ejercicio de cálculo. Y no tenía intención de apoderarse de lo que un día pertenecería a su hijo; pero un hombre habituado a pensar nunca pierde la oportunidad de hacerlo.
A finales de mayo regresaron a Alejandría y encontraron que los escombros habían sido retirados por completo y por todas partes se construían nuevas viviendas. Mitrídates de Pérgamo se había trasladado a un cómodo palacio con su esposa, Berenice, y su hija, Laodicem, y Rufrio se dedicaba a edificar un cuartel para las tropas que se quedarían allí a pasar el invierno, al este de la ciudad, cerca del hipódromo, pues consideraba prudente alojar a sus legiones a un paso de los judíos y méticos.
César dio a la faraona consejos y advertencias.
—No seas tacaña, Cleopatra. Emplea el dinero en dar de comer a tu pueblo, y no pases el coste a los pobres. ¿Por qué crees que Roma tiene tan pocos problemas con su proletariado? No cobres entrada a las carreras de cuádrigas, y piensa en unos cuantos espectáculos que puedan organizarse en el ágora con acceso gratuito. Trae compañías de actores griegos para representar obras de Aristófanes, Menandros, los dramaturgos más alegres; a la gente corriente no le gustan las tragedias porque en general viven sus propias tragedias. Prefieren reír y olvidar sus problemas durante una tarde. Aumenta el número de fuentes públicas y construye algunos baños públicos asequibles. En Roma, retozar en una casa de baños cuesta un cuarto de sestercio; la gente sale limpia y de buen humor. Mantén bajo control a esas lamentables aves durante el verano. Contrata unos cuantos hombres y mujeres para lavar las calles e instala unas letrinas públicas decentes en cualquier lugar donde haya un desagüe que se lleve las aguas fétidas. Puesto que Alejandría y Egipto están sobrados de burocracia, establece censos para contar tanto a la ciudadanía en general como a la nobleza, y confecciona un catálogo de granos que dé derecho a los pobres a un medimnus de trigo al mes, más una ración de cebada para que puedan elaborar cerveza. El dinero que recibes como renta ha de distribuirse, no lo dejes enmohecer; si lo guardas, la economía se viene abajo. Alejandría ha sido domada, pero está en tus manos mantenerla así.
Y siguió enumerando las leyes que debía aprobar, los reglamentos y ordenanzas locales, la institución de un sistema de auditoría pública. Debía también reformar los bancos de Egipto, propiedad de la faraona, que los dirigía a través de una burocracia deficiente. ¡Eso no podía ser!
—Destina más dinero a la educación, anima a los pedagogos a crear escuelas en mercados y lugares públicos, subvenciona sus sueldos a fin de que más niños puedan aprender. Necesitas contables, escribanos, y cuando lleguen más libros llévalos directamente al museo. Los funcionarios públicos son perezosos, así que supervisa más severamente sus actividades, y no les ofrezcas cargos vitalicios.
Cleopatra escuchó mansamente, sintiéndose como una muñeca de trapo que movía la cabeza cada vez que la agitaban. Embarazada ya de ocho meses, se movía torpemente, no podía alejarse demasiado de un orinal, tenía que soportar las patadas del hijo de César en sus entrañas mientras que el propio César la aturullaba mentalmente. Pero estaba dispuesta a soportar cualquier cosa salvo la idea de que muy pronto él se iría, de que tendría que vivir sin él.
Por fin llegó su última noche juntos, las nonas de junio. Al amanecer, César, junto con los tres mil doscientos hombres de la Sexta legión y la caballería germana marcharían hacia Siria en el primer tramo de un viaje de más de mil quinientos kilómetros.
Cleopatra hizo lo posible para que él pasara una noche agradable, aunque comprendía que si bien él a su manera la quería, ninguna mujer sustituiría jamás a Roma en el corazón de su amante, ni significaría tanto para él como la Décima o la Sexta legiones. Es lógico, se dijo, esos soldados y él han pasado muchas cosas juntos. Sus hombres forman parte de las fibras mismas de su ser. Pero también yo moriría por él. Es el padre que no tuve, el marido de mi corazón, el hombre perfecto. ¿Quién en todo el mundo podría compararse a él? Ni siquiera Alejandro Magno, que fue un conquistador aventurero, poco interesado en los aspectos prácticos del buen gobierno o los estómagos vacíos de los pobres. Babilonia no atrae en absoluto a César. César nunca sustituiría a Roma por Alejandría. ¡Ojalá lo hiciera! Con César a mi lado, no sería Roma quien dominara el mundo sino Egipto.
Podían besarse y abrazarse, pero hacer el amor era imposible. Sin embargo, un hombre tan sereno como César no se dejaba disuadir por eso. Me gusta la manera en que me acaricia, tan rítmica y firme, y sin embargo la piel de la palma de su mano es suave. Cuando se vaya, podré imaginar esas manos, tan hermosas. Su hijo se parecerá a él.
—Después de Asia, ¿irás a Roma? —preguntó.
—Sí, pero no por mucho tiempo. He de dirigir una campaña en la provincia de África y terminar de una vez con los republicanos —dijo y suspiró—. ¡Oh, si Magno viviera, las cosas podrían haber sido muy distintas!
Cleopatra tuvo una de sus peculiares y súbitas percepciones.
—Eso no es así, César. Si Magno viviera, si hubiera llegado a un acuerdo contigo, nada habría cambiado. Hay muchos otros que nunca se arrodillarán ante ti.
Él guardó silencio por un momento y luego se echó a reír. —Tienes razón, amor mío, toda la razón. Es Catón en quien se apoyan los republicanos.
—Tarde o temprano te quedarás de manera permanente en Roma.
—Un día de éstos, quizás. Aunque he de combatir contra los partos y recuperar las águilas de Craso cuanto antes.
—Pero tengo que verte otra vez. Es necesario. Había pensado que cuando hayas acabado tus guerras contra los republicanos te establecerás en Roma para gobernar, y entonces yo podría ir a Roma contigo.
César se incorporó sobre un codo para mirarla.
—Cleopatra, ¿nunca aprenderás? En primer lugar, ningún soberano puede alejarse de su reino durante muchos meses consecutivos, así que no puedes venir a Roma. Y en segundo lugar, como soberana es tu deber gobernar.
—Tú eres soberano, y sin embargo permaneces alejado meses y meses —protestó ella, rebelándose.
—Yo no soy un soberano. Roma tiene cónsules, pretores y distintos magistrados. Un dictador es sólo una medida temporal, nada más. En cuanto yo, como dictador, ponga a Roma en orden, dejaré el cargo. Tal como hizo Sila. Gobernar Roma no es una prerrogativa constitucional. Si lo fuera, no me alejaría de Roma. Del mismo modo que tú no puedes alejarte de Egipto.
—Vamos, no discutamos en nuestra última noche —exclamó ella, agarrándole el antebrazo con actitud apremiante.
Pero para sí, Cleopatra pensaba: Soy la faraona, soy dios en la tierra. Puedo hacer lo que quiera, nada me lo impide. Tengo a mi tío Mitrídates y cuatro legiones romanas. Así que cuando hayas derrotado a los republicanos y fijado tu residencia en Roma, César, me reuniré contigo.
¿Que no gobernarás Roma?
¡Claro que lo harás!