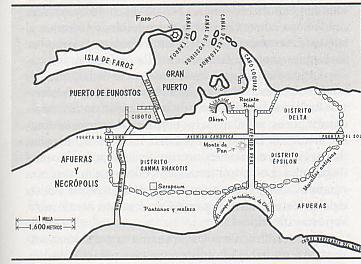
—Sabía que tenía razón: un terremoto muy ligero —dijo César mientras dejaba el fajo de papeles en su mesa.
Calvino y Bruto, sorprendidos, apartaron la mirada de su trabajo.
—¿A qué viene eso ahora? —preguntó Calvino.
—¡Señales de mi divinidad, Cneo! ¿Recordáis la estatua de la Victoria que se puso de espaldas en aquel templo de Elis, el tintineo de espadas y escudos que se entrechocaban en Antioquía y Tolemaida, el sonido de tambores en el templo de Afrodita en Pérgamo? Según mi experiencia, los dioses no intervienen en los asuntos de los hombres, y por supuesto no enviaron un dios a la tierra para derrotar a Magno en Farsalia. Así que hice indagaciones en Grecia, el norte de la provincia de Asia y la Siria del río Orontes. Todos los fenómenos ocurrieron en el mismo momento y en el mismo día: un ligero terremoto. Consultad los informes de nuestros propios sacerdotes en Italia: todos hablan del atronador sonido de tambores procedente de las entrañas de la tierra y de estatuas que hacían cosas extrañas. Terremotos.
—Empañas nuestras ilusiones, César —contestó Calvino con una sonrisa—. Empezaba a pensar que trabajaba para un dios. —Miró a Bruto—. ¿No es una decepción también para ti, Bruto?
La risa no iluminó aquellos ojos grandes, oscuros y pesarosos de pesados párpados, que se fijaron pensativamente en Calvino.
—Ni decepción, ni desilusión, Cneo Calvino, aunque no se me había ocurrido la posibilidad de que existiera una causa natural. Tomé los informes como halagos.
César hizo una mueca.
—Los halagos son peores —declaró.
Los tres se hallaban sentados en la habitación confortable pero no suntuosa que el etnarca de Rodas les había cedido como despacho, aparte de los aposentos donde se relajaban y dormían. La ventana daba al bullicioso puerto de aquella importante encrucijada de la ruta comercial que unía el mar Egeo con Chipre, Cilicia y Siria; una atractiva e interesante vista, entre el enjambre de barcos, el intenso azul del mar y las altas montañas de Libia al otro lado del estrecho, pero ninguno de ellos le prestaba atención.
César rompió el sello de otro comunicado, le echó una ojeada y dejó escapar un gruñido.
—De Chipre —dijo antes de que sus compañeros pudieran reanudar el trabajo—. Según el joven Claudio, Pompeyo Magno ha partido hacia Egipto.
—Habría jurado que se reuniría con el primo Hirro en la corte del rey de Partia. ¿Qué hay que recoger en Egipto? —preguntó Calvino.
—Agua y provisiones. Al paso de caracol que avanza, antes de que salga con rumbo a Alejandría soplarán ya los vientos etesios. Magno va a reunirse con los demás fugitivos en la provincia de África, imagino —declaró César con cierta tristeza.
—Así que no ha terminado —dijo Bruto con un suspiro.
César contestó chasqueando los dedos.
—Puede terminar en cuanto Magno y su Senado acudan a mí y me digan que puedo aspirar al consulado in absentia, mi querido Bruto
—Bah, eso es demasiado sentido común para hombres del talante de Catón —afirmó Calvino al ver que Bruto no contestaba—. Mientras Catón viva, no llegarás a ningún acuerdo con Magno o su Senado.
—Soy consciente de eso.
César había cruzado el Helesponto para llegar a la provincia de Asia hacía tres nundinae con el objetivo de descender por el litoral egeo e inspeccionar los estragos causados por los republicanos en su desesperado esfuerzo por reunir flotas y dinero. Se había despojado a los templos de sus tesoros más preciosos. Se habían saqueado las cámaras acorazadas de los bancos, se había llevado a la bancarrota a los plutócratas y los publicani; gobernador de Siria más que de la provincia de Asia, Metelo Escipión había permanecido allí en su viaje desde Siria para reunirse con Pompeyo en Tesalia e ilegalmente había impuesto tributos sobre todo aquello que se le había ocurrido: las ventanas, las columnas, las puertas, los esclavos, el censo por cabezas, el grano, el ganado, las armas, la artillería y la compraventa de tierras. Al ver que el rendimiento no era suficiente, instituyó y recaudó impuestos provisionales para los diez años venideros, y ante las protestas de algunos lugareños, los ejecutó.
Aunque los informes que llevaron a Roma trataban más sobre la evidencia de la divinidad de César que sobre tales asuntos, de hecho el avance de César era a la vez una misión para recabar información y el inicio de la ayuda económica a una provincia incapacitada para prosperar. Así que habló con las autoridades municipales y comerciales, despidió a los publicani, condonó los tributos de toda clase por cinco años, dictó órdenes para que los tesoros encontrados en diversos almacenes de Farsalia fueran devueltos a los templos de donde habían salido, y prometió que tan pronto como se hubiera establecido un buen gobierno en Roma, adoptaría medidas más específicas para auxiliar a la pobre provincia de Asia.
Razón por la cual, pensó Cneo Domitio Calvino observando a César mientras leía los papeles dispersos sobre su mesa allí en Rodas, la provincia de Asia tiende a verlo como a un dios. El último hombre que había comprendido el funcionamiento de la economía y a la vez había tenido trato con Asia había sido Sila, cuyo justo sistema impositivo fue abolido quince años después ni más ni menos que por Pompeyo Magno. Quizá, reflexionó Calvino, sea necesario un anciano patricio para apreciar las obligaciones de Roma con sus provincias. Los demás no tenemos los pies tan firmemente anclados en el pasado, así que tendemos a vivir en el presente más que a pensar en el futuro.
El Gran Hombre parecía muy cansado. Esbelto y en forma como siempre, sí, pero sin duda consumido. Como jamás probaba el vino ni se excedía con la comida en la mesa, afrontaba cada nuevo día sin el lastre que suponía la falta de moderación, y su capacidad para despertar despabilado de una breve siesta era envidiable; el problema era que tenía mucho por hacer y no confiaba en la mayoría de sus ayudantes lo suficiente para delegar en ellos parte de sus responsabilidades.
Bruto, pensó Calvino con acritud (Bruto le inspiraba antipatía), es uno de esos en quienes no confía. Es el perfecto contable, y sin embargo destina todas sus energías a proteger su empresa no senatorial de usureros y recaudadores de impuestos agrarios, Matinio et Escaptio. ¡Habría que llamarla Bruto et Bruto! Cualquier persona importante de la provincia de Asia debe millones a Matinio et Escaptio, y también el rey Dejotaro de Galacia y el rey Ariobarzanes de Capadocia, así que Bruto se queja, y eso exaspera a César, que aborrece las quejas.
—El diez por ciento a un interés simple no es beneficio suficiente —decía lastimeramente—, así que ¿cómo puede fijarse el tipo de interés ahí cuando es tan perjudicial para los comerciantes romanos?
—Los comerciantes romanos que prestan a tipos más altos que ese son despreciables usureros —respondía César—. ¡El cuarenta y ocho por ciento al interés compuesto, Bruto, es una atrocidad! Eso es lo que cobraron tus secuaces Matinio y Escaptio a los salaminos de Chipre, y luego los mataron de hambre cuando no pudieron hacer frente a los pagos. Para que nuestras provincias sigan contribuyendo al bienestar de Roma, deben tener una economía saneada.
—No es culpa de los prestamistas el que los prestatarios acepten contratos que estipulan un tipo de interés más alto que lo acostumbrado —sostenía Bruto con la peculiar obstinación que reservaba para asuntos financieros—. Una deuda es una deuda, y ha de pagarse al interés establecido en el contrato. ¡Ahora tú has declarado ilegal este principio!
—Siempre debería haber sido ilegal. Eres famoso por tus epítomes, Bruto. ¿Quién, si no, habría podido reducir a dos hojas la obra completa de Tucídides? ¿Nunca has intentado reducir las Doce Tablas a una breve página? Si el mos maiorum es lo que te indujo a ponerte del lado de tu tío Catón, deberías recordar que las Doce Tablas prohíben exigir interés por un préstamo.
—De eso hace seiscientos años —contestaba Bruto.
—Si los prestatarios aceptan préstamos en condiciones exorbitantes, no son candidatos adecuados para un préstamo, y tú lo sabes. De lo que en realidad te quejas, Bruto, es de que haya prohibido a los prestamistas romanos utilizar las tropas o lictores del gobernador para cobrar sus deudas por la fuerza —replicaba César, montando en cólera.
Era ésta una conversación que se repetía como mínimo una vez al día.
Por supuesto, Bruto representaba un problema especialmente difícil para César, que lo había tomado bajo su ala después de los sucesos de Farsalia por afecto a su madre, Servilia, y por el sentimiento de culpabilidad que le había creado romper el compromiso entre Bruto y Julia a fin de tender una trampa a Pompeyo; este hecho había partido el corazón a Bruto, como César bien sabía. No obstante, pensó Calvino, César no tenía la menor idea de en qué clase de hombre se había convertido Bruto cuando se compadeció de él después de lo de Farsalia. Había dejado allí a un muchacho y reanudó la relación con él doce años más tarde, sin saber que aquel joven con granos, ahora un hombre de treinta y seis años con granos, era un cobarde en el campo de batalla y un león a la hora de defender su extraordinaria fortuna. Nadie se había atrevido a decir a César lo que todo el mundo sabía: que en Farsalia Bruto había tirado su espada sin teñirla de sangre y se había ocultado en los pantanos antes de huir a Larisa, donde fue el primero de la facción «republicana» de Pompeyo en suplicar perdón. No, se dijo Calvino, no me gusta el pusilánime Bruto, y desearía no verlo más. ¡Y tenía la desfachatez de hacerse llamar «republicano»! Ése no es más que un nombre altisonante que él y los otros supuestos republicanos esgrimen para justificar la guerra civil a la que han empujado a Roma.
Bruto se levantó de su mesa.
—César, tengo una cita.
—Pues acude a ella —respondió plácidamente el Gran Hombre.
—¿Significa eso que el gusano Matinio nos ha seguido hasta Rodas? —preguntó Calvino en cuanto Bruto se fue.
—Eso me temo. —Los claros ojos azules, inquietantes a causa del aro negro que envolvía cada iris, se contrajeron—. ¡Anímate, Calvino! Pronto nos libraremos de Bruto.
Calvino le devolvió la sonrisa.
—¿Qué planeas hacer con él?
—Instalarlo en el palacio del gobernador en Tarso, que es nuestro próximo y último destino. No se me ocurre castigo más idóneo para Bruto que obligarlo a trabajar para Sextio, que no lo ha perdonado por apropiarse de dos legiones de Cilicia y llevárselas al servicio de Pompeyo Magno.
En cuanto César dio la orden de trasladarse, todo se precipitó. Al día siguiente zarpó de Rodas rumbo a Tarso con dos legiones completas y unos tres mil doscientos veteranos reunidos de los restos de sus antiguas legiones, principalmente la Sexta. Con él fueron ochocientos soldados de caballería germanos, sus queridos caballos de Remi y el puñado de guerreros ubíes que habían combatido con ellos como lanceros.
Echada a perder por las atenciones de Metelo Escipión, Tarso atravesaba tiempos difíciles bajo el control de Quinto Marcio Filipo, hijo menor del sobrino político de César y suegro de Catón, el indeciso y epicúreo Lucio Marcio Filipo. Habiendo recomendado al joven Filipo por su buen criterio, César se apresuró a poner a Publio Sextio otra vez en la silla curul del gobernador y nombró a Bruto legado suyo, y al joven Filipo su procuestor.
—La Trigésima séptima y la Trigésima octava necesitan una licencia —dijo a Calvino—, así que colócalas durante seis nundinae en un buen campamento de las tierras altas, por encima de las Puertas Cilicias, y luego mándalas de regreso a Alejandría con una flota. Esperaré allí hasta que lleguen y entonces iré hacia el oeste para echar a los republicanos de la provincia de África antes de que se acomoden demasiado.
Calvino, un hombre alto de cabello rojizo y ojos tristes que rondaba los cincuenta años, no discutió estas órdenes. Fueran cuales fuesen los deseos de César eran lo correcto; desde que se había unido a él un año atrás había visto lo suficiente para comprender que aquél era el hombre a quien debían adherirse las personas sensatas si querían prosperar. Un político conservador que por lógica debería haber servido a Pompeyo Magno, Calvino había elegido a César asqueado por la ciega enemistad de hombres como Catón y Cicerón. Así que se había dirigido a Marco Antonio en Brindisi y pedido que lo trasladaran junto a César. Muy consciente de que César agradecería la deserción de un cónsul de la posición de Calvino, Marco Antonio había accedido en el acto.
—¿Tienes intención de dejarme en Tarso hasta hacerme llegar noticias tuyas? —preguntó Calvino.
—La decisión es tuya, Calvino —contestó César—. Preferiría pensar en ti como mi «cónsul errante», si algo así existe. Como dictador, estoy autorizado a conceder imperium, así que esta tarde reuniré a treinta lictores para actuar como testigos de una lex curiata que te otorgará poderes ilimitados en todos los territorios desde Grecia hacia el este. Eso te pondrá por encima de los gobernadores en sus provincias y te permitirá reclutar tropas en cualquier parte.
—¿Tienes un presentimiento, César? —preguntó Calvino, frunciendo el entrecejo.
—No, si por eso entiendes una especie de hormigueo preternatural en mi mente. Prefiero pensar en mis… esto… presentimientos como algo basado en insignificantes sucesos que mis procesos mentales no han advertido conscientemente, pero están ahí de todos modos. Lo único que digo es que deberías mantener los ojos abiertos por si ves cerdos volar y el oído aguzado por si oyes cerdos cantar. Si ves lo uno u oyes lo otro, algo va mal, y entonces tendrás autoridad para abordarlo en mi ausencia.
Y al día siguiente, que era el penúltimo día de septiembre, Cayo Julio César zarpó de las orillas del río Cydnus hacia el Mare Nostrum impulsado por Coro, que soplaba hacia el sudeste. Sus tres mil doscientos veteranos y ochocientos jinetes germanos viajaban apiñados en treinta y cinco naves de transporte, ya que había dejado atrás sus barcos de guerra para que los calafatearan.
Dos nundinae más tarde, justo cuando Calvino, el cónsul errante con imperium ilimitado estaba a punto de partir hacia Antioquía para ver en qué estado había quedado Siria tras soportar a Metelo Escipión como gobernador, llegó a Tarso un mensajero a lomos de un caballo agotado.
—El rey Farnaces ha venido de Cimeria con cien mil soldados e invade Ponto por Amiso —dijo el hombre en cuanto pudo hablar—. Amiso está en llamas, y Farnaces ha anunciado que se propone recuperar todos los territorios de su padre, desde Armenia Parva hasta el Helesponto.
Calvino, Sextio, Bruto y Quinto Filipo se quedaron atónitos.
—Mitrídates el Grande una vez más —declaró Sextio con voz hueca.
—Lo dudo —dijo Calvino con tono enérgico, recobrándose de la conmoción—. Sextio, tú y yo emprenderemos viaje. Nos llevaremos a Quinto Filipo y dejaremos a Marco Bruto en Tarso para que se ocupe de las labores de gobierno. —Se volvió hacia Bruto con tan amenazadora expresión en el semblante que Bruto retrocedió—. En cuanto a ti, Marco Bruto, presta atención a mis palabras: no debe haber recaudación de deudas en nuestra ausencia, ¿entendido? Tienes poderes propretorianos para gobernar, pero si utilizas a un solo lictor para exigir pagos a los romanos o a la gente de la provincia, te aseguro que te colgaremos de las pelotas si es que tienes.
—Y a ti se debe —gruñó Sextio, a quien Bruto tampoco le inspiraba la menor simpatía— que Cilicia carezca de legiones adiestradas, así que tu principal misión será reclutar y adiestrar soldados, ¿me has oído? —Se volvió hacia Calvino y preguntó—: ¿Y qué hay de César?
—Una dificultad. Pidió la Trigésima séptima y la Trigésima octava, pero no me atrevo, Sextio. Ni estoy seguro de que él quisiera que despojara a Anatolia de todas sus tropas más avezadas. Así que le mandaré la Trigésima séptima después de la licencia y nos llevaremos la Trigésima octava al norte. Podemos reunirnos con ésta en lo alto de las Puertas Cilicias y luego marchar hacia Eusebia Mazaca y en busca del rey Ariobarzanes, que tendrá que reclutar tropas por empobrecida que esté Capadocia. Enviaré un mensajero al rey Dejotaro de Galacia y le pediremos que reúna a cuantos hombrtes le sea posible y luego se encuentre con nosotros en el río Halys por debajo de Eusebia Mazaca. También mandaré mensajeros a Pérgamo y Nicomedia. ¡Quinto Filipo, ve a por unos escribas, rápido!
Pese a haber tomado esta decisión, Calvino estaba preocupado por César. Si éste le había advertido de manera tan indirecta acerca de inminentes conflictos en Anatolia, ese mismo instinto lo había inducido a desear que le enviaran dos legiones completas a Alejandría. No recibirlas podía entorpecer sus planes de seguir hacia la provincia de África lo antes posible. Así que Calvino escribió una carta para mandar a Pérgamo dirigida a un hijo de Mitrídates el Grande que no era Farnaces.
Se trataba de otro Mitrídates, que se había aliado con los romanos durante la campaña de limpieza de Pompeyo en Anatolia después de los treinta años de guerra entre Roma y su padre. Pompeyo lo había recompensado con una fértil franja de tierra en los alrededores de Pérgamo, la capital de la provincia de Asia. Este Mitrídates no era rey, pero dentro de los límites de su pequeña satrapía no tenía que rendir cuentas a la ley romana. Protegido por tanto de Pompeyo y ligado a éste por las rígidas leyes del patronazgo, había apoyado a Pompeyo en la guerra contra César, pero después de los acontecimientos de Farsalia había enviado una cortés misiva de disculpa a César para pedirle el perdón y el privilegio de transferir su «clientela» a César. La carta había divertido a César y también lo había conquistado. Contestó con igual gracia, informando a Mitrídates de Pérgamo de que estaba perdonado y quedaba admitido en adelante entre la clientela de César, pero debía estar preparado para hacer un favor a César cuando se lo pidiera.
Calvino escribió:
He aquí tu oportunidad de devolver ese favor a César, Mitrídates. Sin duda a estas alturas estarás tan alarmado como todos nosotros por la invasión de Ponto a cargo de tu hermanastro y por las atrocidades que ha cometido en Amiso. Una vergüenza y una afrenta para todos los hombres civilizados. La guerra es una necesidad, o de lo contrario no existiría, pero es obligación de un comandante civilizado apartar a los civiles del camino de la maquinaria militar y protegerlos de los daños físicos. El hecho de que los civiles puedan morir de hambre o perder sus hogares es sencillamente una consecuencia de la guerra, pero otra cosa muy distinta es violar y matar a mujeres y niñas, y torturar y a extorsionar a hombres civiles por diversión. Farnaces es un bárbaro.
La invasión de Farnaces me ha puesto en una situación difícil, mi querido Mitrídates, pero acaba de ocurrírseme que en ti cuento con una ayuda en extremo capaz, formalmente aliada al Senado y el pueblo de Roma. Sé que nuestro tratado te prohíbe reunir un ejército, pero en las actuales circunstancias debo abolir esa cláusula. Estoy autorizado a ello en virtud de un imperium maius legalmente otorgado por el dictador.
No debes de saber que el dictador César ha zarpado rumbo a Egipto con escasos efectivos pidiéndome que le mande otras dos legiones y una armada naval cuanto antes. Ahora me encuentro con que sólo puedo enviarle una legión y una armada.
Por tanto, esta carta te autoriza a reunir un ejército y mandárselo a César a Alejandría. Ignoro dónde puedes encontrar soldados, ya que yo me he llevado todos los hombres de Anatolia, pero he dejado a Marco junio Bruto en Tarso con la orden de empezar a reclutar y adiestrar tropas, así que deberías haber conseguido al menos una legión cuando tu comandante llegue a Cilicia. Te sugiero asimismo que busques en Siria, especialmente en las zonas del sur. Hay allí excelentes hombres, los mejores mercenarios del mundo. Prueba con los judíos.
Cuando Mitrídates de Pérgamo recibió la carta de Calvino, dejó escapar un profundo suspiro de satisfacción. Ésa era su oportunidad para demostrar al nuevo soberano del mundo que era un súbdito leal.
—Yo mismo me pondré al frente del ejército —anunció a su esposa, Berenice.
—¿Es eso lo más sensato? —preguntó ella—. ¿Por qué no nuestro hijo Arquelao?
—Arquelao puede gobernar aquí. Siempre he pensado que quizá yo haya heredado algo de la destreza militar de mi padre Mitrídates el Grande, así que deseo tomar el mando en persona. Además, he vivido entre los romanos y he asimilado parte de su talento para la organización. Por carecer de tal cualidad, entró mi padre en decadencia.
La reacción inicial de César fue de alegría ante su repentino alejamiento de los asuntos de la provincia de Asia y Cilicia… y del inevitable séquito de legados, funcionarios, plutócratas y etnarcas locales. El único hombre de cierto rango que lo acompañaba en este viaje a Alejandría era uno de sus más valiosos centuriones primipilus de los tiempos en la Galia Trasalpina, un tal Publio Rufrio, a quien había ascendido a legado pretorio por sus servicios en el campo de batalla de Farsalia. Y Rufrio, un hombre callado, nunca habría concebido siquiera la posibilidad de invadir la intimidad del general.
Los hombres de acción también pueden ser pensadores, pero reflexionan sobre la marcha, en medio de los acontecimientos, y César, que sentía horror por la inercia, empleaba todos los momentos de todos los días. Cuando recorría los cientos o a veces miles de millas desde una de sus provincias a otra, llevaba a su lado como mínimo a un secretario mientras él viajaba en un carro tirado por cuatro mulas e iba dictando sin cesar al desventurado. Sólo dejaba de lado el trabajo cuando estaba con una mujer o escuchaba música; era un apasionado de la música.
Sin embargo, en aquel viaje de cuatro días desde Tarso hasta Alejandría, no contaba con la asistencia de secretarios ni el entretenimiento de los músicos; César estaba muy fatigado, demasiado fatigado para darse cuenta de que esta vez tenía que descansar, pensar en algo que no fuera dónde iba a desatarse la siguiente guerra o la siguiente crisis.
El hecho de que incluso en la memoria tendiera a pensar en tercera persona se había convertido en un hábito en los últimos años, era una señal de la gran objetividad de su carácter, combinada con una terrible reticencia a revivir el dolor. Pensar en primera persona equivalía a evocar el dolor con toda su intensidad, su amargura, su indelebilidad. De ahí que pensara en César no como en un yo, que lo recordara todo envuelto en un velo de narración impersonal. Si yo no estoy ahí, tampoco está el dolor.
Lo que habría sido el agradable ejercicio de dotar a la Galia Trasalpina de las características de una provincia romana se había visto enturbiado, en cambio, por la creciente incertidumbre de que César, que tanto había hecho por Roma, no iba a poder ceñirse sus laureles en paz. Lo que Pompeyo magno había conseguido durante toda su vida no iba a serle posible a César, gracias a un maléfico grupúsculo de senadores que se hacían llamar los boni —los «buenos hombres»— y habían jurado no hacer ninguna concesión a César: derrocarlo y causar su ruina, anular todas sus leyes y condenarlo al exilio permanente. Dirigidos por Bibulo, con el canalla Catón trabajando siempre en las sombras para avivar su determinación cuando flaqueaba, los boni habían convertido la vida de César en una perpetua lucha por la supervivencia.
Desde luego comprendía todas las razones de tal situación; no alcanzaba a entender, sin embargo, la mentalidad de los boni, que le parecían tan absolutamente estúpidos que superaban toda posibilidad de comprensión. Tampoco le servía de nada decirse que si él hubiera moderado un poco el impulso de poner en evidencia las ridículas carencias de aquellos hombres, quizás ellos habrían estado menos resueltos a derrocarlo. César tenía el genio vivo y no toleraba a los necios.
Bibulo. Él había sido el iniciador de aquello hacía treinta y tres años, durante el sitio de Mitilene, en la isla de Lesbos, a cargo de Lúculo. Bibulo. Tan insignificante y tan lleno de maldad que César lo había levantado en peso y colocado en lo alto de un armario, riéndose de él y dejándolo en ridículo ante los suyos.
Lúculo. Lúculo, el comandante en Mitilene, quien insinuó que César había obtenido una flota del decrépito rey de Bitinia prostituyéndose, acusación que los boni habían reavivado años después y utilizado en el Foro romano como parte de su campaña de difamación política. Otros hombres comían heces y violaban a sus hijas, pero César había vendido el culo al rey Nicomedes para conseguir una flota. Sólo el tiempo y los sensatos consejos de su madre habían quitado valor a la acusación por falta de pruebas. Lúculo, cuyos vicios eran repugnantes. Lúculo, el íntimo de Lucio Cornelio Sila.
Sila, que siendo dictador había liberado a César de aquel horrendo sacerdocio que Cayo Mario le había infligido a los trece años, sacerdocio que le prohibía llevar armas de guerra o presenciar la muerte. Sila lo había liberado por despecho al difunto Mario y luego lo había enviado al este, a los diecinueve años, a lomos de una mula, para servir con Lúculo en Mitilene. Allí César no se había granjeado las simpatías de Lúculo. En la batalla, Lúculo puso a César ante las flechas, pero César salió indemne y con la corona cívica, la corona de hojas de roble otorgada al más destacado acto de valor, tan rara vez obtenida que su ganador estaba autorizado a llevarla siempre en todos los acontecimientos públicos y recibir el aplauso de todo el mundo. ¡Cuánto le había molestado a Lúculo tener que ponerse en pie y aplaudir a César cada vez que se reunía el Senado! La corona de hojas de roble también le había dado acceso al Senado, pese a que sólo contaba veinte años de edad; otros hombres tenían que esperar hasta pasados los treinta. Sin embargo ya había sido senador; el sacerdote especial de Júpiter, óptimo Máximo, se convertía en senador de manera automática, y César lo había sido hasta que Sila lo liberó de este deber. Lo cual significaba que César había sido senador durante treinta y ocho de sus cincuenta y dos años de vida.
La ambición de César había sido alcanzar todos los cargos políticos a la edad correcta para un patricio y con los máximos votos, sin sobornos. En todo caso no podría haber recurrido al soborno, porque los boni se le habrían echado encima al instante. Había visto realizada su ambición, como correspondía a un juliano descendiente directo de la diosa Venus por Via de su hijo, Eneas, y no digamos ya a un juliano descendiente directo del dios Marte por Via de su hijo Rómulo, el fundador de Roma. Marte: Ares; Venus: Afrodita.
Aunque habían pasado ya seis nundinae, César se veía aún en Éfeso contemplando su propia estatua erigida en el ágora, así como la inscripción: CAYO JULIO CÉSAR, HIJO DE CAYO, PONTÍFICE MÁXIMO, EMPERADOR, CÓNSUL POR SEGUNDA VEZ, DESCENDIENTE DE ARES Y AFRODITA, DIOS MANIFIESTO Y SALVADOR DEL GÉNERO HUMANO. Naturalmente había habido estatuas de Pompeyo Magno en todas las ágoras entre Olisipo y Damasco (todas derribadas tras su derrota en Farsalia), pero ninguna que lo declarara descendiente de algún dios, y menos de Ares y Afrodita. Sí, todas las estatuas de conquistadores romanos decían cosas como DIOS MANIFIESTO Y SALVADOR DEL GÉNERO HUMANO. Para la mentalidad oriental, estas palabras eran alabanzas corrientes. Pero lo que de verdad importaba a César era la ascendencia, y la ascendencia era algo que Pompeyo, el galo de Piceno, nunca podría atribuirse; su único antepasado notable era Pico, el tótem del pájaro carpintero. En cambio allí estaba la estatua de César, describiendo su ascendencia para que toda Éfeso la viera. Sí, era importante.
César apenas recordaba a su padre, siempre ausente por una u otra misión al servicio de Cayo Mario y más tarde muerto al inclinarse para atarse la bota. ¡Una extraña manera de morir, mientras se ataba la bota! Así se había convertido César en paterfamilias a los quince años. Había sido su madre, una tal Aurelia, de los Cotes, quien había desempeñado a la vez el papel de padre y madre: estricta, crítica, severa, poco compasiva, pero fuente de sensatos consejos. Para los baremos senatoriales, la familia juliana era en extremo pobre, con apenas dinero suficiente para satisfacer a los censores; la dote de Aurelia había sido un edificio aislado en el barrio de Subura, una de las zonas de peor fama en Roma, y allí había vivido la familia hasta que el propio César fue elegido pontífice máximo y pudo trasladarse al Domus Publica, un palacio menor propiedad del Estado.
¡Cómo se irritaba Aurelia por su descuidado despilfarro, su indiferencia ante una descomunal deuda! ¡Y en qué apuros se había visto él a causa de la insolvencia! Por fin, cuando conquistó la Galia Trasalpina, se convirtió en un hombre aún más rico que Pompeyo Magno, si bien no tanto como Bruto. Ningún romano era tan rico como Bruto, ya que éste, en su disfraz de Servilio Cepio, había heredado el Oro de Tolosa. Eso había hecho de Bruto un deseable partido para Julia hasta que Pompeyo Magno se enamoró de ella. César había necesitado más la influencia política de Pompeyo que el dinero del joven Bruto, así que…
Julia. Todas mis amadas mujeres han muerto, dos de ellas intentando traer hijos al mundo. Mi adorable Cinila, mi querida Julia, las dos recién cruzado el umbral de la vida adulta. Ninguna me causó jamás un solo dolor excepto al morir, ¡qué injusto, qué injusto! Cierro los ojos y las veo allí: Cinila, la esposa de mi juventud; Julia, mi única hija. La otra Julia, la tía Julia, la esposa de Cayo Mario, aquel monstruo abominable. Su perfume aún me provoca el llanto cuando lo huelo en alguna desconocida. En mi infancia no habría conocido el amor si no hubiera sido por sus abrazos y sus besos. Mater, la perfecta adversaria partisana, era incapaz de abrazar y besar por temor a que un cariño muy manifiesto me corrompiera. Me consideraba demasiado orgulloso, demasiado consciente de mi inteligencia, demasiado dispuesto a llegar a la realeza.
Pero todas han desaparecido, mis amadas mujeres. Ahora estoy solo.
No es extraño que empiece a pesarme la edad.
César o Sila. En las balanzas de los dioses estaba cuál de los dos había pasado mayores dificultades para alcanzar la sucesión. La diferencia era escasa: un pelo, una fibra. Los dos se habían visto obligados a preservar su dignitas —su parte de fama pública, de posición y valía— marchando sobre Roma. Los dos habían llegado a dictador, el único cargo por encima del proceso democrático o exento de acusaciones futuras. La diferencia entre ellos estribaba en cómo se habían comportado tras su nombramiento: Sila había proscrito, había llenado las arcas vacías del tesoro matando a los comerciantes y senadores ricos y confiscando sus bienes; César había preferido la clemencia, perdonaba a sus enemigos y permitía a la mayoría de ellos conservar sus propiedades.
Los boni habían forzado a César a marchar sobre Roma. Con plena conciencia, con deliberación —e incluso con entusiasmo—, habían empujado a Roma a una guerra civil por no conceder a César ni un ápice de lo que habían dado a Pompeyo Magno a cambio de nada, a saber, el derecho a presentarse a la elección a cónsul sin necesidad de aparecer en persona en la ciudad. En cuanto un hombre con poderes cruzaba los límites sagrados de la ciudad, perdía esos poderes y podía ser procesado en los tribunales. Y los boni habían inducido a los tribunales a condenar a César por traición en cuanto renunciara a los poderes de gobernador a fin de aspirar a un segundo consulado, absolutamente legítimo. Había solicitado que le permitieran presentarse in absentia, una petición razonable, pero los boni lo habían vetado y habían obstaculizado todos sus intentos por llegar a un acuerdo. Cuando todo lo demás falló, César emuló a Sila y marchó sobre Roma. No para conservar la cabeza, que nunca había corrido peligro. La sentencia en un tribunal plagado de adláteres de los boni habría sido el exilio perpetuo, un destino peor que la muerte.
¿Era traición aprobar leyes que distribuían las tierras públicas de Roma de manera más equitativa? ¿Traición, aprobar leyes para evitar que los gobernadores expoliaran sus provincias? ¿Traición, trasladar las fronteras del mundo romano a un límite natural a lo largo del río Rin y proteger así Italia y el Mare Nostrum de los germanos? ¿Eran éstas traiciones? ¿Había traicionado César a su país al aprobar estas leyes?
Para los boni, sí, eso había hecho. ¿Por qué? ¿Cómo era posible? Porque para los boni tales leyes y medidas representaban una ofensa contra el mos maiorum, el modo en que funcionaba Roma según la tradición y las costumbres. Las leyes y medidas de César cambiaron lo que Roma siempre había sido. Poco importaba que los cambios fueran por el bien común, por la seguridad de Roma, por la felicidad y prosperidad no sólo de todos los romanos sino también de los súbditos de las provincias: no eran leyes y medidas en consonancia con las costumbres arraigadas, las costumbres que habían sido apropiadas para una pequeña ciudad situada en las rutas de la sal de la Italia central hacía seiscientos años. ¿Por qué no se daban cuenta los boni de que las antiguas costumbres no eran ya útiles para la única gran potencia al oeste del río Éufrates? Roma había heredado todo el mundo occidental, y sin embargo algunos de sus gobernantes vivían aún en los tiempos de la inicial ciudad-estado.
Para los boni, el cambio era el enemigo, y César era el más brillante servidor del enemigo que jamás había existido. Como Catón solía proclamar desde la tribuna del Foro romano, César era la encarnación de la más pura maldad. Y todo porque César tenía una mente lo bastante lúcida y perspicaz para saber que a menos que se produjeran los cambios adecuados, Roma perecería, acabaría envuelta en hediondos andrajos sólo apropiados para un leproso.
Así que allí, en aquella nave, estaba el dictador César, soberano del mundo. Él, que nunca había deseado nada más que lo que le pertenecía: ser elegido legítimo cónsul por segunda vez diez años después de su primer consulado, tal como estipulaba la lex Genucia. Después de ese segundo consulado, planeaba convertirse en un anciano hombre de estado más sensato y eficiente que aquel individuo vacilante y timorato, Cicerón. Aceptar una misión senatorial de vez en cuando para mandar un ejército al servicio de Roma como sólo César sabía hacerlo. Pero ¿terminar gobernando el mundo? Ésa era una tragedia digna de Esquilo o Sófocles.
La mayor parte del servicio de César en el extranjero había transcurrido en el extremo occidental del Mare Nostrum: las Hispanias y las Galias. Su servicio en oriente se había limitado a la provincia de Asia y Cilicia; nunca lo había llevado a Siria, Egipto o el temible interior de Anatolia.
Lo más cerca de Egipto que había estado era Chipre, años antes de que Catón se lo anexionara; a la sazón el soberano era Tolomeo el Chipriota, hermano menor del por entonces faraón de Egipto, Tolomeo Auletes. En Chipre César se había deleitado entre los brazos de una hija de Mitrídates el Grande y se había bañado en la espuma marina de la que había surgido su antepasada Venus/Afrodita. La hermana mayor de aquella dama mitridátida era Cleopatra Trifena, primera esposa del rey Tolomeo Auletes de Egipto y madre de la actual reina Cleopatra.
César había tenido tratos con Tolomeo Auletes cuando era primer cónsul once años atrás y lo recordaba ahora con irónico afecto. Auletes había necesitado desesperadamente que Roma confirmara su permanencia en el trono egipcio y había querido asimismo estar en la posición de «Amigo y Aliado del pueblo romano». César, el primer cónsul, con gusto lo había legitimado en ambas cuestiones, a cambio de seis mil talentos de oro. Mil de esos talentos habían ido a manos de Pompeyo y otros mil a Marco Craso, pero los cuatro mil restantes habían permitido a César hacer aquello para lo que el Senado le había negado financiación: reclutar y equipar el número necesario de legiones para conquistar la Galia y contener a los germanos.
¡Oh, Marco Craso! ¡Cuánto había anhelado Egipto! Lo había considerado la tierra más rica del planeta, rebosante de oro y piedras preciosas. Hombre de insaciable codicia, Craso había sido una mina de información sobre Egipto, que deseaba anexionar a Roma. Habían frustrado sus intenciones las Dieciocho, el estrato superior del mundo comercial romano, quienes de inmediato habían comprendido que únicamente Craso se beneficiaría de la anexión de Egipto. El Senado podía engañarse con la pretensión de que controlaba el gobierno de Roma pero los comerciantes de las Dieciocho Centurias principales eran quienes tenían en realidad el control. Roma era ante todo una entidad económica dedicada al comercio a escala internacional.
Así pues, al final Craso había partido en busca de sus montañas de oro y joyas a Mesopotamia, y murió en Carres. El rey de los partos aún poseía siete Águilas romanas capturadas a Craso en Carres. Un día, sabía César, tendría que marchar hasta Ecbatana y arrebatárselas al rey parto, lo cual constituiría otro enorme cambio: si Roma absorbía el reino de los partos dominaría tanto Oriente como Occidente.
La lejana visión de una blanca y brillante torre lo arrancó de su ensoñación, y la contempló arrobado mientras se acercaba. La legendaria luminaria de Faros, la isla que se hallaba frente a los dos puertos de Alejandría. Compuesto de tres secciones hexagonales, cada una menor en diámetro que la anterior, y revestido de mármol blanco, el faro tenía una altura de cien metros y era una de las maravillas del mundo. En lo alto ardía un fuego perpetuo que se reflejaba a gran distancia mar adentro en todas direcciones mediante la ingeniosa colocación de losas de mármol muy pulidas, pese a lo cual de día la luz era casi invisible. César había leído todo acerca de aquel faro, sabía que eran esas mismas losas las que protegían las llamas del viento, pero deseaba con toda su alma ascender por los seiscientos peldaños y contemplar la vista.
—Es un buen día para entrar en el Gran Puerto —dijo su piloto, un marinero griego que había viajado muchas veces a Alejandría—. Veremos sin dificultad los marcadores del canal, trozos de corcho ancladas y pintados de rojo a la izquierda y de amarillo a la derecha.
César también sabía todo eso, pero ladeó la cabeza para mirar cortésmente al piloto y escuchar como si no supiera nada.
—Hay tres canales: Esteganos, Poseidos y Tauros, de izquierda a derecha según se entra por el mar. Esteganos recibe su nombre de las Rocas del Lomo del Cerdo, que se encuentran al final del cabo de Loquias, donde están los palacios, Poseidos se llama así porque da directamente al templo de Poseidón; y Tauros se llama así por la Roca del Cuerno de Toro que se halla frente a la isla de Faros. Durante una tempestad, aunque afortunadamente aquí son poco comunes, es imposible entrar en cualquiera de los puertos. Los pilotos extranjeros evitan el puerto de Eunostos, con bancos de arena movedizos y bajíos en todas partes. Como puedes ver —prosiguió, gesticulando—, los arrecifes y las rocas abundan durante kilómetros mar adentro. El faro es una gran ventaja para los barcos extranjeros, y dicen que construirlo costó ochocientos talentos de oro.
César utilizaba a sus legionarios para remar: era un buen ejercicio y evitaba el mal humor y las peleas entre los hombres. A ningún soldado romano le gustaba alejarse de terra firma, y la mayoría se pasaban el viaje entero sin mirar al agua por encima de la borda. ¿Quién sabía qué acechaba allí abajo?
El piloto decidió que todas las naves de César utilizarían el paso de Poseidos, ya que aquel día era el más tranquilo de los tres. Solo en la proa, César contempló el panorama. Un estallido de colores, de estatuas doradas y carros en lo alto de los frontones de los edificios, de resplandeciente cal, de palmeras y otros árboles; pero decepcionantemente llano excepto por un cono verdeante de unos setenta metros de altura y un semicírculo rocoso en la costa con apenas altura suficiente para formar la cavea de un gran teatro. Antiguamente, como él sabía, el teatro había sido una fortaleza, el Akron, que significaba «roca».
A la izquierda del teatro, la ciudad ofrecía un aspecto de gran riqueza y suntuosidad. Era el Recinto Real, decidió, un inmenso complejo de palacios sobre altos estrados rodeados de poco empinadas escalinatas, entre los cuales había jardines y arboledas. Más allá de la ciudadela empezaban los muelles y almacenes, extendiéndose en una curva a la derecha estaba el comienzo del Heptastadion, una Via elevada de casi dos kilómetros de longitud de mármol blanco que comunicaba la isla de Faros con el continente. Era una estructura maciza excepto por dos grandes arcos en su parte central, cada uno con anchura suficiente para permitir el paso de un barco de considerable tamaño entre este puerto, el Gran Puerto, y el del lado occidental, el Eunostos. ¿Era el Eunostos donde estaban atracados los barcos de Pompeyo? No se veía ni rastro de ellos a este lado del Heptastadion.
Debido a que era tan llana, resultaba imposible formarse una idea de las dimensiones de Alejandría más allá de su zona portuaria, pero César sabía que si se incluía la expansión urbana en torno a la ciudad antigua, Alejandría tenía tres millones de habitantes y era la ciudad más grande del mundo. Roma albergaba a un millón de personas entre sus Murallas Serbias, y Antioquía más aun, pero ninguna competía con Alejandría, una ciudad con menos de trescientos años de antigüedad.
De pronto advirtió un revuelo de actividad en la orilla, seguido por la aparición de unos cuarenta barcos de guerra, tripulados todos por hombres armados. ¡Vaya, así se hace!, pensó César. De la paz a la guerra en un cuarto de hora. Algunos de los barcos eran sólidos quinquerremes con grandes quillas de bronce que hendían el agua; algunos eran cuadrirremes y trirremes, todos con afiladas quillas; pero más o menos la mitad de ellos eran naves mucho menores, demasiado bajas para aventurarse a viajar por el mar. Éstas, supuso, eran las embarcaciones de aduanas que patrullaban las siete desembocaduras del río Nilo. No habían visto ninguna navegando hacia el sur, pero eso no significaba que algunos ojos de aguda vista no hubieran detectado la presencia de esta flota romana desde lo alto de algún árbol del delta. Lo cual explicaría aquella presteza.
Todo un comité de recepción. César ordenó al corneta que tocara a generala y después pidió que, mediante banderas, se comunicara a los capitanes de sus barcos que permanecieran inmóviles y esperaran hasta nueva orden. Pidió a su sirviente que le colocara la toga praetexta, se ciñó la corona civica en torno al cabello ralo y dorado, y se calzó las sandalias senatoriales marrones con hebillas de plata en forma de media luna propias de un alto magistrado curul. Preparado, se plantó en medio del barco, donde se interrumpía la baranda, y observó cómo se acercaba rápidamente una embarcación de aduanas sin cubierta con un individuo de aspecto fiero de pie en la popa.
—¿Qué te da derecho a entrar en Alejandría, romano? —preguntó a gritos el individuo, manteniendo su embarcación al alcance de la voz.
—El derecho de cualquier hombre que llega en son de paz para comprar agua y provisiones —respondió César con una mueca.
—Hay un manantial a doce kilómetros al oeste del puerto de Eunostos. Allí encontrarás agua. No tenemos provisiones para vender, así que sigue tu camino, romano.
—Me temo que no puedo hacer eso, buen hombre.
—¿Quieres guerra? Ya ahora te superamos en número, y éstos no son más que una décima parte de los hombres que podemos lanzar contra ti.
—Ya he tenido guerras suficientes, pero si insistes, libraré otra —dijo César—. Has organizado un buen espectáculo, pero dispongo como mínimo de cincuenta maneras de derrotarte, incluso sin barcos de guerra. Soy el dictador Cayo Julio César.
El agresivo individuo se mordió el labio.
—Muy bien, tú puedes desembarcar, quienquiera que seas, pero tus naves deben permanecer justo aquí, a la entrada del puerto, ¿entendido?
—Necesito un bote con capacidad para veinticinco hombres —dijo César—. Mejor será que me lo proporciones de inmediato o habrá graves conflictos.
El agresivo individuo dio una orden a sus remeros y la pequeña embarcación se alejó velozmente.
Publio Rufrio apareció junto al hombro de César, visiblemente inquieto.
—Parece que cuentan con mucha infantería de marina —comentó—, pero ni siquiera aquellos que mejor vista tienen entre los nuestros han atisbado soldados en la costa, aparte de unos cuantos hombres muy elegantes tras la muralla del palacio…, la guardia real, imagino. ¿Qué vas a hacer, César?
—Desembarcar con mis lictores en el bote que me faciliten.
—Permite que hagamos a la mar nuestros botes y enviemos unos cuantos soldados contigo.
—Nada de eso —respondió César con calma—. Tu deber es mantener las naves juntas y fuera de peligro… y evitar que ineptes como Tiberio Nerón se corten un pie con su propia espada.
Poco después se detuvo junto al barco un gran bote tripulado por dieciséis remeros. César inspeccionó con la mirada la indumentaria de sus lictores, mandados aún por el fiel Fabio, mientras descendían para ocupar las banquetas del bote. Sí, todos los tachones de latón de sus anchas correas negras de piel relucían, todas sus túnicas carmesí estaban limpias y sin arrugas, todos los pares de caligae de piel carmesí debidamente atados. Llevaban sus fasces con más delicadeza y reverencia que una gata a sus cachorros, las trallas rojas de piel trenzada estaban exactamente como debían estar, y las hachas de una sola cabeza, una por haz, resplandecían malévolamente entre las treinta varas teñidas de rojo que componían cada haz. Satisfecho, César saltó con la agilidad de un muchacho a la embarcación y se colocó en la popa.
El bote se dirigió hacia un malecón, contiguo al teatro de Akron pero fuera de las murallas del Recinto Real. Allí se había congregado una muchedumbre de lo que parecían ser ciudadanos corrientes, que agitaban los puños y proferían amenazas en griego con acento macedonio. Cuando amarraron el bote y los lictores bajaron a tierra, los ciudadanos retrocedieron un poco, obviamente desconcertados ante tal calma, ante tan ajeno pero imponente esplendor. Una vez que sus veinticuatro lictores hubieron formado en una columna de doce pares, César abandonó él mismo el bote sin esfuerzo y luego, con exagerados gestos, se arregló los pliegues de la toga. Con las cejas enarcadas, observó altivamente a la multitud, que seguía amenazándolo.
—¿Quién está al mando? —preguntó.
Nadie, por lo visto.
—Adelante, Fabio, adelante.
Sus lictores avanzaron entre la muchedumbre y César los siguió con paso majestuoso. Una simple agresión verbal, pensó, sonriendo orgullosamente a derecha e izquierda. Interesante. Lo que dicen es verdad: a los alejandrinos no les gustan los romanos. ¿Dónde está Pompeyo Magno?
Una llamativa puerta interrumpía la muralla del Recinto Real; con sus pilones laterales unidos por un dintel cuadrado, presentaba profusos adornos dorados, símbolos, y escenas bidimensionales extrañas y multicolores. Allí impedía el paso un destacamento de la guardia real. Rufrio tenía razón: estaban muy elegantes con su armadura ligera griega de corseletes de hilo con escamas de metal plateado cosidas, sus vistosas túnicas doradas, sus botas altas marrones, sus yelmos plateados con viseras y penachos morados de pelo de caballo. También daba la impresión, pensó César, intrigado, de que sabían comportarse mejor en una reyerta que en una batalla. Teniendo en cuenta la historia de la casa real de Tolomeo, probablemente así era. Siempre había una multitud de alejandrinos dispuestos a cambiar un Tolomeo por otro, sin que importara el sexo.
—¡Alto! —prorrumpió el capitán, una mano en la empuñadura de la espada.
César se aproximó a través del pasillo abierto por los lictores y se detuvo obedientemente.
—Desearía ver al rey y la reina —dijo.
—Pues no puedes ver al rey y la reina, romano, y eso es definitivo. Ahora regresa a tu barco y márchate.
—Anuncia a sus majestades reales que soy Cayo Julio César. El capitán soltó una grosera risotada.
—Si tú eres César, yo soy Taueret, la diosa hipopótamo.
—No deberías tomar los nombres de tus dioses en vano. Un parpadeo.
—No soy un miserable egipcio, soy alejandrino. Mi dios es Serapis. Y ahora vete.
—Soy César.
—César está en Asia menor o en Anatolia o donde sea.
—César está en Alejandría, y muy cortésmente solicita ver al rey y la reina.
—Mmm… no te creo.
—Mmm… vale más que me creas, capitán, o si no toda la cólera de Roma caerá sobre Alejandría y te quedarás sin empleo. Y sin el rey y la reina. ¡Contempla a mis lictores, necio! ¡Si sabes contar, cuéntalos, necio! Veinticuatro, ¿no es así? ¿Y qué magistrado curul romano va precedido de veinticuatro lictores? Sólo uno: el dictador. Ahora franquéame el paso y guíame hasta la sala de audiencias real —dijo César con amabilidad.
Pese a sus baladronadas, el capitán tenía miedo. ¡Vaya una situación en la que estaba metido! Nadie mejor que él sabía que en el palacio no había ninguno de los que debían estar allí: ni el rey, ni la reina, ni el chambelán mayor. Ni un alma con autoridad suficiente para tratar con este arrogante romano que en efecto llevaba veinticuatro lictores. ¿Sería César? No, sin duda. ¿Por qué iba a estar César en Alejandría precisamente? Sin embargo ante sí tenía a un romano con veinticuatro lictores, ataviados con un ridículo manto blanco orlado de púrpura, con unas hojas en la cabeza y un sencillo cilindro de marfil apoyado en el antebrazo derecho desnudo, sostenido entre la mano ahuecada y la sangría del codo. Sin espada, sin armadura, sin un solo soldado a la vista.
Su ascendencia macedonia y un padre acaudalado habían permitido al capitán comprar su cargo, pero la agudeza mental no formaba parte de su herencia. Se lamió los labios.
—Muy bien, romano, te llevaré a la sala de audiencias —contestó con un suspiro—. Pero no sé qué vas a hacer allí, porque no hay nadie en el palacio.
—¿No? —preguntó César, empezando a caminar otra vez tras sus lictores, cosa que obligó al capitán a mandar a un hombre rápidamente para que guiara al grupo—. ¿Dónde ha ido todo el mundo?
—A Pelusium.
—Comprendo.
Pese a ser verano, hacía un día perfecto: poca humedad, una fresca brisa para abanicar la frente, un aire templado y acariciante impregnado del perfume de los árboles en flor, los capullos en forma de campana de una extraña planta. El pavimento era de mármol color arena con vetas marrones, y pulido como un espejo, resbaladizo como el hielo bajo la lluvia. ¿O acaso no llueve en Alejandría? Quizá no.
—Un clima delicioso —comentó César.
—El mejor del mundo —dijo el capitán, muy seguro de ello.
—¿Soy el primer romano que has visto por aquí en los últimos tiempos?
—Como mínimo, el primero que se anuncia con un rango superior al de gobernador. Los últimos romanos que nos visitaron acompañaban a Cneo Pompeyo cuando vino el año pasado a apropiarse de los barcos de guerra y el trigo de la reina. —Chasqueó la lengua al recordarlo—. Un joven muy descortés. No aceptaba un no por respuesta, pese a que su majestad le dijo que el país pasa hambre. Pero ella al final lo embaucó. Llenó de dátiles sesenta cargueros.
—¿Dátiles?
—Dátiles. Zarpó convencido de que las bodegas iban llenas de trigo.
—¡Por todos los dioses! Pobre Cneo Pompeyo. Imagino que su padre no quedó muy contento, aunque quizá sí Léntulo Crus…, a los epicúreos les encantan los nuevos sabores.
La sala de audiencias ocupaba todo un edificio, a juzgar por el tamaño; quizás había una o dos antesalas para los embajadores de visita, pero sin duda no había aposentos. Era el mismo lugar al que había sido conducido Cneo Pompeyo: un enorme salón desnudo cuyo suelo de mármol pulido formaba complicados dibujos de distintos colores; las paredes estaban cubiertas de aquellas vivas pinturas de personas y plantas bidimensionales o de pan de oro; un estrado de mármol morado contenía dos tronos, uno en la grada superior hecho de ébano labrado y dorados, y otro similar pero más pequeño en la grada inmediatamente inferior. Por lo demás no había un solo mueble.
Dejando a César y sus lictores solos en la sala, el capitán se marchó apresuradamente, cabía suponer que para ir en busca de alguien que pudiera recibirlos.
Cruzando una mirada con Fabio, César sonrió.
—¡Qué situación!
—Nos hemos visto en situaciones peores que ésta, César.
—No tientes a Fortuna, Fabio. Me pregunto qué sensación se experimenta al sentarse en un trono.
César ascendió por los peldaños del estrado y se acomodó con cautela en la magnífica silla que había en lo alto, apreciando de cerca lo extraordinario de las incrustaciones en oro y piedras preciosas: lo que parecía un ojo, salvo que su borde exterior se extendía e hinchaba en una extraña lágrima triangular; una cabeza de cobra; un escarabajo; unas garras de leopardo; unos pies humanos; una peculiar llave; símbolos compuestos de palos.
—¿Es cómoda, César?
—Ninguna silla con respaldo puede ser cómoda para un hombre con toga, razón por la cual nosotros ocupamos sillas curules —contestó César. Se relajó y cerró los ojos. Al cabo de un rato dijo—: Acampad en el suelo; parece que tenemos por delante una larga espera.
Dos de los lictores de menor edad dejaron escapar suspiros de alivio, pero Fabio, escandalizado, movió la cabeza en un gesto de negación.
—No podemos hacer eso, César. Si alguien entrara y nos sorprendiera causaríamos mala impresión.
Como no había reloj de agua, era difícil medir el tiempo, pero a los lictores más jóvenes les parecieron horas enteras las que pasaron allí de pie en un semicírculo con sus fasces delicadamente apoyadas entre los pies y el hacha del extremo entre las manos. César siguió durmiendo: una de sus famosas siestas de gato.
—¡Eh, sal de ese trono! —exclamó una joven voz femenina.
César abrió un ojo pero no se movió.
—¡He dicho que salgas del trono!
—¿Quién me lo manda? —preguntó César.
—La princesa real Arsinoe de la casa de Tolomeo.
Al oír esto César se enderezó pero no se levantó; se limitó a mirar con los dos ojos abiertos a la joven, que ahora estaba al pie del estrado.
Detrás de ella había un niño y dos hombres.
Unos quince años, juzgó César: una muchacha robusta, de abundante pecho y cabello dorado, ojos azules, y un rostro que debería adecuarse mejor a su expresión, decidió César: arrogante, airada, peculiarmente autoritaria. Vestía al estilo griego, pero su túnica era de un genuino morado tirio, un color tan oscuro que parecía negro y sin embargo al menor movimiento despedía destellos de tonos ciruela y carmesí. En el cabello llevaba una diadema con gemas incrustadas, en torno al cuello un fabuloso collar de piedras preciosas, en los brazos desnudos gran cantidad de pulseras; tenía los lóbulos de las orejas anormalmente largos, debido quizás al peso de sus pendientes.
El niño aparentaba nueve o diez años y se parecía mucho a la princesa Arsinoe: la misma cara, los mismos colores de tez y pelo, la misma complexión. También él vestía de morado tirio, una túnica y una clámide griega.
Los dos hombres eran obviamente ayudantes de algún tipo, pero el que se hallaba en actitud protectora junto al muchacho era un ser débil, en cuanto que el otro, más cerca de Arsinoe, era una persona que debía tenerse en cuenta. Alto, de espléndido físico, tan rubio como los dos jóvenes de la casa real, poseía una mirada inteligente y calculadora y una boca firme.
—¿Y qué hacemos a partir de ahora? —preguntó César con tranquilidad.
—¡Nada hasta que te postres ante mí! En ausencia del rey, soy la regenta de Alejandría, y te ordeno que bajes de ahí y te humilles —insistió Arsinoe. Miró a los lictores con expresión ceñuda—. ¡Todos vosotros, al suelo!
—Ni César ni sus lictores obedecen órdenes de princesitas insignificantes —dijo César con suavidad—. En ausencia del rey, yo soy el regente de Alejandría en virtud de los términos de los testamentos de Tolomeo Alejandro y de tu padre Auletes. —Se inclinó—. Ahora, princesa, pongámonos manos a la obra… y no me mires con esa cara de niña que necesita una azotaina, o acaso pida a uno de mis lictores que separe una vara de su haz y te la administre. —Miró al impasible acompañante de Arsinoe—. ¿Y tú eres…?
—Ganímedes, tutor eunuco y guardián de mi princesa.
—Bien, Ganímedes, pareces hombre juicioso, así que a ti dirigiré mis comentarios.
—¡Te dirigirás a mí! —vociferó Arsinoe, enrojeciendo—. ¡Y baja de ese trono! ¡Humíllate!
—¡Contén tu lengua! —replicó César—. Ganímedes, exijo alojamiento adecuado para mí y mis acompañantes de alto rango dentro, agua suficiente para mis soldados, que permanecerán a bordo de los barcos hasta que yo averigüe qué ocurre aquí. Es una triste situación cuando el dictador de Roma llega a cualquier lugar de la tierra y se encuentra con una hostilidad innecesaria y una absurda falta de hospitalidad. ¿Me has entendido?
—Sí, gran César.
—Muy bien. —César se puso en pie y descendió—. No obstante, lo primero que puedes hacer por mí es apartar de mi vista a estos dos niños detestables.
—Eso no puedo hacerlo, César, si deseas que yo permanezca aquí.
—¿Por qué?
—Dolichos es un hombre entero. Él puede llevarse al príncipe Tolomeo Filadelfo, pero la princesa Arsinoe no puede estar en compañía de un hombre entero sin acompañante.
—¿Hay algún otro castrado? —preguntó César, disimulando una sonrisa; Alejandría estaba resultándole divertida.
—Claro.
—Entonces ve con los niños, deja a la princesa Arsinoe con algún otro eunuco y regresa de inmediato.
La princesa Arsinoe, momentáneamente amilanada por el tono de César al ordenarle que contuviera la lengua, estaba preparándose para hablar, pero Ganímedes la sujetó firmemente por el hombro y la obligó a salir, precedida por Filadelfo y su tutor.
—¡Qué situación! —volvió a exclamar César, dirigiéndose a Fabio.
—La mano me ardía por el deseo de sacar esa vara, César.
—También la mía —dijo el Gran Hombre con un suspiro—. Aun así, por lo que dicen, la estirpe tolemaica es bastante singular. Ganímedes, como mínimo, es racional. Pero, claro, él no pertenece a la familia real.
—Pensaba que los eunucos eran gordos y afeminados.
—Creo que aquellos castrados en la infancia lo son, pero si los testículos no han sido extirpados hasta pasada la pubertad, puede que no sea ése el caso.
Ganímedes regresó enseguida con una sonrisa en el semblante.
—Estoy a tu servicio, gran César.
—Bastará con un César corriente, gracias. Pero dime: ¿por qué está la corte en Pelusium?
El eunuco pareció sorprenderse.
—Para combatir en la guerra —contestó.
—¿Qué guerra?
—La guerra entre el rey y la reina, César. A principios de año, el hambre provocó la subida de los precios de los alimentos, y Alejandría culpó a la reina (el rey sólo tiene trece años) y se rebeló. —Ganímedes tenía una expresión grave—. Aquí no hay paz, compréndelo. El rey está bajo el control de su tutor, Teodoto, y el chambelán mayor, Poteino. Son hombres ambiciosos, ¿entiendes? La reina Cleopatra es su enemiga.
—¿He de entender que ha huido?
—Sí, pero al sur, a Menfis y con los sacerdotes egipcios. La reina es también faraona.
—¿No son faraones todos los Tolomeos que ocupan el trono?
—No, César, ni mucho menos. El padre de los niños, Auletes, nunca fue faraón. Se negó a aplacar a los sacerdotes egipcios, que ejercen gran influencia en los nativos del Nilo. En tanto que la reina Cleopatra pasó parte de su infancia en Menfis con los sacerdotes. Cuando llegó al trono la ungieron faraona. Rey y reina son títulos alejandrinos; no tienen peso alguno en el Egipto del Nilo, que es el Egipto propiamente dicho.
—Así que Cleopatra, que es faraona, ha huido a Menfis y con los sacerdotes. ¿Y por qué no fuera de Alejandría, como hizo su padre cuando lo derrocaron? —preguntó César fascinado.—
—Cuando un Tolomeo abandona Alejandría, debe partir sin dinero. En Alejandría no hay grandes tesoros. Las cámaras del tesoro están en Menfis, bajo la autoridad de los sacerdotes. Así que a menos que el Tolomeo sea también faraón, no hay dinero. La reina Cleopatra recibió dinero en Menfis y viajó a Siria para reunir un ejército. Recientemente ha regresado con ese ejército y ha ido a refugiarse en la ladera norte del monte Casio, en las afueras de Pelusium.
César arrugó la frente.
—¿Una montaña en las afueras de Pelusium? No creía que hubiera ninguna hasta el Sinaí.
—Una enorme montaña de arena, César.
—Ya. Continúa, por favor.
—El general Aquiles llevó el ejército del rey al lado sur del monte, y está allí acampado. Hace poco Poteino y Teodoto acompañaron al rey y la flota a Pelusium. La última noticia que tuve es que se esperaba una batalla —explicó Ganímedes.
—Así pues, Egipto, o más bien Alejandría, está sumida en una guerra civil —dedujo César, empezando a pasearse—. ¿No se ha visto a Cneo Pompeyo Magno en las inmediaciones?
—No que yo sepa, César. Desde luego no está en Alejandría. ¿Es cierto, pues, que lo derrotaste en Tesalia?
—Sí, definitivamente. Se marchó de Chipre hace unos días, y yo creía que con rumbo a Egipto. —No, pensó César, observando a Ganímedes, este hombre desconoce realmente el paradero de mi viejo amigo y adversario. ¿Dónde está Pompeyo, pues? ¿Quizás utilizó ese manantial a diez kilómetros al oeste del puerto de Eunostos y siguió navegando hasta Cirenaica sin parar? Dejó de pasearse—. Muy bien, parece que estoy in loco parentis con estos ridículos muchachos y sus disputas. Por tanto mandarás dos mensajeros a Pelusium, uno para el rey Tolomeo, el otro para la reina Cleopatra. Exijo que ambos soberanos se presenten ante mí en su propio palacio. ¿Está claro?
Ganímedes parecía incómodo.
—No preveo dificultades con el rey, César, pero puede que a la reina no le sea posible venir a Alejandría. Nada más verla, la multitud la ahorcará. —Contrajo la boca en actitud de desdén—. El deporte preferido de la turbamulta alejandrina es hacer pedazos a los gobernantes poco populares con sus propias manos. En el ágora, que es muy espaciosa. —Carraspeó—. Debo añadir, César, que por vuestra propia seguridad, sería prudente que tú y tus ayudantes de mayor rango os confinéis en el Recinto Real. En estos momentos gobierna la masa.
—Haz lo que puedas, Ganímedes. Y ahora, si no te importa, me gustaría que me acompañaran a mis aposentos. Asegúrate de que mis soldados son avituallados debidamente. Por supuesto pagaré por cada gota y cada migaja. Pese a los precios excesivos a causa del hambre.
—Así pues —dijo César a Rufrio mientras tomaba una cena tardía en sus nuevos aposentos—, no estoy más cerca de conocer el destino del pobre Magno, pero temo por él. Ganímedes no sabía nada, aunque no me inspira confianza. Si otro eunuco, Poteino, puede aspirar a gobernar a través de un Tolomeo menor de edad, ¿por qué no también Ganímedes a través de Arsinoe?
—Desde luego nos han tratado miserablemente —comentó Rufrio mientras echaba un vistazo alrededor—. En cuanto a alojamiento, nos han metido en una choza. —Sonrió—. César, mantengo a Tiberio Nerón alejado de ti, pero está indignado por tener que compartir sus aposentos con otro tribuno militar, sin mencionar que esperaba cenar contigo.
—¿Por qué habría de desear cenar con uno de los nobles menos epicúreos de Roma? ¡Los dioses me libren de estos insoportables aristócratas!
Como si, pensó Rufrio sonriendo para sus adentros, él no fuera insoportable y aristócrata. Pero la parte insoportable de César no tiene que ver con sus antiguos orígenes. Lo que no puede decir sin menospreciar mi nacimiento es que detesta tener que emplear a un incompetente como Nerón por la única razón de que es un Claudio patricio. Las obligaciones de la nobleza le molestan.
La flota romana permaneció anclada dos días más con la infantería a bordo; presionado, el Intérprete había autorizado a la caballería germana a ir a tierra con sus caballos y acampar en un buen prado frente a las derruidas murallas de la ciudad que daban al lago Mareotis. Los lugareños cedieron un amplio espacio a estos bárbaros de extraordinario aspecto; iban casi desnudos y tatuados y llevaban el pelo, que nunca se cortaban, recogido en una tortuosa red de nudos y rodetes en lo alto de la cabeza. Además, no hablaban ni una sola palabra de griego.
Haciendo caso omiso al consejo de Ganímedes de que permaneciera dentro del Recinto Real, César curioseó y husmeó por todas partes durante aquellos dos días, escoltado sólo por sus lictores, indiferente al peligro. En Alejandría, descubrió, había maravillas dignas de su atención personal: el faro, el Heptastadion, los acueductos y el alcantarillado, la disposición de las construcciones navales, los edificios, la población…
La propia ciudad ocupaba una estrecha franja de piedra caliza entre el mar y un vasto lago de agua dulce; menos de tres kilómetros separaban el mar de esta ilimitada fuente de agua dulce, potable incluso en verano. Preguntando, averiguó que el lago Mareotis se alimentaba de canales que lo comunicaban con la gran desembocadura occidental del Nilo, el Nilo canópico; dado que el Nilo crecía en pleno verano y no a principios de primavera, el Mareotis no presentaba los habituales inconvenientes de los lagos abastecidos por ríos: el estancamiento de aguas, los mosquitos. Un canal, de treinta y cinco kilómetros de longitud, tenía anchura suficiente para dar cabida a dos filas de barcazas y barcos aduaneros, que lo recorrían de continuo.
Un canal distinto y único partía del lago Mareotis en el lado de la ciudad donde estaba la Puerta de la Luna; terminaba en el puerto occidental, si bien sus aguas no se mezclaban con el mar, así que cualquier corriente en él era difusiva, no propulsiva. En los muros de su cauce había una serie de grandes compuertas de bronce, que se alzaban y bajaban con un sistema de cabrestantes accionados por bueyes. El suministro de agua de la ciudad se extraía del canal a través de tuberías en ligera pendiente, y a cada distrito correspondía una compuerta. Otras compuertas cruzaban el canal de parte a parte y podían cerrarse para permitir el dragado de salitre del fondo.
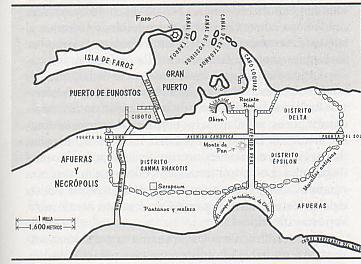
Una de las primeras cosas que César hizo fue ascender por el verde cono llamado Paneio, un monte artificial construido con piedras cubiertas de tierra apisonada en la que se habían plantado exuberantes jardines con arbustos y palmeras bajas. Un camino pavimentado subía en espiral hasta lo alto, y riachuelos con alguna que otra cascada descendían hasta un desagüe en la base. Desde la cima se veía el paisaje en kilómetros a la redonda, de tan llano como era.
La ciudad tenía un trazado rectangular carente de vericuetos. Todas las calles eran anchas, pero dos eran mucho más anchas que ninguna de las vías que César había visto: más de 30 metros de arroyo a arroyo. La avenida Canópica iba desde la Puerta del Sol en el extremo oriental de la ciudad hasta la Puerta de la Luna en el extremo occidental; la avenida Real iba desde la puerta de la muralla del Recinto Real hasta las murallas antiguas. La biblioteca mundialmente famosa se hallaba dentro del Recinto Real, pero los demás edificios públicos importantes estaban situados en el cruce de las dos avenidas: el ágora, el gimnasio, los tribunales de justicia, y el Paneio o monte de Pan.
Los distritos de Roma eran lógicos en el sentido de que llevaban el nombre de la colina sobre la que se extendían y de los valles que había entre ellas; en la llana Alejandría los puntillosos fundadores macedonios habían dividido el lugar en cinco distritos arbitrarios: Alfa, Beta, Gamma, Delta y Épsilon. El Recinto Real estaba en el distrito Beta; al este no estaba Gamma sino Delta, lugar de residencia de cientos de miles de judíos, que se desbordaban por el sur para ocupar parte de Épsilon, que compartían con muchos miles de méticos (extranjeros con derecho de residencia pero no de ciudadanía). Alfa era la zona comercial de los dos puertos, y Gamma, al suroeste, se conocía también como Rhakotis, el nombre de la aldea anterior al nacimiento de Alejandría.
La mayoría de quienes vivían dentro de las murallas antiguas gozaban en el mejor de los casos de una economía modesta. Los más ricos de la población, todos macedonios puros, residían en los hermosos barrios ajardinados al oeste de la Puerta de la Luna, fuera de las murallas, dispersos entre una vasta necrópolis situada en una zona de parques. Los extranjeros ricos, como los mercaderes romanos, vivían fuera de las murallas, al este de la Puerta del Sol. Estratificación, pensó César; mire a donde mire, veo estratificación.
La estratificación social era extrema y absolutamente rígida; no había «hombres nuevos» para Alejandría.
En aquella ciudad con tres millones de almas, sólo trescientas mil disfrutaban de la ciudadanía alejandrina: eran los descendientes puros de los iniciales colonos macedonios, y defendían sus privilegios implacablemente. El Intérprete, que era el más alto funcionario, tenía que ser de ascendencia macedonia pura; lo mismo ocurría con el Registrador, el Juez Supremo, el Contable, el comandante de noche. De hecho, todos los altos cargos, tanto comerciales como públicos, estaban en manos de los macedonios. Las capas inferiores también se escalonaban en función de la sangre: los híbridos greco-macedonios, los simples griegos, luego los judíos y los méticos, y en lo más bajo los híbridos greco-egipcios (que eran una clase dedicada a la servidumbre). Una de las dificultades era la adquisición de alimentos. Alejandría no subvencionaba públicamente comida para los pobres, como Roma siempre había hecho y hacía cada vez más. Sin duda era ése el motivo de la hostilidad de los alejandrinos, y del poder de la multitud. Panem et circenses es una excelente política. Mantened a los pobres alimentados y entretenidos, y no se sublevarán. ¡Qué ciegos estaban aquellos soberanos orientales!
Dos circunstancias sociales fascinaban a César por encima de las demás. Una era que a los nativos egipcios se les prohibía vivir en Alejandría. La otra era aún más extraña: un padre macedonio de alta cuna castraba a su hijo más inteligente y prometedor a fin de que el adolescente pudiera aspirar a un empleo en el palacio, donde tendría ocasión de ascender al cargo más alto, el de chambelán mayor. Tener a un familiar en el palacio equivalía a contar con la confianza del rey y la reina. Por más que los alejandrinos desprecien a los egipcios, pensó César, han absorbido tantas costumbres egipcias que lo que existe aquí ahora es la mezcla más curiosa entre Oriente y Occidente que puede verse en el mundo.
No destinaba todo su tiempo a tales reflexiones. Ajeno a los gruñidos y amenazadores rostros, César inspeccionó minuciosamente las instalaciones militares de la ciudad, guardando todos los datos en su extraordinaria memoria. Uno nunca sabía cuándo podía necesitar aquellos datos. La defensa era marítima, no terrestre. Era evidente que la moderna Alejandría no temía las invasiones por tierra; la invasión, si llegaba, sería desde el mar, e indudablemente romana.
En el rincón más profundo del puerto occidental, Eunostos, se encontraba el Ciboto —la Caja—, un puerto interior sólidamente fortificado con murallas tan gruesas como las de Rodas y la entrada protegida por formidables cadenas. El perímetro contenía cobertizos para barcos y estaba erizado de artillería; los cobertizos tenían espacio para cincuenta o sesenta grandes galeras de guerra, calculó César. Y los cobertizos del Ciboto no eran los únicos; en el propio Eunostos había muchos más.
Todo ello convertía a Alejandría en una ciudad única, una asombrosa mezcla de belleza física e ingeniosa ingeniería funcional. Pero no era perfecta. Tenía su buena parte de barrios bajos y delincuencia; en las anchas calles de las zonas más pobres de Gamma-Rhakotis y Epsilon se amontonaban los cadáveres de animales y desperdicios en descomposición, y lejos de las dos avenidas se advertía la carencia de fuentes públicas y letrinas comunales. Y no había una sola casa de baños.
Se notaba asimismo una aberración local. ¡Las aves! Los ibis, de dos clases, blancos y negros, eran sagrados. Matar a uno era inconcebible; si un extranjero ignorante lo hacía, lo llevaban a rastras hasta el ágora y allí lo descuartizaban. Conscientes de su carácter sacrosanto, los ibis lo explotaban desvergonzadamente. A la llegada de César, estaban allí instalados, ya que huían de las lluvias veraniegas en la lejana Etiopía. Esto significaba que eran capaces de volar magníficamente, pero una vez en Alejandría dejaban de hacerlo. En lugar de eso, permanecían a millares en aquellas maravillosas calles, apiñándose en los principales cruces con tal densidad, que parecían una capa más de pavimento. Sus abundantes y casi líquidos excrementos ensuciaban hasta el último centímetro de todas las superficies por las que caminaba la gente, y Alejandría, pese a su orgullo cívico, no parecía emplear a nadie para limpiar aquella creciente inmundicia. Probablemente cuando las aves regresaban a Etiopía, la ciudad emprendía una colosal limpieza, pero entre tanto… El tráfico serpenteaba y vacilaba; las carretas debían contratar a un hombre para que las precediera y fuera apartando a esas criaturas. En el interior del Recinto Real, un pequeño ejército de esclavos recogía con delicadeza a los ibis, los metía enjaulas y los soltaba en las calles exteriores.
Lo mejor que uno podía decir de esas aves era que devoraban las cucarachas, las arañas, los escorpiones, los escarabajos y los caracoles, y picoteaban entre los desperdicios de los pescaderos, carniceros y pasteleros. Por lo demás, pensó César sonriendo para sí mientras sus lictores le abrían paso entre los ibis, son el mayor estorbo de toda la creación.
Al tercer día una «barcaza» solitaria llegó al Gran Puerto y fue conducida hábilmente hasta el Puerto Real, una reducida ensenada cerrada que lindaba con el cabo Loquias. Rufrio había anunciado previamente su visita, así que César fue a situarse en un punto elevado desde el que podía ver perfectamente el desembarco; sin embargo no estaba lo bastante cerca para llamar la atención.
La barcaza era un palacio flotante de enormes dimensiones, todo dorado y púrpura; al pie del mástil había un gran camarote semejante a un templo, con pórtico y pilares incluidos.
Una serie de literas bajó hasta el muelle; cada una iba transportada por seis hombres de estatura y aspecto comparables; la litera del rey era dorada, tenía incrustaciones de piedras preciosas, llevaba unas cortinas de color púrpura tirio e iba engalanada con un penacho de esponjosas plumas púrpura en cada ángulo del tejadillo revestido de azulejos. Su majestad fue acarreado sobre los brazos entrelazados de sus sirvientes desde el camarote-templo hasta la litera e introducido en ella con exquisito cuidado; un muchacho hermoso, blanco y de expresión malhumorada en plena pubertad. Después del rey, apareció un individuo alto con rizos castaños y un rostro atractivo y delicado; Poteino, el chambelán mayor, decidió César, ya que vestía de tono púrpura, un agradable matiz entre el tirio y el chillón magenta de la guardia real y llevaba un collar de oro macizo de peculiar diseño. Les siguió un anciano menudo y afeminado con un ropaje púrpura ligeramente inferior al de Poteino; el carmín de sus labios y el colorete de sus mejillas resaltaban de manera estridente en su cara irascible: Teodoto el tutor. Nunca estaba de más ver a la oposición antes de que ellos lo vieran a uno.
César volvió apresuradamente a su miserable alojamiento y aguardó la llamada real.
Llegó, pero tardó un rato. Cuando César regresó a la sala de audiencias tras sus lictores, encontró al rey sentado no en el trono superior sino en el inferior. Interesante. Su hermana mayor estaba ausente y sin embargo él no se sentía autorizado a ocupar su silla. Vestía la indumentaria de los reyes macedonios: túnica de púrpura tirio, clámide, y un sombrero púrpura de ala ancha con la cinta blanca de la diadema atada alrededor de la alta copa como una banda.
La audiencia fue en extremo formal y muy breve. El rey habló como si recitara de memoria con la mirada fija de Teodoto, tras lo cual despidió a César sin darle oportunidad de plantear su asunto.
Poteino lo siguió al salir.
—¿Una palabra en privado, gran César?
—Con «César» me basta. ¿En mis aposentos o en los tuyos?
—En los míos, creo. Debo disculparme —prosiguió Poteino con voz untuosa mientras caminaba junto a César y tras los lictores— por el nivel de tu alojamiento. Un estúpido insulto. Ese idiota de Ganímedes debería haberte acomodado en el palacio de los invitados.
—¿Ganímedes, un idiota? —repitió César—. No me lo ha parecido.
—Pretende estar por encima de su posición.
—Ah.
Tiene su propio palacio en medio de aquella abundancia de edificios, situado sobre el propio cabo Loquias, con una excelente vista no del Gran Puerto sino del mar. Si el chambelán mayor lo hubiera deseado podría haber salido por la puerta trasera y descendido hasta una pequeña cala para chapotear en el agua con sus mimados pies.
—Muy bonito —dijo César, sentándose en una silla sin respaldo.
—¿Puedo ofrecerte vino de Samos o Kios?
—Ninguno de los dos, gracias.
—¿Agua mineral, pues? ¿Una infusión?
—No.
Poteino se instaló enfrente, sin apartar de César sus inescrutables ojos grises. Puede que no sea rey, pensó César, pero actúa como si lo fuera. Tiene el rostro curtido por la intemperie pero aún atractivo, y su mirada es inquietante. Una mirada sobrecogedoramente inteligente, y más fría incluso que la mía. Controla sus sentimientos de manera absoluta, y es un político. Si es necesario, permanecerá ahí todo el día esperando a que yo dé el primer paso. Lo cual me viene bien. No me importa dar el primer paso, es mi ventaja.
—¿Qué te trae a Alejandría, César?
—Cneo Pompeyo Magno. Estoy buscándolo.
Poteino parpadeó, sinceramente sorprendido.
—¿Buscando en persona a un enemigo derrotado? Sin duda tus legados podrían ocuparse de eso.
—Sin duda podrían, pero me gusta tratar con honor a mis adversarios, y no hay honor en un legado, Poteino. Pompeyo Magno y yo hemos sido amigos y colegas durante los últimos treinta y tres años, y durante una época fue mi yerno. El hecho de que hayamos elegido bandos opuestos en una guerra civil no puede cambiar lo que somos el uno para el otro.
El rostro de Poteino iba empalideciendo; se llevó la valiosa copa a los labios y bebió como si se le hubiera secado la boca.
—Por más que fuerais amigos, ahora Pompeyo Magno es tu enemigo.
—Los enemigos vienen de culturas ajenas, chambelán mayor, no de entre nuestro propio pueblo. «Adversario» es una palabra mejor, una palabra que admite todo lo que hay en común entre dos personas. No, no persigo a Pompeyo Magno como vengador —dijo César sin moverse, aunque en su interior estaba formándose algo así como un nudo frío. Ecuánimemente prosiguió—: Mi política ha sido la clemencia, y mi política continuará siendo la clemencia. He venido en busca de Pompeyo Magno yo mismo para tenderle la mano en un gesto de sincera amistad. Sería mal asunto entrar en un Senado donde no hubiera más que sicofantes.
—No te comprendo —dijo Poteino, totalmente pálido mientras pensaba: no, no, no puedo contarle a este hombre lo que hicimos en Pelusium. Nos equivocamos, hicimos lo imperdonable. El destino de Pompeyo Magno tendrá que ser nuestro secreto. ¡Teodoto! Debo encontrar una excusa para marcharme de aquí e interceptarlo.
Pero no tuvo ocasión. Teodoto irrumpió agitadamente como un ama de casa seguido de cerca por dos esclavos con falda que sostenían entre ambos un gran jarrón. Lo depositaron en el suelo y permanecieron rígidamente a los lados.
Teodoto centró su atención en César, a quien contempló con una mirada de evidente evaluación.
—¡El gran Cayo Julio César! —exclamó con voz aflautada—. ¡Qué honor! Soy Teodoto, tutor de su majestad real, y te traigo un regalo, gran César. —Dejó escapar una risita—. De hecho, te traigo dos regalos.
No hubo respuesta por parte de César, que permaneció sentado muy erguido, empuñando con la mano derecha la vara de marfil de su cargo, y con la izquierda sujetando por encima del hombro los pliegues de la toga. Su boca, de labios generosos y sensuales, ligeramente arqueados en una sonrisa, se habían convertido en una línea, y los ojos eran dos bolas de hielo orladas de negro.
Alegremente ajeno a ello, Teodoto avanzó y extendió la mano; César dejó la vara en su regazo y alargó la suya para coger el anillo. En el sello se veía una cabeza de león y en torno a la melena las letras CN POM MAG. No lo miró; se limitó a envolverlo con los dedos y apretar hasta que los nudillos perdieron el color.
Uno de los sirvientes levantó la tapa del jarrón mientras el otro introducía en él la mano, revolvía dentro un momento y luego alzaba la cabeza de Pompeyo por la mata de cabello plateado, deslavazado a causa del natrón, que goteaba en el jarrón.
El rostro tenía un aspecto muy apacible, los párpados cubrían aquellos ojos de un azul muy vivo que miraban a su alrededor en el Senado con expresión de inocencia, los ojos del niño malcriado que era. La nariz abultada, la boca pequeña y fina, el mentón hendido, la redonda cara gálica. Todo estaba ahí, todo perfectamente conservado, si bien la piel un poco pecosa tenía ahora un color gris y una textura correosa.
—¿Quién ha hecho esto? —preguntó César a Poteino.
—¡Nosotros, claro! —exclamó Teodoto, con expresión traviesa, satisfecho de sí mismo—. Como le dije a Poteino, los muertos no muerden. Hemos eliminado a tu enemigo, gran César. De hecho, hemos eliminado a dos de tus enemigos. Un día después de venir éste, llegó el gran Léntulo Crus, y lo matamos también. Pero pensamos que no te interesaría ver su cabeza.
César se puso en pie sin pronunciar palabra y se dirigió hacia la puerta. La abrió y gritó:
—¡Fabio! ¡Cornelio!
Los dos lictores entraron de inmediato; sólo el riguroso adiestramiento de años les permitió moderar su reacción cuando contemplaron el rostro de Pompeyo Magno, chorreando natrón.
—¡Una toalla! —pidió César a Teodoto, y tomó la cabeza de manos del criado que la sostenía—. ¡Traedme una toalla! ¡Una de color púrpura!
Pero fue Poteino quien se movió y chasqueó los dedos a un desconcertado esclavo.
—Ya lo has oído. Una toalla púrpura. Enseguida.
Advirtiendo por fin que el gran César no estaba complacido, Teodoto lo miró con la boca abierta de asombro.
—Pero, César, hemos eliminado a tu enemigo —exclamó—. Los muertos no muerden.
César habló con voz baja.
—Mantén la lengua quieta, afeminado. ¿Qué sabes de Roma o los romanos? ¿Qué clase de hombres sois para hacer una cosa así? —Miró la cabeza goteante sin que en sus ojos apareciera una lágrima—. ¡Oh, Magno, ojalá nuestros destinos se invirtieran! —Se volvió hacia Poteino—. ¿Dónde está su cuerpo?
El mal ya estaba hecho; Poteino decidió defenderse con descaro.
—No tengo la menor idea. Se quedó en la playa de Pelusium.
—Encuéntralo, pues, monstruo castrado, o arrasaré toda Alejandría alrededor de tu escroto vacío. No es extraño que este lugar se pudra con seres como tú al mando. No mereces vivir, ni tú ni ese rey títere. Andaos con cuidado o tenéis los días contados.
—Me permito recordarte, César, que eres nuestro invitado… y que no te acompañan tropas suficientes para atacarnos.
—No soy vuestro invitado —replicó César—; soy vuestro soberano. Las Vírgenes Vestales de Roma guardan aún el testamento del último rey legítimo de Egipto, Tolomeo XI, y yo tengo el testamento del difunto rey Tolomeo XII. Por tanto, tomaré las riendas del gobierno hasta que me haya pronunciado respecto a la actual situación, y sea cual sea mi decisión, deberá respetarse. Traslada mis pertenencias al palacio de los invitados y trae mi infantería a tierra hoy mismo. Los quiero en un buen campamento dentro de las murallas de la ciudad. ¿Crees que no puedo asolar Alejandría con los hombres que tengo? Piénsalo mejor.
Llegó la toalla, de color púrpura tirio. Fabio la cogió y la extendió. César besó la frente de Pompeyo, depositó la cabeza en la toalla y la envolvió con actitud reverente. Cuando Fabio se disponía a llevársela, César le entregó la vara de marfil de su cargo y dijo:
—No, la llevaré yo. —En la puerta se dio media vuelta—. Quiero que se construya una pequeña pira en los jardines frente al palacio de los invitados. Quiero incienso y mirra para encenderla. ¡Y buscad el cuerpo!
Lloró durante horas, abrazado al bulto de color púrpura tirio, y nadie osó importunarlo. Finalmente Rufrio se acercó con un candil —estaba muy oscuro— para avisarle de que todo había sido trasladado al palacio de invitados y pedirle que lo acompañara hasta allí. Tuvo que ayudar a César a levantarse como si fuera un anciano y guiar sus pasos por los jardines, iluminados por lámparas de aceite cubiertas con globos de cristal alejandrino.
—¡Oh, Rufrio! ¡Que haya tenido que acabar así!
—Lo sé, César. Pero hay una buena noticia. Ha llegado un hombre de Pelusium, Filipo, liberto de Pompeyo Magno. Trae las cenizas del cuerpo, que él mismo quemó en la playa cuando los asesinos se fueron. Como llevaba la bolsa de Pompeyo Magno, ha podido atravesar el Delta en poco tiempo.
De labios de Filipo, pues, conoció César la historia completa de lo que había sucedido en Pelusium, y la huida de Cornelia Metela y Sexto, la esposa y el hijo menor de Pompeyo.
Por la mañana, oficiando César, incineraron la cabeza de Pompeyo Magno y añadieron las cenizas al resto, las guardaron en una urna de oro macizo con granates y perlas marinas incrustados. A continuación César embarcó a Filipo y su pobre esclavo a bordo de un mercante con rumbo al oeste, para que llevara las cenizas de Pompeyo Magno a la viuda. El anillo, confiado también a Filipo, debía llegar a manos del primogénito, Cneo Pompeyo, dondequiera que estuviese.
Hecho todo eso, Cesar mando aun sirviente a alquilar veintiséis caballos y partió a inspeccionar el cumplimiento de sus órdenes y pronto descubrió que era vergonzoso. Poteino había acampado a sus tres mil doscientos legionarios en Rhakotis, en una zona de tierra baldía plagada de gatos (también animales sagrados) que cazaban a los miles de ratas y ratones y, por supuesto, ocupada ya por los ibis. Los lugareños, todos híbridos greco-egipcios pobres, estaban resentidos porque el campamento romano se hallaba en medio de su barrio y porque Alejandría, azotada por el hambre, ahora tenía muchas bocas que alimentar. Los romanos podían permitirse comprar la comida, por alto que fuera su precio, pero para los pobres el precio subiría más aún por el hecho de tener que repartirse aún más los alimentos.
—Bien, construiremos un muro temporal y una empalizada en torno a este campamento, pero lo haremos de modo que parezca permanente. Los nativos son desagradables, muy desagradables. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Con una renta de doce mil talentos anuales, sus miserables gobernantes no les subvencionan los alimentos. Todo este lugar es un claro ejemplo de por qué Roma derrocó a los reyes de Alejandría. —César resopló—. Pon centinelas a unos pasos el uno del otro, Rufrio, y di a los hombres que incluyan el ibis asado en su dieta. ¡Me río de las aves sagradas de Alejandría!
Está de mal humor, pensó Rufrio con sorna. ¿Cómo podían aquellos necios de palacio asesinar a Pompeyo Magno y pensar que así complacerían a César? Está loco de dolor, y no costaría mucho inducirle a causar mayores estragos en Alejandría que los que causó en Uxellodunum o Cenabum. Más aún, los hombres no llevan un día en tierra y ya ansían matar a los lugareños. Está creándose un mal ambiente, y preparándose un desastre.
Dado que no le correspondía a él plantear nada de aquello, se limitó a cabalgar junto al Gran Hombre y oírlo despotricar. No es sólo el dolor lo que tanto lo saca de quicio. Los necios del palacio lo han privado de la oportunidad de obrar con misericordia, de acoger a Magno otra vez en nuestro seno romano. Magno habría aceptado. Catón, no, nunca. Pero Magno, sí, siempre.
La inspección del campamento de caballería sólo sirvió para exasperar más a César. Los germanos ubíes no estaban rodeados por los pobres y había abundantes pastos, un lago limpio donde beber, pero era imposible utilizarlos conjuntamente con la infantería, gracias al impenetrable pantano que se extendía entre ellos y el extremo occidental de la ciudad, donde estaba la infantería. Poteino, Ganímedes y el inteligente habían sigo astutos. Pero ¿por qué la gente hace enfadar a César?, se preguntaba Rufrio desesperado. Cada obstáculo que ponen en su camino aumenta se determinación. ¿Realmente pueden engañar se hasta el punto de creer que son más inteligentes que César? Sus años en las Galias lo han dotado de una capacidad estratégica tan extraordinaria que nadie puede comparársele. Pero contén tu lengua, Rufrio, cabalga a su lado y obsérvalo planear una campaña que acaso no necesite llevar a cabo. Pero si lo necesita, estará preparado.
César despidió a sus lictores y envió a Rufrio de regreso al campamento de Rhakotis con ciertas órdenes. A continuación, atento a cuanto lo rodeaba, guió su caballo calle arriba y luego calle abajo, a paso suficientemente lento para permitir que los ibis eludieran los cascos del animal. En el cruce de las avenidas Canópica y Real, entró en el ágora, un extenso espacio abierto rodeado en sus cuatro lados por una arcada con una pared roja oscura al fondo y pilares dóricos pintados de azul. Después fue hasta el gimnasio, casi de las mismas dimensiones, con análogas arcadas pero provisto de baños calientes, baños fríos, pista atlética y cuadriláteros para ejercitarse. En cada uno de estos espacios detuvo el caballo, ajeno a las miradas iracundas de los alejandrinos y los ibis, y después desmontó para examinar los techos de las arcadas cubiertas y los pasillos. En los tribunales de justicia, se paseó por el interior, aparentemente fascinado por los altos techos de las salas. Desde allí se dirigió a caballo hasta el templo de Poseidón y luego al Serapeum, en Rhakotis, un santuario dedicado a Serapis con un enorme templo en medio de jardines y otros templos menores. Posteriormente visitó el puerto y los muelles, los almacenes; el Emporio, un gigantesco centro comercial, recibió mucha atención de su parte, al igual que los embarcaderos y los malecones de gruesas vigas de maderas cuadradas. También despertaron su interés otros templos y grandes edificios públicos de la avenida Canópica, en especial sus techos, sostenidos todos por macizas vigas de madera. Finalmente regresó al campamento germano por la avenida Real con el propósito de dar instrucciones respecto a las obras de fortificación.
—Te enviaré dos mil soldados como mano de obra adicional para empezar a desmantelar las murallas de la ciudad antigua —anunció a su legado—. Utilizarás las piedras para construir dos nuevas murallas, cada una comenzando en la parte trasera de la primera casa a ambos lados de la avenida Real y abriéndose hacia el exterior hasta llegar al lago. Tendrá una anchura de ciento treinta metros en el extremo de la avenida Real, pero de mil quinientos metros en el lago. Eso os fortalecerá de cara al pantano al oeste, en tanto que la muralla oriental cortará la carretera que conduce al canal navegable entre el lago y el Nilo canópico. La muralla occidental será de diez metros de altura; el pantano proporcionará defensa adicional. La muralla oriental será de siete metros de altura, con una zanja de cinco metros de profundidad en el exterior minada con stimuli, y un foso lleno de agua más allá. Dejad una brecha en la muralla oriental para permitir el tráfico hacia el canal, pero tened piedras a punto para cerrar la brecha en cuanto os lo ordene. Ambas murallas han de tener una torre de vigilancia cada treinta metros, y os enviaré ballestas para colocar en lo alto de la muralla occidental.
Imperturbable, el legado lo escuchó y luego fue a reunirse con Arminio, el jefe ubí. Los germanos no servían para construir murallas, pero su trabajo consistiría en reunir comida y forraje para los caballos. También podían buscar madera para las puntiagudas estacas endurecidas al fuego llamadas stimuli y empezar a tejer mimbre para los parapetos. Los germanos eran unos tejedores magníficos.
De nuevo en la avenida Real, César cabalgó hasta el Recinto Real para inspeccionar su muralla de siete metros de altura, que iba desde los peñascos del teatro de Akron hasta el mar en el extremo más alejado del cabo Loquias. No había una sola torre de vigilancia, y no tenía el verdadero carácter defensivo de una muralla; se había puesto mucho más esfuerzo y cuidado en su decoración. No era extraño que la muchedumbre irrumpiera con tanta frecuencia en el Recinto Real. Aquella muralla no impediría entrar ni a un enano emprendedor.
¡Tiempo, tiempo! Su plan iba a requerir tiempo, y tendría que enfrentarse con muchos necios hasta que los preparativos se hubieran terminado. En primer lugar, y por encima de todo, no debía advertirse indicio alguno, aparte de la actividad en el campamento de caballería, de que algo estaba ocurriendo. Poteino y sus adláteres, como el Intérprete, supondrían que César pretendía atrincherarse en la fortaleza de la caballería, abandonar la ciudad si lo atacaban. Bien, que lo pensaran.
Cuando Rufrio regresó de Rhakotis, recibió más órdenes, tras lo cual César convocó a todos sus legados de menor rango (incluido el inevitable Tiberio Claudio Nerón), y les expuso sus planes. Respecto a su discreción, estaba seguro de ella; aquello no era Roma contra Roma, aquello era una guerra contra una potencia extranjera que a ninguno de ellos les gustaba.
Al día siguiente hizo llamar al rey Ptolomeo, a Poteino, a Teodoto y a Ganímedes al palacio de los invitados, donde los acomodó en asientos mientras él ocupaba su silla curul en lo alto de un estrado. Eso no satisfizo al pequeño rey, pero se dejó aplacar por Teodoto. Ése ha empezado ya la iniciación sexual, pensó César. ¿Qué oportunidades tiene un muchacho así con semejantes consejeros? Si vive, no será mejor soberano que su padre.
—Os he hecho venir para hablaros de un asunto que mencioné anteayer —dijo César con un pergamino en el regazo—. A saber: la sucesión del trono de Alejandría en Egipto, que ahora veo como una cuestión un tanto distinta al trono de Egipto del Nilo. Por lo visto, rey, este último está en las manos de tu hermana ausente, pero no en las tuyas.
Para reinar en Egipto del Nilo, el soberano ha de ser faraón, como lo es la reina Cleopatra. ¿Por qué, rey, tu cosoberana, hermana y esposa es una exiliada al frente de un ejército de mercenarios en contra de sus propios súbditos?
Poteino contestó; César no esperaba otra cosa. El pequeño rey hacía lo que se le mandaba, y carecía de inteligencia suficiente para pensar si antes no se le explicaban bien las cosas.
—Porque sus súbditos se alzaron contra ella y la expulsaron, César.
—¿Por qué se alzaron contra ella?
—A causa del hambre —respondió Poteino—. El Nilo no se ha desbordado durante dos años consecutivos. El año pasado, la lectura del nilómetro fue la más baja desde que los sacerdotes empezaron a llevar el registro hace tres mil años. El Nilo creció sólo ocho pies romanos.
—Explícate.
—Hay tres clases de inundación, César. Los Codos de la Muerte, los Codos de la Abundancia y los Codos de la Saciedad. Para anegar sus orillas e inundar el valle, el Nilo debe aumentar dieciocho pies romanos. Cualquier medida por debajo de ésta entra en los Codos de la Muerte: el agua y el légamo no se depositan en la tierra, y por tanto no es posible cultivarla. En Egipto nunca llueve. El auxilio nos llega del Nilo. Las mediciones entre dieciocho y treinta y dos pies romanos constituyen los Codos de la Abundancia. El Nilo se desborda lo suficiente para propagar el agua y el légamo por todos los campos de cultivo, y hay cosecha. Las inundaciones por encima de treinta y dos pies inundan el valle de tal modo que se llevan las aldeas y las aguas no retroceden a tiempo para la siembra —dijo Poteino como si hablara de memoria. Obviamente no era ésa la primera vez que tenía que explicar el ciclo de inundaciones a un extranjero ignorante.
—¿El nilómetro? —preguntó César.
—El instrumento con el que se mide el nivel de inundación. Es un pozo excavado a un lado del Nilo con los Codos marcados en la pared. Hay varios, pero uno de los principales se encuentra a cientos de kilómetros al sur, en la Elefantina, a la altura de la Primera Catarata. Allí el Nilo empieza a crecer un mes antes que en Menfis, en el extremo del Delta. Así conocemos de antemano cómo va a ser la inundación del año. Un mensajero trae la noticia río abajo.
—Entiendo. Sin embargo, Poteino, la renta de la casa real es enorme. ¿No la usáis para comprar grano cuando los cultivos no germinan?
—Sin duda César sabe —contestó Poteino tranquilamente— que ha habido sequía en todas las tierras del Mar Vuestro, desde Hispania hasta Siria. Hemos comprado, pero el coste va en aumento, y naturalmente ese coste debe transmitirse a los consumidores.
—¿En serio? ¡Qué sensato! —fue la respuesta igualmente tranquila de César. Levantó el pergamino que tenía en el regazo—. Encontré esto en la tienda de Cneo Pompeyo Magno después de Farsalia. Es el testamento de Tolomeo XII, tu padre —dijo dirigiéndose al muchacho, adormilado de aburrimiento—, y está muy claro. Dispone que Alejandría y Egipto sean gobernados conjuntamente por su hija mayor, Cleopatra, y su hijo mayor, Tolomeo Evergetes, como marido y mujer.
Poteino se había puesto en pie de un salto. Tendió una mano imperiosa.
—Déjame verlo —exigió—. Si existiera un testamento legítimo y verdadero, se encontraría aquí en Alejandría, con el Registrador, o en Roma, con las Vírgenes Vestales.
Teodoto se había colocado de pie detrás del pequeño rey, clavando los dedos en su hombro para mantenerlo despierto; Ganímedes seguía sentado, escuchando impasible. Tú, pensó César de Ganímedes, eres el más capacitado. ¡Cuánto debe indignarte tener a Poteino como superior! Y sospecho que preferirías ver a tu joven Tolomea, la princesa Arsinoe, sentada en el trono mayor. Todos odian a Cleopatra, pero ¿por qué?
—No, chambelán mayor, no puedes verlo —repuso con frialdad—. En él, Tolomeo XII, conocido como Auletes, declara que su testamento no se depositó en Alejandría ni en Roma debido a… ejem… «problemas de Estado». Puesto que nuestra guerra civil era aún cosa del futuro cuando se redactó este documento, Auletes debía de referirse a sucesos de Alejandría. —Se enderezó, adoptando una expresión todavía más severa—. Ya es hora de que Alejandría se apacigüe, y de que sus soberanos sean más generosos con los desvalidos. No estoy dispuesto a marcharme de esta ciudad hasta que se hayan establecido unas condiciones humanas y sólidas para toda su población, y no sólo para los ciudadanos macedonios. No dejaré enconados focos de resistencia contra Roma a mis espaldas, ni permitiré que ningún país se presente como núcleo de posterior resistencia contra Roma. Aceptad el hecho, caballeros, de que el dictador César permanecerá en Alejandría hasta resolver sus asuntos…, hasta sajar el furúnculo, podríamos decir. Por tanto, espero sinceramente que hayáis enviado ese mensajero a la reina Cleopatra y que la tengamos aquí dentro de unos días.
Y esto, pensó, es lo más que voy a decir para dejar claro que el dictador César no se marchará mientras Alejandría pueda ser una base al servicio de los republicanos. Todos deben ser conducidos hasta la provincia de África, donde podré aplastarlos colectivamente.
Se puso en pie.
—Podéis marcharos.
Se fueron muy enfurruñados.
—¿Enviaste un mensajero a Cleopatra? —preguntó Ganímedes al chambelán mayor cuando salieron a la rosaleda.
—Le envié dos —contestó Poteino sonriente—, pero a bordo de un barco muy lento. Envié también a un tercero, en una batea muy veloz, al general Aquiles, por supuesto. Cuando los dos mensajeros lentos salgan del Delta en la desembocadura del Pelusiaco, Aquiles tendrá hombres aguardando. —Dejó escapar un suspiro—. Mucho me temo que Cleopatra no recibirá ningún mensaje de César. Al final él le dará la espalda, considerándola demasiado arrogante para someterse al arbitrio romano.
—Ella tiene sus espías en el palacio —dijo Ganímedes, con la mirada fija en las figuras menguantes de Teodoto y el pequeño rey, que se alejaban apresuradamente—. Intentará ponerse en contacto con César; le conviene.
—Soy consciente de eso. Pero el capitán Agatacles y sus hombres patrullan cada palmo de la muralla y cada ola a ambas orillas del cabo Loquias. No conseguirá cruzar mi red. —Poteino se detuvo para mirar a la cara al otro eunuco, de igual estatura y atractivo físico—. Supongo, Ganímedes, que prefieres a Arsinoe como reina.
—Son muchos los que preferirían a Arsinoe como reina —repuso Ganímedes sin alterarse—. La propia Arsinoe, por ejemplo. Y su hermano el rey. Cleopatra está contaminada por Egipto, es veneno.
—Siendo así —dijo Poteino, empezando a andar de nuevo—, creo que nos corresponde a nosotros dos trabajar con ese propósito. No puedes ocupar mi cargo, pero si tu discípula sube al trono, no resultará un gran inconveniente para ti, ¿verdad?
—No —contestó Ganímedes, sonriente—. ¿Qué se trae entre manos César?
—¿A qué te refieres?
—Se trae algo entre manos, lo presiento. Hay mucha actividad en el campamento de la caballería, y confieso que me sorprende que no haya empezado a fortificar su campamento de infantería en Rhakotis teniendo en cuenta su conocida minuciosidad.
—¡A mí lo que me molesta es su despotismo! —exclamó Poteino de manera tajante—. Cuando acabe de fortificar el campamento de la caballería no quedará una sola piedra en las murallas de la ciudad antigua.
—¿Por qué pienso que todo esto no es más que un pretexto? —preguntó Ganímedes.
Al día siguiente César mandó a alguien a buscar a Poteino, y a nadie más.
—He de plantearte un asunto en nombre de un viejo amigo —dijo César, relajado y expansivo.
—¿Sí?
—¿Quizá recuerdes a Cayo Rabino Póstumo? Poteino arrugó la frente.
—Rabirio Póstumo…, quizá sí, vagamente.
—Llegó a Alejandría después de que el difunto Auletes volviera a ocupar su trono. Su objetivo era recaudar unos cuarenta millones de sestercios que Auletes debía a un consorcio de banqueros romanos, siendo Rabirio el principal de ellos. Sin embargo, por lo visto, el Contable y sus espléndidos funcionarios macedonios habían dejado que las finanzas de la ciudad se deterioraran hasta un estado alarmante. Así que Auletes dijo a mi amigo Rabirio que tendría que conseguir el dinero poniendo en orden tanto el fiscus real como el público. Cosa que Rabirio hizo, trabajando día y noche con vestimenta macedonia que le resultaba tan repulsiva como molesta. Al cabo de un año, las finanzas estaban magníficamente organizadas. Pero cuando Rabirio pidió sus cuarenta millones de sestercios, Auletes y tu predecesor lo desnudaron y lo metieron en un barco con destino a Roma. Da gracias por marcharte con vida, era el mensaje. Rabirio llegó a Roma sin una sola moneda. Para un banquero, Poteino, es un horrendo destino.
Los ojos grises de uno y azul claro del otro permanecían trabados en una fija mirada. Pero una vena latía muy deprisa en el cuello de Poteino.
—Por suerte —prosiguió César plácidamente—, pude ayudar a mi amigo Rabirio a recuperarse económicamente, y ahora es, junto con mis otros amigos Balbo, Balbo el joven y Cayo Opio, un auténtico plutócrata entre los plutócratas. Sin embargo, una deuda es una deuda, y una de las razones por las que decidí visitar Alejandría tiene que ver con esa deuda. Chambelán mayor, en mí has de ver al administrador de Rabirio Póstumo. Devuelve los cuarenta millones de sestercios de inmediato. En términos internacionales ascienden a mil seiscientos talentos de plata. En rigor debería exigirte un interés sobre esa suma del diez por ciento habitual, pero estoy dispuesto a pasar eso por alto. Me conformo con el capital.
—No estoy autorizado a pagar las deudas del difunto rey.
—Tú no, pero el actual rey sí.
—El rey es menor de edad.
—Por eso acudo a ti, amigo mío. Paga.
—Necesitaré amplia documentación como prueba.
—Con mucho gusto mi secretario Faberio te la procurará.
—¿Eso es todo, César? —preguntó Poteino, poniéndose en pie.
—Por el momento. —César salió con su invitado, la personificación misma de la cortesía—. ¿Se sabe ya algo de la reina?
—Nada en absoluto, César.
Teodoto se reunió con Poteino en el palacio principal, cargado de noticias.
—¡Mensaje de Aquiles! —anunció.
—Doy gracias a Serapis. ¿Y qué dice?
—Que los mensajeros están muertos y Cleopatra sigue en su escondite del monte Casio. Aquiles está convencido de que desconoce la presencia de César en Alejandría, pero nadie sabe cómo va a interpretar la siguiente acción de Aquiles. En estos momentos él está trasladando en barco veinte mil soldados de a pie y diez mil hombres a caballo desde Pelusium. Los vientos etesios han empezado a soplar, así que deberían llegar aquí en dos días —Teodoto chasqueó la lengua de satisfacción—. ¡Lo que daría yo por ver la cara de César cuando llegue Aquiles! Dice que utilizará los dos puertos, pero planea acampar frente a la Puerta de la Luna. —Hombre poco observador, vio con repentina perplejidad la sombría expresión de Poteino—. ¿No te complace la noticia, Poteino?
—Sí, sí, no es eso lo que me preocupa —repuso Poteino—. Acabo de ver a César, que reclama con apremio el dinero que Auletes se negó a pagar al banquero romano, Rabirio Póstumo. ¡Qué desfachatez! ¡Qué temeridad! ¡Después de tantos años! Y no puedo pedir al Intérprete que pague una deuda privada del difunto rey.
—¡Habrase visto!
—Bueno —susurró Poteino—, pagaré a César el dinero, pero lamentará haberlo pedido.
—Problemas —dijo Rufrio a César al día siguiente, el octavo desde su llegada a Alejandría.
—¿De qué clase?
—¿Has recaudado la deuda de Rabirio Póstumo?
—Sí.
—Los agentes de Poteino cuentan a todo el mundo que has saqueado el tesoro real, fundido la vajilla de oro y vaciado los graneros para tus tropas.
César prorrumpió en carcajadas.
—Las cosas empiezan a estar al rojo vivo, Rufrio. Mi mensajero ha regresado del campamento de la reina Cleopatra… No, no utilicé los tan cacareados canales del Delta; lo envié a caballo a todo galope, con cambio de montura cada quince kilómetros. Ningún mensajero de Poteino se ha puesto en contacto con ella, claro está. Los habrán matado, imagino. La reina me envía una carta muy cordial e informativa, en la que me comunica que Aquiles y su ejército están preparándose para regresar a Alejandría, donde se proponen acampar fuera de la ciudad, ante la Puerta de la Luna.
Rufrio parecía impaciente.
—¿Empezamos? —preguntó.
—No hasta que me haya trasladado al palacio principal y tenga bajo mi cargo al rey —respondió César—. Si Poteino y Teodoto pueden utilizar al pobre muchacho como instrumento, también podré hacerlo yo. Deja que la cábala levante su propia pira funeraria sin saberlo durante dos o tres días. Pero ten a mis hombres a punto para la acción. Cuando llegue el momento, tendrán mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo. —Estiró los brazos relajadamente—. ¡Qué placer es tener a un enemigo extranjero!
Al décimo día de la estancia de César en Alejandría, un pequeño dhow del Nilo entró en el Gran Puerto entre las naves de la flota de Aquiles que estaban llegando y se abrió paso entre las torpes embarcaciones de transporte sin ser advertido. Finalmente amarró en el malecón del Puerto Real, donde un destacamento de la guardia lo observó acercarse con atención para asegurarse de que no lo abandonaba ningún nadador furtivo. Sólo dos hombres viajaban a borde del dhow, ambos sacerdotes egipcios, descalzos, con la cabeza afeitada, y vestidos con túnicas de hilo blanco que se ceñían bajo el pecho y se iban ensanchando hacia un dobladillo a la altura de la pantorrilla. Los dos eran mete-en-sa, sacerdotes corrientes sin autorización para llevar oro encima.
—Eh, ¿adónde creéis que vais? —preguntó el cabo de la guardia.
El sacerdote que iba en la proa bajó y se quedó con las manos unidas palma contra palma ante las ingles, en una postura de sumisión y humildad.
—Deseamos ver a César —dijo en griego con marcado acento.
—¿Para qué?
—Traemos un regalo para él del u’eb.
—¿Quién?
—Sem de Ptah, Neb-notru, wer-kherep-hemw, Seker-cha'bau,
—Ptah-mose, Cha'em-uese —recitó el sacerdote con voz monótona.
—No me has sacado de dudas, sacerdote, y estoy perdiendo la paciencia.
—Traemos un regalo para César del u’eb, el sumo sacerdote de Ptah en Menfis. Antes te he dicho su nombre completo.
—¿Cuál es ese regalo?
—Aquí está —dijo el sacerdote, volviendo a subir al velero seguido de cerca por el cabo.
En el fondo de la quilla había una estera enrollada, un objeto vulgar para un alejandrino macedonio, con sus estridentes colores y dibujo angular. Era posible comprarlas mejores en el más mísero mercado de Rhakotis. Y probablemente estaba infestada de bichos.
—¿Vais a regalarle eso a César?
—Sí, ¡oh personaje real!
El cabo desenvainó la espada y la hincó con tiento en la estera.
—Yo no lo haría —dijo el sacerdote.
—¿Por qué no?
El sacerdote fijó su mirada en la del cabo y luego hizo un movimiento con la cabeza y el cuello que indujo al hombre a retroceder aterrorizado. De pronto no tenía ante sí a un sacerdote egipcio, sino la cabeza y el sombrerete de una cobra.
El sacerdote siseó y sacó una lengua viperina. El cabo, pálido, saltó al embarcadero. Tragando saliva, recuperó el habla: —¿No le gusta César a Ptah?
—Ptah creó a Serapis, como a todos los dioses, pero considera a Júpiter óptimo Máximo una afrenta para Egipto —explicó el sacerdote.
El cabo sonrió; ante sus ojos danzó una bonita recompensa por parte de Poteino.
—Llevad vuestro regalo a César —dijo—, y que Ptah realice sus propósitos. Andad con cuidado.
—Así lo haremos, personaje real.
Los dos sacerdotes se inclinaron, levantaron el cilindro ligeramente flexible situándose uno a cada extremo, y lo izaron con facilidad al embarcadero.
—¿Hacia dónde vamos? —preguntó el sacerdote.
—Seguid ese camino a través de la rosaleda. Es el primer palacio a la izquierda después del pequeño obelisco.
Y hacia allí se dirigieron al trote, con la estera suspendida entre ambos. Un objeto ligero.
Ahora, pensó el cabo, sólo tengo que esperar a que nuestro indeseado invitado muera a causa de la mordedura de la serpiente. Después seré recompensado.
El regordete gastrónomo Cayo Trebatio Testa entró contoneándose con el entrecejo fruncido; de más estaba decir que optaría por servir junto al César en aquella guerra civil, pese al hecho de que su patrono oficial era Marco Tulio Cicerón. No sabía bien por qué había decidido viajar a Alejandría, salvo por el hecho de que siempre andaba en busca de nuevos placeres para el paladar. Pero en Alejandría no había encontrado ninguno.
—César —anunció—, ha llegado para ti un peculiar objeto desde Menfis, del sumo sacerdote de Ptah. ¡No es una carta!
—¡Qué intrigante! —comentó César, apartando la vista de sus papeles—. ¿Ha llegado el objeto en buen estado? ¿No lo han estropeado?
—Dudo que alguna vez se haya encontrado en buen estado —dijo Trebatio con un mohín de desaprobación—. Una estera roñosa. No es una alfombra.
—Tráela exactamente como ha llegado.
—Tendrán que ser tus lictores, César. Los esclavos del palacio, al ver a los portadores, han palidecido más que un germano del Quersoneso Címbrico.
—Tú tráemela, Trebatio.
Dos jóvenes lictores la acarrearon, la depositaron en el suelo y miraron a César, que tenía una expresión un tanto amenazadora.
—Gracias, podéis marcharos.
Manlio se removió inquieto.
—César, ¿podemos quedarnos? Esto ha llegado bajo la custodia de dos de los individuos más extraños que hemos visto. Nada más dejar el paquete, se han marchado como si les persiguieran las Furias. Fabio y Cornelio querían abrirlo, pero Cayo Trebatio se ha opuesto.
—Excelente, ahora marchaos, Manlio. Fuera, fuera.
Al quedarse solo con la estera, César, sonriente, la rodeó y luego se arrodilló y echó un vistazo por un extremo de la alfombra enrollada.
—¿Puedes respirar ahí dentro? —preguntó.
Desde el interior alguien habló, aunque de manera ininteligible. Entonces César advirtió que ambos extremos de la estera habían sido obturados con una tira de mimbre para que el grosor fuera uniforme de una punta a la otra. ¡Qué ingenioso! Extrajo el relleno, y desenrolló el regalo de Ptah con gran delicadeza.
No era extraño que aquella fémina pudiera esconderse en una estera. Era una menudencia. ¿Dónde estaba la robustez heredada de Mitrídates?, se preguntó César, yendo a sentarse en una silla a fin de examinarla. No medía ni cinco pies romanos, y con suerte pesaba un talento y medio, cuarenta kilos si calzaba sandalias de plomo.
César no tenía por costumbre malgastar su precioso tiempo imaginándose qué aspecto tendrían unas personas desconocidas, ni siquiera cuando dichas personas eran del rango de aquélla. Pero desde luego no esperaba encontrarse a una criatura pequeña y delgada sin el menor aire de majestad. Tampoco a ella le preocupaba su apariencia, descubrió César con asombro, pues se puso en pie como un mono y ni una sola vez miró alrededor en busca de un objeto de metal bruñido que usar como espejo. ¡Vaya!, me gusta, pensó. Me recuerda a mi madre, con esa misma actitud práctica y briosa. Sin embargo su madre había sido considerada la mujer más hermosa de Roma, mientras que nadie juzgaría hermosa a Cleopatra desde ningún punto de vista.
No tenía pecho ni caderas; era recta de arriba abajo, los brazos como palos unidos a los rectos hombros, un cuello largo y descarnado, y una cabeza que recordaba a la de Cicerón, demasiado grande para aquel cuerpo. Su rostro era realmente feo, ya que tenía la nariz tan grande y aguileña que atraía toda la atención. En comparación, el resto de sus facciones eran bastante agradables: una boca carnosa pero no demasiado, pómulos atractivos, una cara ovalada con un mentón firme. Sólo los ojos eran hermosos, muy grandes y separados, con oscuras pestañas bajo oscuras cejas, y los iris del mismo color que los de un león, amarillo dorado. ¿Dónde he visto yo ojos de ese color? Entre los vástagos de Mitrídates el Grande, desde luego. Bueno, es su nieta, pero no es una Mitrídates en nada excepto en los ojos; son gente alta y grande con nariz germánica y pelo pajizo. El cabello de Cleopatra era de color castaño claro y poco espeso, separado en retorcidos mechones desde lo alto de la cabeza hasta la nuca, como la cáscara de un melón, y recogido detrás en un apretado moño. Una piel preciosa, aceitunada y tan trasparente que debajo se veían las venas. La cinta blanca de la diadema le rodeaba la cabeza bajo el nacimiento' del pelo; era el único indicio de su realeza, ya que el sencillo vestido griego era de un tono canela apagado, y no llevaba joyas.
Ella lo escrutaba con igual detenimiento y aire sorprendido.
—¿Qué ves? —preguntó él solemnemente.
—Una gran belleza, César, pero te imaginaba moreno.
—Hay romanos rubios, romanos castaños y romanos de pelo negro. También hay romanos pelirrojos y con muchas pecas.
—De ahí vuestros cognomina: Albino, Flavio, Rufo, Niger.
Su voz era maravillosa, grave y tan melodiosa que parecía cantar en lugar de hablar.
—¿Sabes latín? —preguntó César, siendo ahora él el sorprendido.
—No, no he tenido ocasión de aprenderlo —contestó Cleopatra—. Hablo ocho lenguas, pero son todas orientales: el griego, egipcio antiguo, egipcio demótico, hebreo, arameo, árabe, medo y persa. —Sus felinos ojos resplandecieron—. ¿Quizá querrás enseñarme latín? Soy buena alumna.
—Dudo que tenga tiempo, niña, pero si lo deseas te enviaré un tutor de Roma. ¿Qué edad tienes?
—Veintiún años. Ocupo el trono desde hace cuatro.
—Una quinta parte de tu vida. Eres una veterana. Siéntate.
—No. Si me siento, no te veré bien. Eres muy alto —contestó ella, paseándose.
—Sí, como los galos y los germanos. Al igual que Sila, yo podía pasar por uno de ellos si era necesario. ¿Y por qué tienes tan poca estatura? Tus hermanos y tu hermana son altos.
—Parte de mi corta estatura es heredada. La madre de mi padre era una princesa nabatea, pero no plenamente árabe. Su abuela era la princesa parta Rodogune, otro lazo de sangre con el rey Mitrídates. Dicen que los partos son bajos. Sin embargo mi madre achacaba mi corta estatura a una enfermedad que padecí de niña. Así que siempre he pensado que el Hipopótamo y el Cocodrilo absorbieron mi crecimiento por sus narices como hacen con el río.
César contrajo los labios.
—¿Como hacen con el río?
—Sí, durante los Codos de la Muerte. El Nilo no crece cuando Taueret, el Hipopótamo, y Sobek, el Cocodrilo, absorben el agua por sus narices. Lo hacen cuando se enojan con el faraón —explicó con total seriedad.
—Puesto que tú eres la faraona, ¿por qué están enojados contigo?
El Nilo lleva dos años en los Codos de la Muerte, tengo entendido.
El rostro de Cleopatra expresó indecisión; se dio media vuelta, se paseó de arriba abajo, y regresó de pronto para plantarse justo frente a él, mordiéndose el labio inferior.
—El asunto es sumamente urgente —dijo—, así que no tiene sentido que me esfuerce en seducirte con artes de mujer. Esperaba que fueras un hombre poco atractivo. Al fin y al cabo eres ya mayor, y por tanto dispuesto a dejarse atraer por mujeres poco hermosas como yo. Pero veo que es verdad lo que cuentan: que puedes tener a cualquier mujer que desees pese a tu edad.
César había ladeado la cabeza y sus ojos fríos y altivos la observaban con una expresión cálida pero sin la menor lujuria. Simplemente la absorbía con la mirada, recreándose en ella. Se decía que Cleopatra se había comportado valientemente en situaciones adversas: el asesinato de los hijos de Bibulo, el alzamiento de Alejandría, y sin duda también otras crisis. Sin embargo hablaba como una joven virginal. Por supuesto era virgen. Obviamente su hermano/marido no había consumado aún su unión, y ella era una diosa en la tierra, no podía emparejarse con mortales. Rodeada de eunucos, con la prohibición de quedarse sola con hombres no castrados. Su situación era, como decía ella, en extremo apurada, o de lo contrario no estaría aquí sola conmigo, un mortal no castrado.
—Sigue —dijo César.
—No he cumplido con mi deber de faraona.
—¿Y cuál es ese deber?
—Dar fruto. Engendrar hijos. La primera inundación después de mi ascenso al trono alcanzó por poco los Codos de la Abundancia, porque el Nilo me concedió tiempo para demostrar mi fecundidad; pero ahora, dos inundaciones después, sigo estéril. Egipto pasa hambre y dentro de cinco días los sacerdotes de Isis en Filas tomarán la medición del nilómetro de Elefantina. Se espera ya la inundación; soplan los vientos etesios. Pero a menos que me apresure, las lluvias del verano no caerán en Aitiopai y el Nilo no se desbordará.
—Las lluvias del verano, no las nieves fundidas del invierno —comentó César—. ¿Conocéis las fuentes del Nilo? —Hazla hablar, pensó. Necesito tiempo para absorber lo que dice. ¡Vaya con lo de «mi edad»!
—Algunos bibliotecarios, como Eratóstenes, enviaron expediciones para descubrir las fuentes del Nilo, pero sólo encontraron afluentes y el propio Nilo. Sí descubrieron las lluvias de verano en Aitiopai. Todo está escrito, César.
—Ya; espero disponer de tiempo para leer algunos de los libros del museo antes de irme. Continúa, faraona.
—Eso es todo —dijo Cleopatra encogiéndose de hombros—. Necesito aparearme con un dios, y mi hermano no me quiere. Prefiere a Teodoto para el placer y a Arsinoe como esposa.
—¿Por qué habría de preferirla a ella?
—Su sangre es más pura que la mía, es su hermana por ambas partes. Su madre era de la estirpe de Tolomeo; la mía era una mitridátida.
—No veo solución a tu dilema, al menos no antes de la inminente inundación. Lo lamento por ti, pobre muchacha, pero no sé qué puedo hacer en auxilio tuyo. No soy un dios.
A Cleopatra se le iluminó el rostro.
—¡Pero sí eres un dios! —exclamó.
César parpadeó.
—Hay una estatua en Éfeso que así lo dice, pero eso no es más que… simple adulación, como dijo un amigo mío. Es cierto que desciendo de dos dioses, pero sólo tengo una o dos gotas de licor divino, no todo el cuerpo lleno de él.
—Eres un dios llegado del oeste.
—¿Un dios llegado del oeste? —repitió César.
—Eres Osiris regresado del Reino de los Muertos para fecundar a Isis-Hathor-Mut y engendrar un hijo, Horus.
—¿Y tú crees eso?
—No lo creo, César; es un hecho.
—Así pues, si no he entendido mal, ¿quieres aparearte conmigo?
—¡Sí, sí! ¿Por qué, si no, iba a estar aquí? Sé mi esposo, dame un hijo. Entonces el Nilo se desbordará.
¡Qué situación! Pero divertida e interesante. ¡Cuán poderoso ha llegado a ser César, si su simiente puede hacer que llueva, que los ríos crezcan, que prosperen países enteros!
—Sería descortés negarse —dijo César con voz grave—, pero ¿no has dejado pasar demasiado tiempo? Faltando sólo cinco días para la lectura del nilómetro, no te garantizo que pueda fecundarte. Y aun si lo consigo, pasarán cinco o seis nundinae hasta que lo sepas con certeza.
—Amón-Ra lo sabrá, tal como lo sabré yo, su hija. Yo soy el Nilo, César, soy la encarnación viva del río. Soy dios en la Tierra y sólo tengo una meta: asegurar la prosperidad de un pueblo, la grandeza de Egipto. Si el Nilo permanece un año más en los Codos de la Muerte, al hambre se sumarán la peste y las langostas. Egipto desaparecerá.
—Exijo un favor a cambio.
—Fecúndame y te será concedido.
—Has hablado como un banquero. Deseo tu total cooperación en lo que he venido a hacer con Alejandría.
Cleopatra arrugó la frente en una expresión de recelo.
—¿Hacer con Alejandría? Una extraña manera de expresarlo, César.
—¡Vaya, una mente despierta! —exclamó él con tono elogioso—. Empiezo a albergar la esperanza de tener un hijo inteligente.
—Dicen que no tienes ningún hijo varón.
Sí, tengo un hijo, pensó. Un hermoso hijo en algún lugar de la Galia, que Litavico me robó cuando asesinó a la madre. Pero no sé qué ha sido de él, y nunca lo sabré.
—Cierto —contestó con frialdad—. Pero no tener un hijo propio carece de importancia para un romano. Tenemos la libertad legal de adoptar a un hijo, alguien que comparta nuestra sangre, un sobrino o un primo, ya sea en vida o mediante testamento después de la muerte. Cualquier hijo que pudiéramos tener tú y yo, faraona, no sería romano porque tú no eres romana. Por tanto no puede heredar mi nombre ni mis bienes materiales. —César la miró con severidad—. No esperes hijos romanos; no es así como funcionan nuestras leyes.
Puedo unirme a ti mediante una especie de boda si tú lo deseas, pero el matrimonio no tendrá valor para la ley romana. Ya tengo una esposa romana.
—Que no te ha dado ningún hijo pese al tiempo que lleváis casados.
—Nunca estoy en casa. —Sonrió, se relajó y la miró enarcando una ceja—. Creo que ya es hora de que vaya a contener a tu hermano mayor. Al anochecer estaremos instalados en el gran palacio y entonces nos ocuparemos de tu fecundación. —Se puso en pie, se acercó a la puerta y llamó—: ¡Faberio! ¡Trebatio!
Su secretario y su legado personal entraron y se quedaron boquiabiertos.
—Ésta es la reina Cleopatra. Ahora que ha llegado comenzarán a ocurrir cosas. Que venga Rufrio de inmediato, y empezad a empacar.
Y se marchó, seguido de sus ayudantes, dejando a Cleopatra en la sala. Ella se había enamorado de inmediato, ya que era de naturaleza impetuosa; hecha ya a la idea de desposarse con un anciano aún más feo que ella, el encontrar en lugar de eso a un hombre que en efecto parecía el dios que era la había llenado de júbilo, de emoción, de verdadero amor. Tach'a había arrojado los pétalos del loto sobre el agua en el cuenco de Hathor y le había dicho que esa noche o la noche siguiente eran los días fértiles de su ciclo, que concebiría si contemplaba a César y lo encontraba digno de su amor. Pues bien, lo había contemplado y había encontrado un sueño, el dios llegado del oeste. Tan alto y espléndido y hermoso como Osiris; incluso las arrugas de su rostro eran apropiadas, ya que revelaban que había sufrido mucho, tal como había sufrido Osiris.
Le temblaron los labios, parpadeó al notar unas repentinas lágrimas. Ella amaba, pero César no, y dudaba que llegara a amarla. No por falta de belleza o encanto femenino; más que por eso, por el abismo de edad, experiencia y cultura que los separaba.
Al anochecer estaban en el gran palacio, un enorme edificio que se ramificaba en corredores y pasillos, se dividía en galerías y salas, tenía patios y estanques de tamaño suficiente para nadar en ellos.
Durante toda la tarde la ciudad y el Recinto Real habían estado en plena actividad; quinientos legionarios de César habían rodeado a los hombres de la guardia real y los habían enviado al recién asentado campamento de Aquiles al oeste de la Puerta de la Luna con saludos de parte de César. Hecho esto, los quinientos hombres procedieron a fortificar la muralla del Recinto Real con una plataforma de combate, parapetos apropiados y muchas torres de vigilancia.
También estaban ocurriendo otras cosas. Rufrio evacuó el campamento de Rhakotis y desalojó a los ocupantes de todas las mansiones de ambos lados de la avenida Real, donde después acomodó a la tropa. Mientras esas personas acaudaladas que se vieron de pronto sin hogar iban de un lado a otro de la ciudad llorando y gimiendo, clamando venganza contra los romanos, centenares de soldados irrumpieron en los templos, el gimnasio y los tribunales de justicia, en tanto unos cuantos que quedaban en Rhakotis fueron al Serapeum. Ante las miradas de horror de los alejandrinos, retiraron todas las vigas de todos los techos y las llevaron a la avenida Real. A continuación comenzaron a trabajar en las estructuras portuarias —embarcaderos, muelles, el Emporio— y se llevaron toda la madera útil además de las vigas. Al anochecer, la mayor parte de la Alejandría pública estaba en ruinas, pues todas las piezas de madera grandes o aprovechables habían sido trasladadas a la avenida Real.
—¡Esto es un ultraje! ¡Un ultraje! —exclamó Poteino cuando el invitado no deseado entró acompañado de una centuria, sus ayudantes y la reina Cleopatra, ésta con aspecto muy ufano.
—¡Tú! —gritó Arsinoe—. ¿Qué estás haciendo aquí? La reina soy yo; Tolomeo se ha divorciado de ti.
Cleopatra se acercó a ella y le asestó violentos puntapiés en las espinillas y luego le arañó la cara.
—La reina soy yo. Cállate o te haré matar.
—¡Arpía! ¡Cerda! ¡Cocodrilo! ¡Chacal! ¡Hipopótamo! ¡Araña! ¡Escorpión! ¡Rata! ¡Serpiente! ¡Piojo! —vociferaba el pequeño Tolomeo Filadelfo—. ¡Simio! ¡Simio, simio, simio!
—Y tú cállate también, sapo inmundo —ordenó Cleopatra con fiereza golpeándole en la cabeza hasta hacerlo lloriquear.
Fascinado por estas pruebas de devoción familiar, César observaba cruzado de brazos. Cleopatra bien podía ser la vigesimoprimera faraona, pero en presencia de sus hermanos menores volvía a comportarse como en el parvulario. César advirtió con interés que ni Filadelfo ni Arsinoe se defendían de la agresión física: la hermana mayor los intimidaba. Finalmente se cansó de aquella falta de decoro y separó hábilmente a los tres alborotadores.
—Vos, señora, quedaos con vuestro tutor —ordenó a Arsinoe—. Ya es hora de que las jóvenes princesas se retiren. También tú, Filadelfo.
Poteino seguía despotricando, pero Ganímedes se llevó a Arsinoe con rostro inexpresivo. Ése, pensó César, es mucho más peligroso que el chambelán mayor. Y sea eunuco o no, Arsinoe está enamorada de él.
—¿Donde está el rey Tolomeo? —preguntó—. ¿Y Teodoto?
El rey Tolomeo y Teodoto estaban en el ágora, todavía intacta. Poco antes, habían estado pasando el rato en los aposentos reales cuando un esclavo apareció de pronto para anunciarles que César estaba enseñoreándose del Recinto Real, acompañado por la reina Cleopatra. Momentos después Teodoto ordenó a los sirvientes que los vistieran a él y al muchacho para una audiencia, Tolomeo con su tocado púrpura y diadema; a continuación los dos entraron en el túnel secreto construido por Tolomeo Auletes para permitir la huida en caso de que apareciera la turbamulta. El pasadizo se hundía en la tierra y pasaba bajo la muralla, e iba a desembocar junto al teatro de Akron, desde donde era posible dirigirse a los muelles o adentrarse en la ciudad. El pequeño rey y Teodoto optaron por ir a la ciudad, al ágora.
Aquel lugar de reunión tenía capacidad para…cien mil personas, y había estado llenándose desde primera hora de la tarde, cuando los soldados de César empezaron a arrancar vigas. Instintivamente los alejandrinos acudían allí siempre que se desataba un tumulto, así que cuando llegaron los dos de palacio, el ágora estaba ya abarrotada. Aun así, Teodoto obligó al rey a esperar en una esquina; necesitaba tiempo para que el muchacho aprendiera un breve discurso de memoria. Al caer la noche, la muchedumbre se desbordaba fuera del recinto y algunos se habían instalado sobre las arcadas cubiertas. Teodoto condujo al rey Tolomeo hasta una estatua de Calímaco el bibliotecario y lo ayudó a encaramarse al plinton.
—¡Alejandrinos, nos atacan! —exclamó el rey, cuyo rostro teñían de rojo las llamas de un millar de antorchas—. Roma nos ha invadido; todo el Recinto Real está en manos de César, pero hay algo peor aún… —Hizo una pausa para asegurarse de que repetía correctamente lo que Teodoto le había grabado en la memoria y luego prosiguió—: Sí, peor aún. Mi hermana Cleopatra, la traidora, ha regresado y está aliada con los romanos. Ella es quien ha traído a César. Todos vuestros alimentos se han destinado a llenar vientres romanos, y César se acuesta con Cleopatra. Han vaciado el tesoro y asesinado a todo el mundo en el palacio. Han asesinado a cuantos vivían en la avenida Real. Parte de vuestro trigo está siendo vertido en el gran puerto por puro despecho, y los soldados romanos están destruyendo vuestros edificios públicos. Están arrasando Alejandría, profanando sus templos, violando a sus mujeres y niños.
En la noche oscura, los ojos del muchacho reflejaron la creciente furia de la multitud; una furia que la gente ya sentía al entrar en el ágora, una furia que las palabras del pequeño rey transformaron en acción. Alejandría era el único lugar del mundo donde la muchedumbre tenía consciencia permanente de su propio poder, y manejaba ese poder como instrumento político y no con pura cólera destructiva. La muchedumbre había expulsado a muchos Tolomeos; podía expulsar a un simple romano, hacerlos pedazos a él y a su ramera.
—Yo, vuestro rey, he sido destronado por un canalla romano y una puta traidora llamada Cleopatra.
La multitud se agitó, envolvió al rey Tolomeo y lo alzó sobre los anchos hombros de un individuo. Desde aquella posición eminente y a la vista de todos, Tolomeo instó a avanzar a su corcel con su cetro de marfil.
Llegó hasta la verja del Recinto Real, pero allí le impidió el paso César, ataviado con su toga de orla púrpura, su diadema de hojas de roble, la vara de su cargo apoyada en el antebrazo derecho, y flanqueado por doce lictores a cada lado. Con él estaba la reina Cleopatra, aún con su túnica de color canela apagado.
Poco acostumbrada a un adversario que le plantara cara, la muchedumbre se detuvo.
—¿Qué hacéis aquí? —preguntó César.
—Hemos venido a obligarte a salir de aquí y a matarte —dijo Tolomeo a voz en grito.
—Rey Tolomeo, rey Tolomeo, no podéis hacer lo uno y lo otro a la vez —contestó César razonablemente—. O me obligáis a salir o me matáis. Pero os aseguro que no hay necesidad ni de lo uno ni de lo otro. —Habiendo localizado a los cabecillas en las primeras filas, César se dirigió a ellos—. Si os han dicho que mis soldados ocupan vuestros graneros, os pido que visitéis los graneros y veréis con vuestros propios ojos que no hay allí ninguno de mis soldados, y que están llenos a rebosar. No es asunto mío exigir tributo sobre el precio del grano u otros alimentos en Alejandría; eso corresponde a vuestro rey, ya que vuestra reina estaba ausente. Así que si estáis pagando demasiado, el culpable es el rey Tolomeo, no César. César trajo su propio grano y sus provisiones a Alejandría; no ha tocado las vuestras —afirmó mintiendo descaradamente. Con una mano obligó a avanzar a Cleopatra, y luego le tendió la otra mano al pequeño rey—. Bajad de ahí, majestad, y colocaos donde corresponde a un soberano, de cara a sus súbditos, no entre ellos y a su merced. He oído decir que los ciudadanos de Alejandría pueden hacer pedazos a un rey, y eres tú el culpable de su difícil situación, no Roma. Vamos, ven conmigo.
Los remolinos propios de tan enorme aglomeración habían separado al rey de Teodoto, que no conseguía hacerse oír. Tolomeo permanecía sobre los hombros de su portador, sus rubias cejas unidas en una expresión ceñuda, y un temor muy real cada vez más evidente en la mirada. Pese a no ser inteligente, sí lo era lo suficiente para darse cuenta de que César, de algún modo, estaba ofreciendo una imagen de él poco halagüeña; que la voz clara y potente de César, cuyo griego tenía ahora un acento manifiestamente macedonio, azuzaba contra él a las primeras filas de la muchedumbre.
—¡Bajadme! —ordenó el rey.
Ya en el suelo, se acercó a César y se volvió de cara hacia sus airados súbditos.
—Muy bien hecho —dijo César con tono afable—. Contemplad a vuestro rey y a vuestra reina. Tengo el testamento —del difunto rey, padre de estos muchachos, y estoy aquí para encargarme de que se cumplan sus deseos: que Egipto y Alejandría sean gobernados por la hija viva de mayor edad, la séptima Cleopatra, y su hijo varón de mayor edad, el decimotercer Tolomeo. Sus instrucciones son inequívocas. Cleopatra y Tolomeo Evergetes son sus legítimos herederos y deben gobernar conjuntamente como marido y mujer.
—¡Matad a Cleopatra! —gritó Teodoto—. ¡La reina es Arsinoe!
Incluso esto lo aprovechó César en su propio beneficio.
—La princesa Arsinoe tiene un deber distinto —declaró—. Como dictador de Roma, estoy autorizado a devolver Chipre a Egipto, y así lo hago en este mismo momento. —Su voz rezumó solidaridad—. Soy consciente de la difícil situación en que se ha visto Alejandría desde que Marco Catón anexionó Chipre: perdisteis vuestra buena madera de cedro para la construcción, vuestras minas de cobre, una gran cantidad de alimentos a bajo precio. El Senado que decretó esa anexión ya no existe. Mi Senado no consiente esta injusticia. La princesa Arsinoe y el príncipe Tolomeo Filadelfo irán a Chipre a gobernar en calidad de sátrapas. Cleopatra y Tolomeo Evergetes gobernarán en Alejandría, Arsinoe y Tolomeo Filadelfo en Chipre.
La muchedumbre estaba aplacada, pero César no había acabado.
—Debo añadir, pueblo de Alejandría, que Chipre se os devuelve gracias a la reina Cleopatra. ¿Por qué creéis que ha estado ausente?
Porque viajó para reunirse conmigo y negociar la devolución de Chipre. Y lo ha conseguido. —Sonriente, avanzó unos pasos—. Y ahora ¿por qué no ovacionáis a vuestra reina?
Las palabras de César se transmitieron rápidamente a través de la multitud desde las primeras filas; como todo buen orador, utilizaba mensajes breves y sencillos cuando se dirigía a una gran masa de gente.
Así que la muchedumbre, satisfecha, prorrumpió en ensordecedores vítores.
—Todo eso está muy bien, César, pero no puedes negar que tus soldados están destruyendo nuestros templos y edificios públicos —gritó uno de los cabecillas.
—Sí, un gravísimo asunto —admitió César, extendiendo las manos—. Sin embargo, incluso los romanos deben protegerse, y frente a la Puerta de la Luna acampa un numeroso ejército bajo las órdenes del general Aquiles, que me ha declarado la guerra. Estoy preparándome para contener su ataque. Si queréis que se detenga la demolición, os propongo que acudáis al general Aquiles y le digáis que disperse sus tropas.
La muchedumbre se dio media vuelta como un pelotón de soldados haciendo instrucción; al cabo de un momento, desapareció, supuestamente para ver a Aquiles.
Abandonado, tembloroso, Teodoto miró al joven rey con lágrimas en los ojos y luego se acercó tímidamente para cogerle la mano y besársela.
—Muy inteligente, César —dijo Poteino desde las sombras con una mueca de desprecio.
César hizo una señal a sus lictores y se volvió para encaminarse hacia el palacio.
—Como te he dicho antes, Poteino, soy inteligente. ¿Puedo sugerirte que ceses en tus actividades subversivas entre la población de tu ciudad y vuelvas a ocuparte de la administración del Recinto Real y el erario público? Si te sorprendo propagando un falso rumor sobre mí y tu reina, te haré ejecutar a la manera romana: azotes y decapitación. Si propagas dos falsos rumores, sufrirás la muerte de un esclavo: la crucifixión. Tres falsos rumores, y será crucifixión sin piernas rotas.
En el vestíbulo del palacio, despidió a sus lictores, pero apoyó una mano en el hombro del rey Tolomeo.
—No más expediciones al ágora, muchacho. Ahora vete a tus aposentos. Por cierto, he hecho obstruir el túnel secreto en ambos extremos. —Con extrema frialdad, miró a Teodoto por encima de los alborotados rizos de Tolomeo—. Teodoto, te prohíbo todo contacto con el rey. Mañana te quiero fuera de aquí. Y te lo advierto: si intentas acceder al rey, correrás la suerte que le he descrito a Poteino.
Con un ligero empujón, el rey Tolomeo corrió a llorar a sus aposentos. A continuación César agarró a Cleopatra de la mano.
—Es hora de acostarse, querida. Buenas noches a todos.
Cleopatra sonrió y bajó las pestañas. Trebatio miró con asombro a Fabelio. ¿César y la reina? ¡Pero si ella no era su tipo en absoluto!
Hombre muy experimentado con las mujeres, César cumplió con toda facilidad ese curioso deber: el apareamiento ritual de dos dioses en interés de un país, teniendo en cuenta que, para colmo, la joven diosa era virgen. Tales circunstancias no resultaban propicias para provocar grandes pasiones o sentimientos. Como oriental, a ella le complacía que él llevara depilado todo el cuerpo, pero lo consideró prueba de su divinidad cuando para él era simplemente una manera de evitar los piojos; César era un fanático de la higiene. En ese sentido, ella estaba a la altura: depilada también, emanaba un olor natural dulce.
Pero poco placer podía proporcionar aquel cuerpecito desnudo y descarnado que a causa de la inexperiencia y el nerviosismo estaba seco e incómodo. Cleopatra tenía el pecho casi tan plano como el de un hombre, y César temía romperle los brazos, si no las piernas, si la abrazaba con demasiada fuerza. A decir verdad, todo el ejercicio era poco alentador. Sin la menor tendencia a la pedofilia, César tuvo que aplicar su colosal voluntad para apartar de su mente aquel cuerpo poco desarrollado de niña y realizar su cometido varias veces. Si ella tenía que concebir, desde luego no bastaba con una sola cópula.
No obstante, ella aprendió deprisa y acabó disfrutando mucho de lo que él le hacía, a juzgar por su posterior humedad. Una criatura realmente lúbrica.
—Te amo —fue lo último que ella dijo antes de quedarse profundamente dormida, enroscada contra él con un flaco brazo sobre su pecho y una flaca pierna sobre las de él. César también necesita dormir, pensó, y cerró los ojos.
Por la mañana se habían concluido la mayor parte de las obras en la avenida Real y el Recinto Real. Montado en su caballo de alquiler —no había llevado consigo a Génitor, un error—, César salió a inspeccionar el cumplimiento de sus instrucciones y dijo al legado del campamento de caballería que cortara la carretera del canal, para aislar Alejandría del río Nilo.
Aquello era en realidad una variante de su estrategia en Alesia, donde se había introducido con sesenta mil hombres en un ruedo en el que tanto las murallas interiores como las exteriores estaban muy fortificadas para impedir la entrada de los ochenta mil galos acampados en lo alto del monte Alesia y los doscientos cincuenta mil galos acampados en los montes situados tras él. Esta vez se trataba de una mancuerna, no de un ruedo: la avenida Real formaba el eje, el campamento de caballería su abultamiento en un extremo, y el Recinto Real el abultamiento del otro extremo. Los centenares de vigas extraídas de toda la ciudad fueron colocadas como columnas horizontales que unían una mansión a la siguiente para formar parapetos en los terrados, donde César montó su artillería ligera; las ballestas grandes serían necesarias en la muralla de siete metros que protegía el lado oriental del campamento de caballería. El monte de Pan se convirtió en su atalaya, su falda fue transformada en un formidable terraplén de defensa mediante bloques del gimnasio y enormes paredes de piedra extraídas de ambos lados de la avenida Canópica en su cruce con la avenida Real. Podía desplazar a sus tres mil doscientos veteranos de infantería de un extremo de la avenida Real al otro a paso ligero, y liberarse también de la amenaza de los ibis; de algún modo aquellas astutas aves presentían lo que se avecinaba y pronto alzaron el vuelo. Bien, pensó César sonriendo, que los alejan drinos intenten luchar sin matar un ibis sagrado. Si fueran romanos, acudirían a Júpiter óptimo Máximo, y pactarían un acuerdo por el cual quedaban temporalmente exonerados de culpa a cambio de ofrecer posteriormente un sacrificio adecuado. Pero dudo que Serapis piense como el romano Júpiter óptimo Máximo.
Al este de la mancuerna de César se encontraban los distritos Delta y Épsilon, habitados por judíos y méticos; al oeste estaba el grueso de la ciudad, con población griega y macedonia, con diferencia la dirección más peligrosa. Desde lo alto del monte de Pan, César veía cómo Aquiles —¡por todos los dioses, qué lento era!— intentaba aprestara sus tropas y observaba también la actividad en el puerto de Eunostos y el Ciboto mientras los barcos de guerra salían de sus cobertizos, sustituyendo a aquellos que habían regresado de Pelusium y tenían que llevarse a tierra para secarse. En uno o dos días —su almirante era tan lento como Aquiles— las galeras pasarían bajo los arcos del Heptastadion y hundirían los treinta y cinco barcos de transporte de César.
Así que mandó dos mil hombres a demoler todas las casas situadas más allá del flanco oeste de la avenida Real, creando así una extensión de escombros de unos ciento veinte metros de anchura plagada de peligros tales como fosos cuidadosamente cubiertos con afiladas estacas en el fondo, cadenas que se alzaban de improviso para enroscarse al cuello, fragmentos de cristal alejandrino… Los otros mil doscientos hombres formaron e invadieron la parte comercial del Gran Puerto, abordaron todos los barcos, los cargaron con trozos de las columnas de los tribunales de justicia, el gimnasio y el ágora, y procedieron a echarlos al agua bajo los arcos. En sólo dos horas, ni una sola embarcación, ni bote ni quinquerreme podía atravesar el Heptastadion de un puerto al otro. Si los alejandrinos deseaban atacar su flota, tendrían que hacerlo por el camino difícil, pasando por los bajíos y bancos de arena del Eunostos, rodeando la isla de Faros y atravesando los pasadizos del Gran Puerto. ¡Date prisa con mis dos legiones, Calvino! ¡Necesito mis propios barcos de guerra!
Una vez bloqueados los arcos, los soldados de César subieron al Heptastadion y destrozaron el acueducto que suministraba agua a la isla de Faros; luego se apoderaron de la hilera exterior de artillería del Ciboto. Encontraron gran resistencia, pero era evidente que los alejandrinos carecían de mentes frías y de un general; se precipitaban a la refriega como los galos belgas en los viejos tiempos antes de aprender el valor de sobrevivir para volver a luchar el día siguiente. No eran enemigos insuperables para aquellos legionarios, todos veteranos de la guerra de nueve años en la Galia Trasalpina, encantados de combatir contra extranjeros tan despreciables como los alejandrinos. ¡Excelentes ballestas y catapultas, las afanadas en el Ciboto! César quedaría complacido. Los legionarios trasladaron la artillería a los muelles en barco y luego prendieron fuego a las naves amarradas en malecones y embarcaderos. Para terminar la labor, arrojaron proyectiles en llamas mediante las ballestas capturadas hacia los barcos de guerra del Eunostos y los tejados de los cobertizos. Fue una buena jornada de trabajo.
El trabajo de César fue distinto. Había mandado mensajeros a los distritos de Delta y Épsilon y emplazado para conferenciar a tres ancianos judíos y tres jefes méticos. Los recibió en la sala de audiencias, donde había colocado cómodas sillas, buena comida en los aparadores, y a la reina en su trono.
—Debes presentar un aspecto regio —le ordenó César—. Nada de modestia…, y quítale las joyas a Arsinoe si no encuentras ninguna tuya. Cleopatra, procura mostrarte como una gran reina de la cabeza a los pies; ésta es una reunión de vital importancia.
Cuando Cleopatra entró, César a duras penas pudo disimular su asombro. La precedía un grupo de sacerdotes egipcios, que agitaban incensarios y entonaban una endecha grave y monótona en un idioma que él ni siquiera identificaba. Todos ellos eran mete-en-sa excepto su superior, que lucía un peto de oro con piedras preciosas incrustadas sobre el que pendían numerosos collares de oro con amuletos; empuñaba un báculo de oro largo y esmaltado con el que golpeaba el suelo para producir un sonido sordo y atronador.
—¡Rendid todos homenaje a Cleopatra, hija de Amón-Ra, Isis reencarnada, Ella la de las Dos Señoras del Alto y el Bajo Egipto, Ella la del junco y la Abeja! —clamó el sumo sacerdote en buen griego.
Cleopatra vestía la túnica de faraona, de lino plisado con bandas de color blanco sobre blanco, cubierta por un manto amplio de manga corta tan diáfano que era transparente e iba bordado con dibujos de chispeantes cuentas de cristal. En la cabeza llevaba un extraordinario y alto tocado que César ya había estudiado en las pinturas murales, pero cuyo sentido no captó plenamente hasta verlo en tres dimensiones. Una fulgurante corona exterior de esmalte rojo se elevaba formando un largo astil en la parte trasera, y en su parte delantera mostraba una cabeza de cobra y otra de buitre hechas en oro, esmalte y piedras preciosas. De su interior surgía una corona cónica mucho más alta de esmalte blanco y con la cima plana; una cinta de oro enroscada salía de ella. En el cuello la faraona lucía un collar de oro, esmalte y piedras preciosas de veinticinco centímetros de anchura; en el talle un cinto de oro esmaltado de quince centímetros de anchura; en los brazos, magníficas pulseras de oro y esmalte con formas de serpiente y leopardo; en los dedos, docenas de resplandecientes anillos; enganchada tras las orejas y apoyada en la barbilla, una falsa barba de oro y esmalte; en los pies, sandalias de oro enjoyadas con suelas de corcho doradas y muy altas.
Su cara había sido pintada con exquisito cuidado, la boca de brillante carmesí, las mejillas realzadas con colorete, y los ojos réplicas del ojo que decoraba el trono: ribeteados con stibium negro que se extendía en finas líneas hacia las orejas y terminaba en pequeños triángulos rellenos del verde cobre que coloreaba también sus párpados superiores hasta las cejas pintadas con stibium; en cada mejilla llevaba dibujada una espiral negra. El efecto de la pintura era tan siniestro como asombroso; uno casi podía imaginar que debajo se ocultaba un rostro no humano.
También sus dos ayudantes macedonios, Carmian e Iras, vestían hoy al modo egipcio. Como las sandalias que llevaba eran tan altas, ayudaron a la faraona a subir por los peldaños del estrado hasta su trono, donde se sentó, cogió el cayado de oro esmaltado y cruzó aquellos símbolos de su divinidad sobre el pecho.
Nadie se postró, advirtió César; al parecer bastaba con una ligera reverencia.
—Estamos aquí para presidir —dijo Cleopatra con voz potente—. Somos la faraona, veis nuestra divinidad revelada. Cayo Julio César, hijo de Amón-Ra, Osiris reencarnado, pontífice máximo, emperador, dictador del Senado y el pueblo de Roma, adelante.
¡Ahí está!, pensaba él con entusiasmo mientras ella pronunciaba las sonoras frases. ¡Ahí está! Ni siquiera comprende Alejandría y todo lo macedonio. Es egipcia hasta la médula: en cuanto se ha puesto esta increíble indumentaria real, irradia poder.
—Vuestra majestad me abruma, hija de Amón-Ra —declaró, y luego señaló a sus delegados que, después de saludar, se estaban enderezando—. Permitidme que os presente a Simeón, Abraham y Josué de los judíos, y a Cibiro, Formión y Darío de los méticos.
—Bienvenidos, y tomad asiento —dijo la faraona.
A partir de este punto César casi se olvidó de la ocupante del trono. Optando por plantear el tema tangencialmente, señaló hacia un repleto aparador.
—Sé que la carne ha de prepararse religiosamente y que el vino ha de ser debidamente judaico —manifestó a Simeón, el principal anciano de los judíos—. Todo se ha hecho según estipulan vuestras leyes, así que cuando hayamos hablado, no dudéis en comer. Del mismo modo —dijo a Darío, etnarca de los méticos—, la comida y el vino de la segunda mesa han sido preparados para vosotros.
—Agradecemos tu amabilidad —contestó Simeón—, pero tanta hospitalidad no altera el hecho de que tu corredor fortificado nos ha aislado del resto de la ciudad, de nuestra fuente de alimento, nuestro sustento y de las materias primas para nuestros oficios. Advertimos que has acabado de demoler las casas que hay al lado oeste de la avenida Real, así que debemos suponer que te dispones a derribar nuestras casas en el lado este.
—No te preocupes, Simeón —dijo César en hebreo—, escúchame.
Cleopatra pareció sorprendida; Simeón se sobresaltó.
—¿Hablas hebreo? —preguntó.
—Un poco. Crecí en un barrio de Roma muy políglota, Subura, donde mi madre era la casera de una ínsula. Siempre teníamos a unos cuantos judíos entre los inquilinos, y yo supervisaba el lugar cuando era niño. Así que aprendí idiomas. El residente más anciano era un orfebre, Simón. Conozco el carácter de vuestro dios, vuestras costumbres, vuestras tradiciones, vuestras comidas, vuestras canciones, y la historia de vuestro pueblo. —Se volvió hacia Cibiro—. Incluso hablo un poco de pisidio —añadió en esa lengua—. Por desgracia, Darío, no sé hablar persa —se excusó en griego—, así que por comodidad, conversemos en griego.
En un cuarto de hora había expuesto la situación sin disculparse; una guerra en Alejandría era inevitable.
—Sin embargo —añadió—, por mi propia seguridad preferiría combatir sólo a un lado de mi corredor, el lado oeste. No hagáis nada para oponeros a mí, y os garantizo que mis soldados no os invadirán, que la guerra no se extenderá al este de la avenida Real, y que seguiréis comiendo. En cuanto a las materias primas que necesitáis para vuestros oficios y los sueldos que perderéis aquellos que trabajáis en el lado oeste, no estoy en situación de remediarlo. Pero puede haber compensaciones para las penurias que por fuerza padeceréis hasta que derrote a Aquiles y someta a los alejandrinos. No seáis un obstáculo para César y César estará en deuda con vosotros. Y César siempre paga sus deudas. —Se levantó de la silla curul de marfil y se acercó al trono—. Imagino, gran faraona, que tienes autoridad para pagar a cuantos te ayuden a conservar el trono.
—Así es.
—¿Estás dispuesta, pues, a compensar a los judíos y los méticos por sus pérdidas económicas?
—Lo estoy, siempre y cuando no hagan nada que te estorbe, César.
Simeón se puso en pie y saludó con una profunda reverencia.
—Gran reina —dijo—, a cambio de nuestra cooperación, tanto nosotros como los méticos deseamos pedirte otra cosa.
—Di, Simeón.
—Concédenos la ciudadanía alejandrina.
Siguió un prolongado silencio. Cleopatra permanecía oculta tras su exótica máscara, sus ojos velados por los párpados de color verde cobre, el cayado y el mayal cruzados sobre su pecho que subía y bajaba ligeramente con su respiración. Por fin los relucientes labios rojos se separaron.
—Accedo, Simeón, Darío. Todos los judíos y méticos que hayan vivido en la ciudad durante más de tres años tendrán la ciudadanía alejandrina. Recibirán asimismo una compensación económica por los costes que esta guerra les ocasione, y una gratificación para todos los judíos o méticos que combatan activamente a favor de César.
Simeón dejó caer los hombros en un gesto de alivio; los otros cinco cruzaron miradas de incredulidad. Aquello que les había sido negado durante generaciones era por fin suyo.
—Y yo añadiré la ciudadanía romana —dijo César.
—El precio es más que justo —declaró Simeón, radiante—. Trato hecho. Además, en prueba de nuestra lealtad, vigilaremos la costa entre el cabo Loquias y el hipódromo. No es adecuada para desembarcos masivos, pero Aquiles podría traer a tierra a muchos hombres en embarcaciones pequeñas. Más allá del hipódromo —explicó en atención a César— empiezan las marismas del Delta, como es la voluntad de dios. Dios es nuestro mejor aliado.
—¡Comamos, pues! —propuso César. Cleopatra se levantó.
—Ya no necesitáis a la faraona —dijo—. Carmian, Iras, ayudadme.
—¡Quitadme todo esto de encima! —exclamó la faraona, sacudiéndose las sandalias en cuanto llegó a sus aposentos. Se despojó de la absurda barba falsa, del enorme y pesado collar, y de una avalancha de anillos y pulseras que rebotaron y rodaron por el suelo mientras temerosos sirvientes los perseguían a gatas, observándose unos a otros para asegurarse de que nada se hurtaba. La faraona tuvo que sentarse en tanto Carmian e Iras pugnaban por quitarle la imponente doble corona; el esmalte estaba aplicado sobre madera, no sobre metal, pero se ajustaba perfectamente al cráneo de Cleopatra a fin de que no se cayera, y pesaba mucho.
Al ver entonces a la hermosa mujer egipcia con su indumentaria de música del templo, Cleopatra gritó de alegría y se echó a sus brazos. —¡Tach'a! ¡Tach'a! ¡Madre mía, madre mía!
Mientras Carmian e Iras protestaban y la reprendían por arrugar la capa de cuentas, Cleopatra abrazó y besó a Tach'a efusivamente.
Su propia madre había sido muy amable, muy tierna, pero siempre había estado demasiado preocupada para demostrar afecto, cosa que Cleopatra le podía perdonar, siendo ella misma víctima del espantoso ambiente del palacio de Alejandría. El nombre de su madre había sido Cleopatra Trifena, y era hija de Mitrídates el Grande; fue entregada como esposa a Tolomeo Auletes, que era hijo ilegítimo de Tolomeo X Sóter, apodado Látiro. Había tenido dos hijas, Berenice y Cleopatra, pero ningún hijo varón. Auletes tenía una hermanastra, todavía niña cuando Mitrídates lo obligó a casarse con Cleopatra Trifena, pero de eso hacía treinta y tres años, y la hermanastra creció. Hasta la muerte de Mitrídates, Auletes temía demasiado a su suegro para repudiar a su esposa; lo único que podía hacer era esperar.
Cuando Berenice contaba doce años y la pequeña Cleopatra cinco, Pompeyo Magno puso fin a la trayectoria del rey Mitrídates el Grande, que huyó a Cimeria y fue asesinado por uno de sus hijos, el mismo Farnaces que en el presente invadía Anatolia. Libre por fin, Auletes se divorció de Cleopatra Trifena y se casó con su hermanastra. Pero la hija de Mitrídates era una mujer tan pragmática como sagaz; logró conservar la vida, seguir instalada en el palacio con sus dos hijas mientras su sustituta daba a Auletes una hija más, Arsinoe, y por último dos hijos.
Berenice tenía edad suficiente para estar en compañía de los adultos, pero Cleopatra era relegada a los aposentos infantiles, un lugar horroroso. Más adelante, cuando el comportamiento de Auletes se deterioró, su madre envió a la pequeña Cleopatra al templo de Ptah en Menfis, donde entró en un mundo que no se parecía en nada al del palacio de Alejandría. Fríos edificios de piedra caliza al antiguo estilo egipcio, cálidos brazos para estrecharla. El caso fue que Cha'em, sumo sacerdote de Ptah, y su esposa, Tach'a, adoptaron a Cleopatra como si fuera su propia hija. Le enseñaron las dos variantes del egipcio, arameo, hebreo y árabe; le enseñaron a cantar y tocar el arpa; le enseñaron todo lo que había que saber sobre el Egipto del Nilo, el inmenso panteón que Ptah, el creador de los dioses, había hecho.
No eran sólo las perversidades sexuales y las borracheras lo que dificultaba la convivencia con Auletes; además se había apoderado del trono al morir sin descendencia su legítimo hermanastro, Tolomeo XI, que había legado Egipto a Roma. Así había entrado Roma en el asunto, y Roma era una temible presencia. Durante el consulado de César, Auletes había pagado seis mil talentos de oro para asegurarse de que Roma aprobaba su permanencia en el trono; ese oro lo había robado a los alejandrinos, ya que Auletes no era faraón, y no tenía acceso a las fabulosas cámaras del tesoro de Menfis. El problema era que las rentas alejandrinas procedían de los alrededores de Alejandría, y sus habitantes insistían en que el soberano las devolviera. Corrían tiempos difíciles, los alimentos se habían encarecido, la presión romana era omnipresente y peligrosa. La solución de Auletes fue alterar la acuñación de moneda alejandrina.
El pueblo se alzó contra él de inmediato, dio rienda suelta a la muchedumbre. El túnel secreto permitió a Auletes huir al exilio en barco, pero partió sin dinero. Ello no preocupó a los alejandrinos que lo sustituyeron por su hija mayor, Berenice, y su madre, Cleopatra Trifena. La situación en el palacio se invirtió; fue la segunda esposa y la segunda familia de Auletes quienes quedaron en segundo plano tras las dos reinas mitridátides.
Y la pequeña Cleopatra tuvo que dejar Menfis para regresar, un golpe terrible para ella. ¡Cuánto había llorado por Tach'a, por Cha'em, por aquella vida idílica de afecto y estudio junto a la ancha serpiente azul del Nilo! El palacio de Alejandría se le antojó peor que nunca; a sus once años, Cleopatra continuaba en los aposentos infantiles, que compartía con dos pequeños Tolomeos que no paraban de morder, arañar y gritar. Arsinoe era la peor y no dejaba de decirle que no era «suficientemente buena», que tenía poca sangre tolomaica y era nieta de un rey viejo y granuja que había aterrorizado Anatolia durante cuarenta años y aun así había terminado en la quiebra. En la quiebra a causa de Roma.
Cleopatra Trifena murió un año después de subir al trono, así que Berenice decidió casarse, contra los deseos de Roma. Craso y Pompeyo tramaban aún la anexión con la ayuda y la complicidad de los gobernadores de Cilicia y Siria. Siempre que Berenice intentaba buscar marido, Roma se le adelantaba y ahuyentaba al candidato. Por último, ella acudió a sus parientes mitridátides, y entre ellos encontró a un escurridizo marido, un tal Arquelao. Indiferente a Roma, éste realizó el viaje a Alejandría y se casó con la reina Berenice. Durante unos breves y dulces días fueron felices; entonces invadió Egipto Aulo Gabinio, gobernador de Siria.
Tolomeo Auletes no había malgastado su tiempo en el exilio. Había visitado a los prestamistas (incluido Rabirio Póstumo) y ofrecido a cualquier gobernador de una provincia oriental diez mil talentos de plata para recuperar su reino. Gabinio aceptó y marchó hacia Pelusium seguido de Auletes. Otro hombre interesante acompañó también a Gabinio: su comandante de caballería, un noble romano de veintisiete años llamado Marco Antonio.
Pero Cleopatra nunca había visto a Marco Antonio; en cuanto Gabinio hubo cruzado la frontera egipcia, Berenice mandó de nuevo a su hermana menor con Cha'em y Tach'a en Menfis. El rey Arquéalo reunió el ejército egipcio con la intención de luchar, pero ni él ni Berenice eran conscientes de que Alejandría no aprobaba el matrimonio de la reina con otro mitridátide. Los integrantes alejandrinos del ejército se amotinaron y mataron a Arquelao, lo cual representó el fin de la resistencia egipcia. Gabinio entró en Alejandría y volvió a poner a Tolomeo Auletes en el trono; Auletes asesinó a su hija Berenice aun antes de que Gabinio abandonara la ciudad.
Cleopatra acababa de cumplir catorce años; Arsinoe tenía ocho, uno de los niños seis y el otro apenas tres. La balanza se había decantado: la segunda esposa y la segunda familia de Auletes volvían a ocupar el poder. Sabiendo que si Cleopatra regresaba a casa, sería asesinada, Cha'em y Tach'a la retuvieron en Menfis hasta que su padre murió a causa de sus vicios. Los alejandrinos no la habían querido en el trono, pero el sumo sacerdote de Ptah era el actual ocupante de un cargo demás de tres mil años de antigüedad, y sabía qué hacer. Así que ungió faraona a Cleopatra antes de que abandonara Menfis. Si regresaba a Alejandría como faraona, nadie se atrevería a tocarla, ni siquiera Poteino o Teodoto. Ni Arsinoe. Pues la faraona tenía la llave de las cámaras del tesoro —un ilimitado suministro de dinero— y la faraona era una diosa en el Egipto del Nilo, de donde procedía el sustento de Alejandría.
La principal fuente de los ingresos reales no era Alejandría, sino el Egipto del río. Allí, donde los soberanos habían existido desde quién sabía cuántos miles de años, todo pertenecía al faraón. La tierra, las cosechas, las bestias y las aves de los campos y las granjas, las abejas, los impuestos, tributos y tarifas. El faraón sólo compartía la producción de hilo, que era competencia de los sacerdotes; éstos recibían un tercio de los ingresos generados por este hilo, el mejor del mundo. Egipto era el único lugar del mundo donde se tejía un hilo tan tenue que quedaba diáfano como un cristal ligeramente empañado, solamente en Egipto se teñía de tan mágicos colores, y solamente en Egipto el hilo tenía una blancura tan extraordinaria. Otra fuente de ingresos era tan única como lucrativa: Egipto producía papel a partir del papiro, que abundaba en el Delta, y el faraón también era dueño del papel.
Por tanto las rentas del faraón ascendían a más de doce mil talentos de oro anuales, divididos en dos erarios: el privado y el público. Seis mil talentos en cada uno. Con el erario público el faraón pagaba a sus gobernadores de distrito, sus burócratas, su policía, la policía del río, su ejército, su armada, sus trabajadores, sus campesinos. Incluso cuando el Nilo no se desbordaba, esas rentas públicas bastaban para comprar grano a países extranjeros. Los fondos privados pertenecían plenamente al faraón y no podían destinarse a nada más que a las necesidades y deseos personales del faraón. En sus arcas se acumulaba la producción nacional de oro, piedras preciosas, porfirio, ébano, marfil, especias y perlas. Las flotas que partían hacia el Cuerno de África en busca de la mayor parte de aquellas riquezas pertenecían al faraón.
No era extraño, pues, que los Tolomeos como Auletes, privados del título de faraón, lo anhelaran, ya que Alejandría era una entidad por completo separada de Egipto. Si bien el rey y la reina ingresaban en forma de impuestos buena parte de los beneficios de la ciudad, no eran propietarios de ella ni de sus bienes, ya fueran los barcos, las fábricas de vidrio o las compañías de mercaderes. Tampoco tenían derecho a la tierra en que se hallaba la urbe. Alejandría había sido fundada por Alejandro Magno, que se las daba de griego pero era macedonio de la cabeza a los pies. El Intérprete, el Registrador y el Contable recaudaban todos los ingresos públicos de Alejandría y los utilizaban en gran medida en su propio interés, mediante un sistema de privilegios y prebendas que incluían el palacio.
Habiendo experimentado las dinastías asirias, kuchitas y persas antes de la llegada de Tolomeo, el mariscal de Alejandro Magno, los sacerdotes de Ptah en Menfis habían llegado a un acuerdo con él y le habían entregado el erario público egipcio a condición de que en el Egipto del Nilo se invirtiera la cantidad suficiente para mantener la prosperidad de su pueblo y sus templos. Si el Tolomeo era también faraón, disponía asimismo de los fondos privados. Sólo que éstos no saldrían de las cámaras del tesoro de Menfis a menos que el faraón en persona fuera a retirar la suma que necesitara. Así pues, cuando Cleopatra huyó de Alejandría no imitó a su padre zarpando del Gran Puerto sin dinero; fue a Menfis y obtuvo el dinero necesario para contratar a un ejército de mercenarios.
—¡Oh, qué alivio! —exclamó Cleopatra, libre por fin de sus galas reales.
—Puede que esta indumentaria sea agotadora, hija de Amón-Ra, pero te ha ensalzado a los ojos de César —dijo Cha'em, alisándole tiernamente el cabello—. Vestida de griega, estás decepcionante; el púrpura tirio no sirve para un faraón. Cuando todo esto haya pasado y estés segura en el trono, debes ataviarte como faraona incluso en Alejandría.
—Si me vistiera así, los alejandrinos me harían pedazos. Ya conoces su desprecio hacia Egipto.
—La respuesta a Roma corresponde al faraón, no a Alejandría —afirmó Cha'em con cierta aspereza—. Tu primer deber es garantizar la autonomía de Egipto de una vez por todas, por más Tolomeos que leguen Egipto a Roma en sus testamentos. A través de César puedes conseguirlo, y Alejandría debería agradecértelo. ¿Qué es esta ciudad sino un parásito que vive de Egipto y del faraón?
—Quizá —respondió Cleopatra, pensativa— todo eso está apunto de cambiar, Cha'em. Sé que acabas de llegar en barco, pero paséate por la avenida Real y verás qué ha hecho César con la ciudad. La ha destrozado, y sospecho que eso no ha sido más que el principio. Los alejandrinos están desolados, pero llenos de indignación. Lucharán contra César hasta no poder más; aun así me consta que no pueden vencer. Cuando llegue el día en que estén domados, las cosas cambiarán para siempre. He leído los comentarios de César sobre su guerra en la Galia, muy objetivos, sin asomo de emoción. Pero desde que lo conozco, los comprendo mucho mejor. César da libertad y seguirá dando libertad, pero si recibe un continuo rechazo, cambia de talante. La clemencia y la comprensión desaparecen; hará lo que sea para sofocar toda oposición. Nadie como él ha combatido jamás contra los alejandrinos. —Cleopatra dirigió hacia Cha'em sus extraños ojos con una expresión parecida al distanciamiento de César—. Cuando se ve obligado a ello, César quiebra tanto espíritus como espaldas.
Tach'a se estremeció.
—¡Pobre Alejandría!
Su esposo no dijo nada, demasiado absorto en su rebosante júbilo. Si Alejandría fuera aplastada totalmente, sería ventajoso para Egipto: el poder volvería a Menfis. Los años que Cleopatra había pasado en el templo de Ptah estaban dando fruto; ver Alejandría humillada y saqueada no causaría el menor malestar a la faraona.
—¿Aún no se sabe nada de Elefantina? —preguntó la faraona.
—Todavía es demasiado pronto, hija de Amón-Ra, pero hemos venido para estar a tu lado cuando llegue la noticia, como es nuestro deber —dijo Cha'em—. En estos momentos no puedes venir a Menfis, lo sabemos.
—Así es —confirmó Cleopatra, y dejó escapar un suspiro—. ¡Cuánto os echo de menos a Ptah, a Menfis y a vosotros!
—Pero César se ha casado contigo —dijo Tach'a, tomando entre las suyas las manos de su querida muchacha—. Estás fecundada, lo sé.
—Sí, estoy fecundada, y será un hijo varón.
Complacidos, los dos sacerdotes de Ptah cruzaron una mirada.
Sí, estoy fecundada y será un niño, pero César no me ama. Yo lo amé en cuanto lo vi, tan alto, tan rubio, con ese aspecto de dios. Eso no me lo esperaba, que pareciera la encarnación de Osiris. Viejo y joven a la vez, padre y marido. Lleno de poder, de majestad. Pero yo soy una obligación para él, algo que soportar en su vida terrena que lo lleva en una nueva dirección. En el pasado amó. Cuando no se da cuenta de que lo observo, aflora su dolor. Así que las mujeres a quienes amó deben de haber desaparecido. Sé que su hija murió de parto. Yo no moriré de parto, eso nunca ocurre a las soberanas de Egipto. Aunque teme por mí, confundiendo mi apariencia con fragilidad interior. Soy resistente como el metal. Viviré muchos años, como corresponde a la hija de Amón-Ra. El hijo de César que saldrá de mi cuerpo será un hombre de edad cuando pueda gobernar con su esposa en lugar de con su madre. También él vivirá muchos años, pero no será hijo único. Después he de tener una hija de César, para que nuestro hijo pueda casarse con su hermana. Luego, más hijos e hijas, todos casados entre sí, todos fértiles. Fundarán una nueva dinastía, la casa de Tolomeo César. El hijo que llevo en las entrañas construirá templos río abajo y río arriba: los dos seremos faraones. Supervisaremos la elección del Buey Buchis, el Buey Apis, estaremos en el nilómetro de Elefantina todos los años para la lectura de la inundación. Egipto disfrutará de Codos de la Abundancia una generación tras otra; mientras exista la casa de Tolomeo César, Egipto no pasará necesidades. Pero más aún, la Tierra de las Dos Señoras, del junco y la Abeja, recuperará todas sus glorias pasadas y todos sus territorios pasados: Siria, Cilicia, Cos, Kios, Chipre y Cirenaica. En este niño reside el destino de Egipto, y sus hermanos y hermanas poseerán talento y genialidad en abundancia.
Así pues, cuando, cinco días más tarde, Cha'em anunció a Cleopatra que el Nilo iba a crecer veintiocho pies y alcanzar por tanto sobradamente los Codos de la Abundancia, la noticia no le sorprendió en absoluto. Veintiocho pies equivalía a la inundación perfecta, del mismo modo que el suyo sería el hijo perfecto. Hijo de dos dioses, Osiris e Isis: Horus, Haroeris.