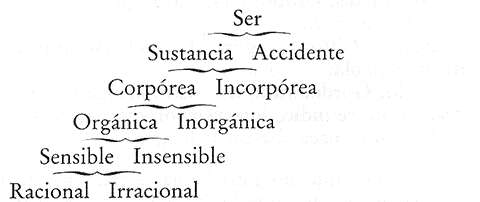(La última luz se escurría)
(La última luz se escurría por la arboleda acuchillando las sombras largas, palpitaba el frescor del anochecer entre alientos postreros de canícula, las urracas alborotaban el matorral, algún murciélago iniciaba su afán vespertino, y él persistía en su caminar ensimismado, ajeno a la calma dorada, sin percibir otra cosa que su propia angustia: una garra que escarbaba en su corazón, una brasa encendida en el interior de su cabeza. Pero por fin se detuvo a la sombra de una gran encina y apoyó una mano en el tronco. La música, que a lo largo de la marcha había sido un eco cada vez menos borroso, sonó de pronto muy cercana, definiendo los perfiles de una melodía familiar, y consiguió penetrar en los embebidos ánimos. Así volvió a la conciencia: su mano reconoció el tacto áspero de la encina, su mirada descubrió la antigua cicatriz de un desgaje en el rugoso tronco. Y cuando la melodía se repitió, Andrés Choz se recuperó definitivamente de la estupefacción y echó a andar otra vez, dejando atrás el monte solitario.)
—Por eso no estabas en casa.
Andrés Choz asiente con la cabeza. Pellizca el pan y se lleva un pedazo a la boca. Gordo sirve vino en los vasos de ambos.
—Volviste muy tarde, entonces.
—Muy tarde no. Serían las diez y media.
—¿Qué hiciste?
—Me puse a patear la calle sin enterarme.
Mira en silencio al otro durante un momento y continúa:
—Desde el médico hasta que sé yo dónde sin darme cuenta de nada. Hasta el parque de atracciones anda que te anda. Un montón de kilómetros como un autómata. Absorto, ido.
(Al otro lado de la vaguada aullaban las sirenas, se enardecía la estridencia verbenera. Y en la brusca transición desde el pasmo a la conciencia, desde el silencio al barullo, la turbación que le había empujado hasta allí se transformó en un repentino cansancio que hacía temblar sus manos y agarrotaba los músculos de sus pantorrillas. Descendió a lo largo de la valla, muy cerca del estrépito de la montaña rusa que pasaba vertiginosa, entre carcajadas y chillidos. Una gran nube de polvo ascendía lentamente, atravesada por la luz de los focos. Bajo el cielo todavía tenuemente azul y las bombillas multicolores, las gentes se apresuraban en torno a las norias y las barracas. Los carruseles giraban con el ritmo del vals, con el compás del pasodoble, y Andrés Choz había observado la ajena algazara con la intuición de un misterioso disimulo.)
—Me llené de polvo, sudé a chorros. Anduve y anduve sin sentir el sol. Hasta que me despabiló la música de allí, aquel follón de feria. Ese barullo en que todo parece fingido, como el rodaje de una película, como si las luces y los ruidos y el mismo gentío no fuesen otra cosa que los decorados y las masas que alguien está manejando para presentar un espectáculo.
(Aquella figuración persistió mientras esperaba un taxi, en la entrada del recinto. Los intermitentes resplandores, en la carretera, convertían los bultos sombríos en súbitos automóviles, en ramajes y rostros inesperados que brillaban un momento antes de ser atrapados nuevamente por la oscuridad.)
—Pero no te quedarías allí.
—No, qué va. Cogí por fin un taxi y volví a casa.
(Desde el taxi había contemplado otra vez el panorama urbano en que inició su frenética caminata, un paisaje iluminado por la luz artificial que permitía la concreción de aquellos letreros —Hostal Residencia Peñas Arriba, Bar El Quince, Bar Nuevo, El Arcón del Godo, Todo por la Patria, Callista, Jónica Compañía de Seguros— que se sucedían con apariencia también de pertenecer a un decorado. El taxista había vuelto la cabeza enarbolando el periódico: Ha visto usted, dijo. Andrés Choz le miraba sin comprender. Cambió el color del semáforo, el taxista reemprendió la marcha y leyó luego de reojo: Notable mejoría, ha pasado bien la noche. Andrés Choz había exclamado: Ah, sí. El taxista sonrió: Que nos entierra a todos, verdá usted, y Andrés Choz había estado a punto de contestar: Por lo menos a mí, pero con la ocurrencia reincidió en la consideración de su propio desastre, que por unos momentos había olvidado, y sin escuchar más al hombre —menuda encarnadura, oiga, dos enfermedades en treinta y cinco años— se perdió otra vez en el desierto brumoso de su pasmo hasta ser rescatado por la voz del taxista, ahora insistente: Me dijo el veintinueve, verdad, y Andrés Choz asintió con apresuramiento: Perdone, dijo, y al buscar el dinero encontró una vez más el arrugado sobre que guardaba su sentencia.)
—Volví a casa porque total qué hacía.
—¿Tienes ahí el análisis?
Él se lo alarga.
(Y cuando había abierto la puerta de casa, el teléfono, que sonaba, dejó de repicar. Andrés Choz encendió la luz y contempló la sala reconociendo los huecos y las penumbras. Luego dejó el sobre en la mesita y se sentó, pero sólo unos instantes, porque en seguida se había acercado a la librería para buscar un tomo del diccionario. Cuando lo tuvo, volvió a sentarse y pasó deprisa las hojas.
—Med. 1. Llamado también «epitelioma maligno o carcinoma». Constituye una neoplasia maligna de los elementos epiteliales.
Andrés Choz había leído con decepción creciente los conceptos extraños hasta encontrar su propio mal grabado en una frase simple, abstrusa. De nuevo se alzó dentro de él una ola de emoción dolorosa, pero había releído la voz lentamente, como si esperase descubrir, bajo la descripción científica sumaria, un significado doméstico, abarcable, en el que pudiera refugiarse cierta esperanza.)
Gordo le mira, pregunta:
—¿No lo sabía cuando la primera biopsia?
—Yo qué sé. Supongo que sí. Seguro que sí. Pero ve que esta vez ya no tuvo duda. La metástasis quiere decir que hay diseminación. Claro que lo sabría.
Gordo vuelve su mirada al diagnóstico. Andrés Choz prosigue:
—Yo le dije: no me vengas con cuentos, hace muchos años que te conozco. Ya sabes que su padre fue compañero mío en la Universidad y además murió de lo mismo, hay que fastidiarse. No me cuentes historias, le dije. Que quería saber la verdad desnuda, vamos.
Gordo deja por fin el papel sobre la mesa, guarda las gafas en el estuche.
—Y ya ves, Gordo, fatal. Erre i pe.
—Te operarán.
Andrés Choz recupera el papel. Acciona con él mientras habla:
—No, Gordo, ya lo has visto. «Dada la extensión, etcétera, no se indica intervención quirúrgica.»
El Gordo hace chascar la lengua.
(Durante un rato había mirado fijamente la página del diccionario, hasta que las letras perdieron todo significado. Alzó la mano y pasó las páginas: Candela, vela para alumbrar pero también la flor del castaño; Carnac, Población de Francia, las mágicas alineaciones se mezclaron en su sentimiento con recuerdos de guerra, con ansiedades viejas; Carnarvon o la aseveración bastante respetable de que algunos tesoros son ciertos; Rosalía, al margen del apellido el retrato que pintara Madrazo, qué temeroso rictus el de ella, ese vestido fúnebre, monjil, y le vino a la memoria aquel verso:
Una luciérnaga entre el musgo brilla
y un astro en las alturas centellea;
abismo arriba y en el fondo abismo,
¿qué es al fin lo que acaba y lo que queda?
Ante la sucesión de las voces, Andrés Choz había comprobado con amargura que hay miles de ellas que nunca leyó, que nunca leería. Los cefalópodos enarbolaron sus hermosas estructuras. Redescubría palabras sugerentes de olores tropicales. Tristes historias, así la de Beatriz Cenci. Encontrarás precisamente ahora el agua fecunda que empaparía tus secanos, había pensado, y también quién dijo eso, cuando la palabra «concepto», hizo asomar remotas arborescencias que exhalaron el aroma de algún olvidado temario académico:
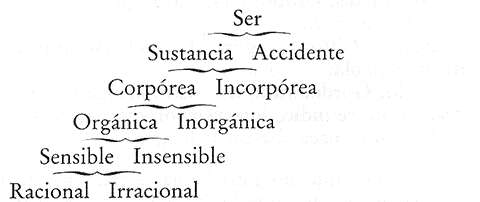
Qué sabiduría satisfecha, pensó, y miró hacia lo lejos, tras la masa de los tejados, donde había sorprendido el relumbrón de un relámpago. Luego dejó el tomo, se puso de pie, aspiró lentamente, llenándose de aire los pulmones donde habita el latido ominoso, allí donde Kraken acecha, esa presencia proliferante hecha de funestos tentáculos, de ramas o raicillas aciagas que crecen, progresan, se extienden a los pacíficos rincones. Como en las diapositivas que le proyectó el médico, su mal fotografiado tendría también esos colores verdes, ocres, rojos, aquellas manchas que parecen dibujadas por una plumilla minuciosa, huellas como imitando las digitales de manos fantasmas, esos borrones que se sobreponen como las neblinas de un paisaje imaginario y que, sin perder su precisión, componen perspectivas de celajes suavísimos.)
—O sea, que se acabó, Gordo.
—¿No puede hacerse nada?
—Yo se lo pregunté, claro, qué posibilidades tengo, le dije. Él hizo una exposición detallada del asunto. En resumen, que de operar nada. Ese eufemismo que puso aquí. Para qué engañarnos, dijo; mejor dejarlo como está.
El rostro del Gordo tiene una expresión afligida, con las cejas desplomándose por los extremos exteriores. Un gesto plañidero.
—Se le notaba emocionado. Eso de ser tan explícito con un viejo conocido debía excitar un poco su sadismo.
—Hombre, Andrés.
Andrés Choz suspira.
—Perdona, ya sé que es mala leche. Pero pensé que estaba siendo demasiado prolijo, deseaba perderle de vista. Qué absurdo: yo me había puesto en el papel del paciente que quiere apurar la verdad hasta las heces, él se esforzaba en aclarármelo todo, incluso con proyecciones de diapositivas, y a mí me estaba cayendo cada vez peor.
(Se bañó. Y después, a eso de las once y media, había recorrido las estanterías en presuroso repaso de libros, picoteando versos o dedicatorias, gustando otra vez títulos admirados o párrafos que en alguna ocasión subrayara, encontrando entre las hojas flores secas, fotografías, calendarios de cartera, algún prospecto medicinal. A la una de la madrugada bebió la tercera copa y se dispuso a ordenar los cajones inferiores de la librería, veinte años de papel sedimentado en carpetas y atadijos, cuya ordenación, tantas veces iniciada, había pospuesto definitivamente la muerte de Julia. Le sorprendió encontrar restos cuya existencia había olvidado mucho tiempo atrás: panfletos de la propaganda aliada, periódicos clandestinos, postales pintorescas, los primeros palotes de su hija. También encontró sus cartas de noviazgo con Julia, en varios paquetes atados con cintas, y estuvo releyéndose lleno de melancolía. Qué jóvenes entonces y qué ignorancia del tiempo, de la soledad, de la muerte. Ante los períodos alambicados que expresaron alguna vez nostalgia, deseo, ternura, Andrés Choz rememoró excursiones bajo los avellanos, besos en el anochecer, risas junto a regatos transparentes. Pero al cabo había roto sus cartas y las de Julia —tan cuidadosamente caligrafiadas, tan ordenadas— y había tirado los pedazos a la papelera. Y cuando terminó con la correspondencia había destruido todos los papeles que podían relacionarse con Julia y con él. De pronto, y en la pesquisa de nuevos restos que eliminar, había hallado tres relatos, algunos poemas, un cuento que una vez le escribió a su hija, y una carpeta azul que guardaba varios folios manuscritos. En el primero figuraba el título, con escritura de mayúsculas: NOVELA DEL HERMANO ONS.)
Gordo se ha quedado inmóvil y Andrés Choz extiende el brazo derecho y le palmea un hombro.
—Animo, Gordo. Pareces tú el desahuciado.
Gordo inclina la cabeza, mantiene la mueca compungida durante la fervorosa masticación, le mira otra vez y musita:
—No te haces idea de cuánto lo siento. Tengo un disgusto bárbaro.
(La Novela del Hermano Ons: el único relato largo que hubiera escrito en su vida estaba sintetizado en aquellas siete hojas. De la brevísima narración podía deducirse ese optimismo ingenuo de las sinopsis que todavía no han sido forzadas a los dolores del crecimiento: un fabuloso extraterrestre que patrulla por los espacios siderales recogiendo los datos de la vida, ve destruida su nave en un accidente y es arrojado a la Tierra, donde convive la experiencia humana disimulado bajo la apariencia de un perro. Y Andrés Choz había recordado las largas conversaciones con Julia y con Gordo sobre el asunto, el fervor de ella, el propio Gordo había estado de acuerdo en que el tema podía ser interesante. Incluso había dicho: Visto el género, podíamos sacarla nosotros mismos. En Marginalia, sin duda. Pero primero tienes que escribirla.)
—He pensado tomarme las vacaciones ya.
Gordo mueve de un lado a otro la poderosa cabeza.
—Haz lo que quieras, lo que te apetezca.
—Marcharme mañana mismo. O esta tarde. Coger el coche y carretera. Largarme de aquí.
—Tú ya sabes que puedes hacer lo que quieras.
—Irme a un lugar tranquilo. Al mar.
—Con tu hija.
—No. Yo solo. No quiero ver a nadie.
Gordo respira con algo de dificultad. Escancia en su vaso el vino que queda en la botella y contempla el plato vacío.
—Quiero ir a algún sitio fresco y apacible.
Gordo le apunta con el tenedor.
—Deberías venirte unos días al chalé.
—No, Gordo.
—¿Y tu hija? ¿Cuándo se lo vas a decir a tu hija?
Andrés Choz no contesta. Tamborilea en la mesa con los dedos. Por fin dice:
—Me voy al norte. Al orbayo.
(Pasadas las cuatro de la madrugada había bebido bastante más y se fue a la cama, dejando muchos papeles desperdigados por el suelo del estudio. Y cuando apagó la luz, la oscuridad habitual de su cuarto se convirtió en una oscuridad mucho más densa y se podía sospechar que ningún interruptor sería capaz de asegurar el retorno a la perspectiva habitual del pasillo entre la cama y el armario, del cuadro de flores en la pared de enfrente, del reloj sobre la mesita. Así también la muerte, había pensado, así el nunca jamás. Sus temerosas cavilaciones le fueron llevando a imaginar los millones de circunstancias que, desde el inicio del tiempo, se hubieron de ajustar para que él existiera algún día. Acaso el primer latido, el latido original, fue una semilla llovida de las fuentes del espacio, como algún sabio especuló, una simiente que inimaginables eyaculadores lanzaron bajo las estrellas lejanas. O quizá apareció en el océano preliminar como consecuencia de las fermentaciones ribereñas. Pero alguna vez fue sin duda el agobio del primer protoplasma: larvarias palpitaciones agitarían su minúscula maraña hasta llegar a otras formas azarosas, tal vez la del gusano entre los filamentos y los cataclismos, asomando del huevo, arrastrando su breve baba sobre los cienos puros. Así todas las coincidencias sucesivas hacia la bestia vertical. Y luego, el hombre. Y a través de los infinitos encuentros, miríadas de espermatozoides repetirían su incansable aventura hacia innumerables óvulos, para originar precisamente el óvulo y el espermatozoide de cuya conjunción solamente podría surgir Andrés Choz. Y todo aquel esfuerzo, toda aquella energía, resueltos en este soplo sucinto antes de la vuelta a la negrura definitiva. Sería entonces cuando se encontró convertido en un perro, y aunque durante un momento supo que era un sueño, las sensaciones físicas del perro eran reales por lo ajenas a las habituales del propio soñador. Así los movimientos musculares, la visión, el olfato. Y soñó que era un perro blanco que corría por una planicie llena de sombras mientras algo le perseguía. Huía desesperado, lleno de terror, consciente de la progresiva proximidad del perseguidor invisible. Un soplo helado llegaba hasta él desde la cercana presencia. Súbitamente, el ser que iba detrás logró alcanzarle. Él le sentía clavándose en su espalda, deslizándose como un frío progresivo por los entresijos de su cuerpo. Y así se había despertado. Pero ya no era el frío. En la duermevela del despertar, creía percibir la maligna irradiación, el avance inexorable del monstruoso ejército a través de los microscópicos desfiladeros, de las diminutas escabrosidades. Eran más de las once y se oía el ruido en el estudio. Se levantó y se asomó a la puerta. Saludó a la mujer que, enarbolando el plumero, le reprochaba el insólito desorden: Y estos papeles los pondré encima de la mesa, ¿no? Andrés Choz había entrado en el cuarto de baño y observó durante un rato su propia imagen en el espejo. Ecce homo, musitó, y se miraba el interior de la boca, una pena este puente tan nuevo, las comisuras de los ojos, las orejas. Por poco ya, carísimo.)
—A ponerme un jersey. Ya pensé en el sitio. Imagínate qué voy a hacer.
Gordo cava con la cucharilla en la nata. Una incipiente congestión enrojece sus rotundas orejas. El rostro no ha perdido su mueca desolada.
—¿Qué vas a hacer? ¿De qué hablas?
—Vamos, Gordo, pareces tú el condenado.
—No digas eso.
—Voy a escribir.
—¿A escribir?
Recuerda Andrés Choz una sobremesa del último verano en que Julia estuvo viva. También Gordo se estaba comiendo aquel día un postre semejante.
—¿Te acuerdas de aquello del Hermano Ons?
Seguro que también habrían colgado unas escurriduras de nata en los bigotes del Gordo.
—¿Lo del marciano?
—No era marciano, Gordo.
—¿Vas a escribir lo del marciano? Perdona.
—Sí. Y necesito un sitio plácido, sin este calor. Y sentarme a escribir con calma.
—El extraterrestre aquél que se transformaba en perro, ¿verdad?
—No se transformaba. Aparentaba que era un perro. Se hacía pasar por un perro.
Gordo llama al camarero y le encarga café para los dos. Luego dice:
—Yo creo que aquello estaba bastante bien. Por lo menos, la idea.
—Encerrarme a escribir.
—Tú haz lo que quieras, ya te lo he dicho. Estaría bueno. ¿Cuándo tienes que volver al médico?
El camarero retira los platos. Andrés Choz dice, con sorna:
—Ya tenía ganas de una ocasión así, como si dijésemos.
—Lo que te dé la gana. Ya sabes que por la empresa no hay problema.
—En fin, Gordo, será mi testamento. Te la dedicaré.
Gordo se limpia melancólicamente con la servilleta, suspira.
—No debería comer tanto dulce. Me va a dar algo el día menos pensado.