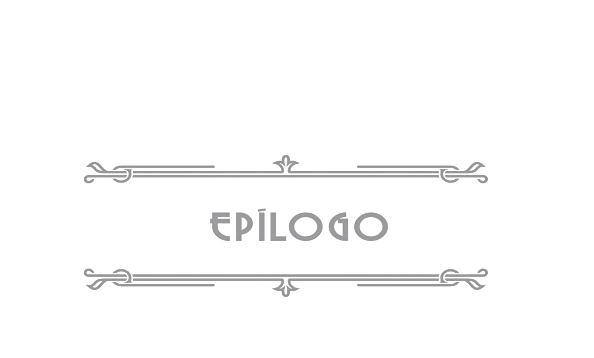
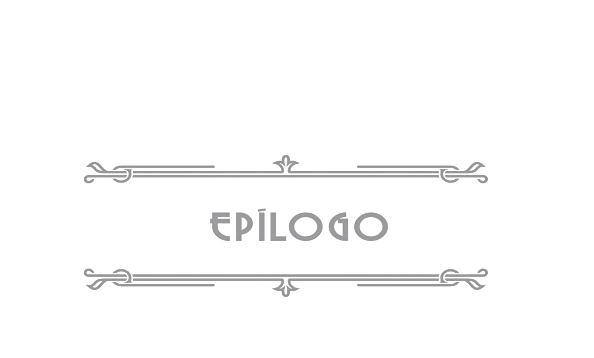
Palacio Ebenthal, abril de 1907
Yo no era un buen policía. De haberlo sido, no la habría encubierto de aquella manera. Pero estaba enamorado de Inés, tengo que reconocerlo. Enamorado desde el primer momento en que la vi, enamorado pese a todo y contra todo. Limpié cuidadosamente sus huellas de la Steyr Mannlicher y sostuve en todo momento que la pistola era mía y que yo mismo había disparado a la baronesa para defender a Inés.
No hubo juicio ni horca para la asesina de las modelos. Aquel pequeño círculo de artistas y aristócratas en el que me había visto mezclado implosionó como una estrella moribunda, sin dejar rastro de sus vicios ni apenas de su existencia.
El mismo día que se cerró el caso, puse mi identificación y mi pistola sobre la mesa del comisario. No, yo no era un buen policía.
Me trasladé a Ebenthal, a la casa que había sido de mis padres. La arreglé, después de tanto tiempo abandonada, dispuesto a instalarme allí definitivamente. Conseguí un puesto de profesor de piano en la escuela de primaria y, con mis ahorros, arrendé un pequeño viñedo perteneciente al palacio. Ese año se echó a perder toda la cosecha. Al siguiente puse a fermentar el mosto por primera vez y por primera vez también me sentí solo. Y en mi soledad pensé en Sophia y no en Inés. Sí, en Sophia, la de los ojos tristes y los abrazos cálidos, la de la piel suave bajo mi piel. Porque hay amores que son etéreos, que como el incienso te embriagan la mente pero se escapan de entre los dedos; como el amor a los dioses o el amor a Inés. Y otros que son tangibles, cotidianos como el sol que sale cada mañana y se pone cada noche; simplemente imprescindibles, como el amor a Sophia.
A Sophia le pedí que se casara conmigo, porque no deseaba otra cosa que pasar con ella el resto de mi vida. Ahora estamos esperando nuestro primer hijo; nacerá a finales de septiembre.
A veces voy de visita al palacio Ebenthal. En primavera, cuando empiezan a derretirse las últimas nieves, el sol entra a raudales por los balcones y el jardín se cuaja de flores y brotes tiernos.
—Es reconfortante saber que la primavera siempre regresa —me dice la princesa viuda mientras contemplamos las amplias extensiones verdes, acodados en la balaustrada de piedra.
Entre las sendas arboladas del jardín, veo a Hugo pasear en su silla de ruedas. Inés la empuja. Sé que cuando lleguen al final del camino, al resguardo de los rosales que trepan por la pérgola, ella le besará en los labios. Y él responderá a su beso con una sonrisa y una caricia cada día más firme.
Entonces, pienso en decirle a la princesa viuda que la primavera llega con ella: Inés es la luz del sol que trae la vida tras el largo invierno. Pero no lo hago, prefiero conservar ese pensamiento para mí.
Recuerdo aquel día que se presentó en mi casa. Me pareció estar contemplando un fantasma, pues la había dado por perdida cuando la dejé muerta en vida en aquel remoto lugar de las montañas de Salzburgo. «No puedo vivir sin él», me dijo antes de que la invitara a pasar. «Incluso si muere, quiero morir a su lado».
No fue fácil que la familia la dejara ni siquiera pisar el palacio. Me llevó un esfuerzo sobrehumano conseguir que cambiaran de opinión sobre ella y le concedieran al menos una visita. El resto cayó después por su propio peso.
El tiempo pareció detenerse en aquel instante de su encuentro; todos fuimos testigos con las emociones a flor de piel. Inés se acercó lentamente a Hugo, le cogió de la mano y le susurró algo al oído. Acto seguido él dejó de pronunciar su nombre. Movió un poco los dedos para apretar la mano de Inés, cerró los ojos y se quedó dormido. La pesadilla había terminado.
Jamás he presenciado tanta devoción y cariño, nunca he visto a nadie cuidar de otra persona como Inés cuida de Hugo. Gracias a ella, mi amigo ha vuelto a convertirse poco a poco en lo que era: ha vuelto a hablar, a razonar, a emocionarse, a sentir, a moverse. En breve intentará andar por sí mismo. Sé que lo conseguirá si se apoya en el brazo de Inés.
Y ella… Ella es la imagen de la absoluta felicidad, de quien ha obtenido de la vida más de lo que podía esperar. No importa por todo lo que haya pasado, yo sólo la he visto llorar una vez: cuando tuvo a Hugo delante, postrado en una cama sin conciencia.
—No esté triste… Todo saldrá bien. —Quise consolarla con una caricia en el hombro.
Ella se volvió: una sonrisa asomaba entre sus lágrimas.
—No es tristeza lo que siento, sino alegría. Está vivo.
Nunca llegaré a conocer bien a esa mujer. Durante meses fue mi obsesión desnudar el alma bajo aquel cuerpo que otros ya habían desnudado. No lo conseguí. Todo lo que logré fue que los demás la dibujaran para mí. Y es que, después de todo, Inés ha nacido para posar. Para ser una belleza en un lienzo tan magnética como inaccesible. Para que su piel dorada sea la coraza más infranqueable. Tal vez esa sea la esencia de la modelo.
Aunque si alguien me preguntase quién es Inés, no dudaría la respuesta. Ella es el arte. Arte en cada uno de sus movimientos, en cada uno de sus gestos, en cada instante de su existencia. El arte que estremece y sublima el espíritu, que agita las emociones. La obra de arte más hermosa. Inés.
