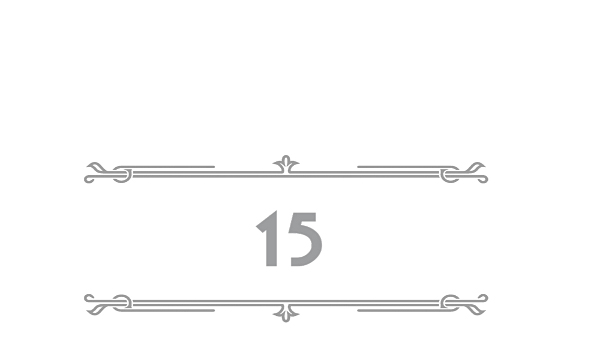
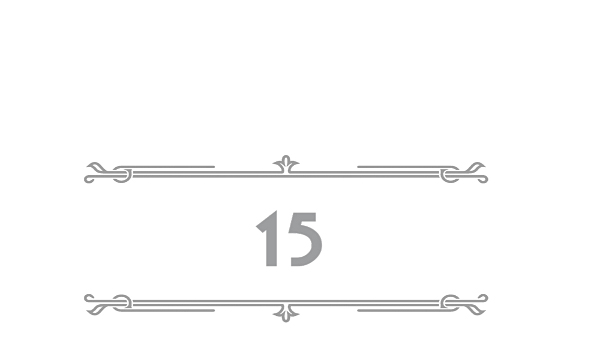
A orillas del río Kamp, septiembre de 1904
La despertó con un beso. Inés abrió los ojos perezosamente y sonrió medio dormida. Estaba acostada en el suelo, sobre la piel de oso; aún desnuda bajo las mantas. Cerró los ojos de nuevo. El fuego de la lumbre bruñía su piel y sus cabellos de oro y trazaba sombras temblorosas en su rostro. Hugo no se cansaba de admirar su belleza. Volvió a besarla, lenta y prolongadamente, hasta que se dio cuenta de que se excitaba y prefirió detenerse.
—Está a punto de amanecer —murmuró al tiempo que le tendía una taza de té.
Inés se incorporó y la cogió. La infusión estaba caliente y olía de maravilla. Bebió con avidez.
—Acuéstate junto a mí —le pidió después de beber, posando la mano en el espacio vacío a su lado.
Hugo contuvo las ganas de volver a entrelazarse con ella bajo las mantas.
—Luego… Quiero mostrarte una cosa antes de que la luz del sol aclare el cielo.
La curiosidad la ayudó a despabilarse.
—¿Qué?
—Sal afuera y lo verás. Pero ponte algo, que hace fresco.
Inés se cubrió con las enaguas y un chal y siguió a Hugo hasta el exterior de la cabaña.
Aún estaba oscuro y brillaban las estrellas, pero una luz tenue empezaba a clarear las sombras y a marcar las siluetas. Se acercaron hasta el río, que fluía tranquilo entre los árboles, y subieron a la pasarela de madera que hacía las veces de embarcadero. Encima del agua, el frío resultaba más intenso y la humedad traspasaba la ropa. Inés se arrebujó en su chal. Justo entonces, al final de la pasarela, divisó varios bultos blancos, como bolsas de papel puestas del revés. Hugo la acompañó hasta que los tuvieron cerca, pero tampoco entonces supo qué eran. Había muchas, varias decenas, todas dispuestas sobre la madera como un pequeño ejército preparado para la batalla.
Hugo encendió una cerilla larga y comenzó a prender una lamparita de cera que cada una de las bolsas escondía debajo. El interior del papel se iluminó.
—¿Qué es esto?
Sin distraerse de su tarea, el joven le explicó:
—Tian Deng, lámparas chinas. Las compré en San Francisco, en un barrio llamado Chinatown, donde se asienta una gran comunidad de inmigrantes chinos.
Apenas había terminado Hugo de hablar cuando las primeras lámparas iluminadas fueron elevándose hacia el cielo. Una a una, muy despacio, comenzaron a flotar. Se apresuró a encender las que faltaban y volvió junto a Inés. La abrazó por la espalda y contempló con ella el espectáculo de las lámparas salpicando el firmamento de puntos de luz dorada que a su vez se reflejaban en las aguas del río. Como una nube luminosa, se desplazaban en bandada a merced de la brisa, volando lentamente hacia las montañas.
—Están hechas de papel de arroz muy fino, por eso flotan fácilmente cuando la llama calienta el aire del interior —narraba—. En China se utilizan desde tiempos remotos. Al principio se empleaban durante la guerra como método para emitir señales pero pronto se les empezó a dar uso para las fiestas. Yo las vi por primera vez en el Yuanxiao, el Festival de los Faroles, que se celebra con la primera luna llena del año nuevo chino. Edificios, calles y parques se llenan de faroles de un sinfín de formas, tamaños y colores. Los niños llevan pequeñas linternas y la gente se reúne en espacios abiertos para soltar a la vez cientos de lámparas voladoras. Las lámparas simbolizan el pasado que se va y la acogida al tiempo nuevo que llega.
Inés escuchaba y contemplaba extasiada la belleza del momento: la luz tomando el lugar antes del amanecer, como si las estrellas hubieran descendido a ras de la tierra y pudieran tocarse con las puntas de los dedos, mientras la voz de Hugo le acariciaba los oídos.
—Cuenta la leyenda que el Yuanxiao empezó a celebrarse para honrar a Tai Yi, el antiguo Dios Supremo del Cielo. Tai Yi regía el destino de los hombres con ayuda de dieciséis dragones a su servicio y decidía cuándo enviar al mundo la sequía, el hambre, las tormentas o la enfermedad. De modo que Qin Shi Huang, el primer emperador de China, instauró esta fiesta, como una ofrenda de luz mediante la cual rogar a Tai Yi salud y buenas cosechas para su pueblo.
Inés estrechó las manos de Hugo contra su pecho y él pudo notar los latidos de su corazón y la emoción contenida en su respiración. La besó en los cabellos.
—Es precioso…
De pronto la muchacha salió corriendo hacia el interior de la cabaña. Sin tiempo de reaccionar, Hugo la observó alejarse, inquieto, y no apartó la vista hasta que la vio regresar al poco tiempo con un pequeño estuche marrón.
—¿Dónde traías eso?
—En mi bolso. Es plegable. Nunca salgo sin ella; una buena foto se puede presentar en cualquier momento.
Inés desplegó el objetivo de fuelle de su Eastman Kodak de bolsillo y empezó a disparar una y otra vez. Enfocaba a los faroles, a su reflejo en el río, al embarcadero, a las montañas, a los árboles… a Hugo, varias veces a Hugo. Decenas de fotografías con las que pretendía congelar aquel momento para que no se extinguiese nunca.
Le observó a través del objetivo. El mentón sombreado por la barba sin afeitar, el cabello alborotado, los extremos de los ojos fruncidos de arrugas a causa de una sonrisa que le tomaba la cara; los farolillos, como puntos luminosos lejanos en un cielo que empezaba a clarear, se llevaban el pasado y recibían el tiempo nuevo.
Bajó la cámara para mirarle directamente a los ojos. Entonces recordó lo que André siempre decía: la felicidad es ese instante que no se puede fotografiar. Pero André estaba equivocado: la felicidad sí se puede fotografiar… Aunque no con una cámara, sino con el alma.
—Pase lo que pase —declaró al hilo de sus pensamientos—, este instante ya es nuestro y nadie podrá arrebatárnoslo.
—Pase lo que pase, jamás dejaré de quererte —respondió Hugo sin vacilar.

Palacio Ebenthal, septiembre de 1904
Hugo había dejado a Inés en la estación de Gars am Kamp justo a tiempo de coger el primer tren de la tarde hacia Viena. En el andén, entre viajeros, equipaje y empujones, envueltos en la nube de vapor que el tren había expulsado antes de partir, le había dado un beso apasionado y le había rogado por última vez que no se marchase.
La noche anterior, mientras ella dormía, había estado fantaseando con la idea de escapar juntos a Estados Unidos. Se instalarían en la costa Este, quizá en una granja en Nueva Inglaterra. Le gustaba Nueva Inglaterra, era un lugar tranquilo, que con su naturaleza exuberante y sus costas salvajes resultaría ideal para criar una gran familia, niños sanos y fuertes y niñas tan preciosas como su madre. Mientras tomaban un frugal desayuno, le había hablado a Inés de Nueva Inglaterra, la granja y su familia, la de ellos. Ella le había mirado con ternura, sonreído con tristeza y dejado un beso breve y una caricia misericordiosa en la mejilla. No había necesitado rechazarle con palabras.
Condujo de camino a Ebenthal pisando a fondo el acelerador, haciendo chirriar los neumáticos en las curvas y pensando que si estrellase el automóvil contra un muro, todo habría acabado. Se sentía miserable, desgraciado y enojado. Enfadado con todo, con ella, consigo mismo, con su existencia asquerosa y desdichada, la que sin pena ni temor podría estampar contra un muro.
Sin embargo, llegó a Ebenthal intacto, él y su desdicha. Y el palacio lo recibió hostil, como siempre. Se refugió en su gabinete con una botella de whisky, sin ganas de ver a nadie. Mas no había terminado de servirse la primera copa cuando Magda entró sin llamar a la puerta.
—No tienes vergüenza, Hugo —siseó.
Llenó el vaso hasta casi el borde y después lo miró con desprecio, acusándolo de no ser más grande. Bebió de un trago más de la mitad y lo volvió a llenar.
—Yo también me alegro de verte… —No se volvió para replicar—. Déjame, Magda, ahora no estoy de humor para tus historias.
—Has conseguido que madre enferme del disgusto y se vea obligada a guardar cama. Marcharte así del entierro de nuestro padre, abandonar a tu familia en semejante trance para correr tras una furcia como un vulgar putañero. ¿De dónde vienes?, ¿de follar con ella para aliviar el duelo?
—Bonito lenguaje, hermana… Aunque no me esperaba otra cosa de alguien que aprendió la palabra follar beneficiándose a todo el cuerpo de jardineros del palacio. Uno tras otro, puede que incluso varios a la vez.
Aprovechó aquel momento para volverse y mirarla de frente. Quería observar el efecto de aquellas flechas envenenadas en su hermana. Comprobó con gozo que Magda tenía el rostro congestionado y apretaba los puños a causa de la ira. Ahogó una sonrisa en el whisky.
—Eres un malnacido…
—En eso tienes razón. —Se encogió de hombros—. Pero nadie elige dónde nacer.
—¡Basta de sarcasmo! —gritó Magda fuera de sí—. ¿Cómo puedes burlarte de ser la causa de la desgracia de esta familia? ¿Cómo puedes envanecerte de tu depravación? Ojalá nunca hubieras vuelto, Hugo. O mejor, ojalá hubieras dado con tus huesos en la cárcel de por vida. Nos hubieras ahorrado muchos disgustos.
—¿Y por qué no la horca, Magda? Apuesto a que te hubiera gustado verme con la cabeza colgando de una soga, ¿no es así? —Hugo le lanzó una mirada desafiante, pero ella prefirió no contestar. Le bastó un gesto de desprecio y continuar con su discurso.
—No tienes derecho al apellido que llevas ni a sus privilegios.
—¿Acaso lo tienes tú?
—¡Yo siempre me he comportado con decoro y honor! ¡He honrado a nuestros padres y su buen nombre! ¡Me he desvivido por conducirme con rectitud, por cumplir sus deseos y atender sus demandas! ¡Yo soy la primogénita, la mejor! ¡Pero tú te llevas todos los beneficios y te permites despreciarlos y malgastarlos!
—¿La mejor? —la interrumpió—. Admito que has sido más taimada que yo: has sabido ocultar tus vicios y tu alevosía en el fondo del cajón. Pero no te consiento que me des lecciones de moral. Tu alma no es menos negra que la mía, es cosa de familia. Ahora, lárgate y déjame emborracharme en paz.
Dio media vuelta y volvió a coger la botella de whisky. Magda reunió toda su inquina para lanzarle un último aviso:
—Te lo advierto, Hugo, no vuelvas a dejarnos en evidencia o atente a las consecuencias. Ahora padre ya no está aquí para salvarte el cuello.
El joven no pudo evitar soltar una sonora carcajada.
—¡Por Dios! ¡Qué amenaza más ridícula!
Entonces el semblante de Magda se oscureció: sus ojos entornados parecieron desaparecer tras profundas sombras y su dentadura resaltó blanca sobre un rostro casi negro en una mueca demoníaca. Aquella imagen transformada dejó a Hugo sin aliento.
—No me subestimes, hermano. —Su voz era deforme—. Nada me hace más feliz que tu sufrimiento.
Y con la misma rapidez y sigilo que había entrado, se marchó.
Hugo se dejó caer en el sillón, el corazón le latía con fuerza como si hubiera corrido kilómetros. Se aflojó el nudo de la corbata para poder respirar mejor. Agotado y aturdido, ahogó la tensión en alcohol y medicamentos.
Cada vez me cuesta más mantener la mente fría. No he debido dejar que me ciegue la ansiedad. No hay que matar por matar. Matar ha de tener un propósito. Cada muerte encierra un mensaje, un mensaje para ti que no quiero que malinterpretes.
Me pregunta qué hago yo aquí. Las otras también lo preguntaron. Pero la sola mención de tu nombre les hace bajar la guardia.
Lizzie es tan joven… Apenas una niña. Una niña estúpida y glotona que, a pesar de recelar, ha comido el chocolate con gula. La gula es un pecado capital, Lizzie… Lástima que lo olvidaras.
La observo con calma mientras sufre las primeras náuseas y las convulsiones. Pero poco a poco la situación empieza a enfurecerme. Me doy cuenta del error y la pérdida de tiempo y me invaden la rabia y la frustración. Me dejo llevar por la furia cuando le acuchillo el pecho sin control. ¡No, no, no! No eres tú a quien yo busco, pequeña zorra. La ira me hace perder los nervios, ya ni siquiera siento placer. Tan sólo repugnancia. Le levanto la cabeza y miro con asco la espuma que brota de su boca. Entonces su rostro púber de belleza incipiente me recuerda a las otras niñas, esas niñas cursis y altivas que se burlaban de mí. Malditas sean todas ellas. Maldita sea Lizzie por entrometerse.
Arrojo su cabeza contra el suelo y paso repetidamente el cuchillo afilado por su rostro. No hay que vanagloriarse de la belleza, la belleza es volátil y yo tengo la suya entre mis manos. El rostro de Lizzie no es bello ahora, deberías verlo: está sucio y ensangrentado, los labios le cuelgan rasgados y dejan a la vista unas encías demasiado grandes en carne viva. Ha perdido los ojos, apenas puedo distinguirlos. Su cabello rubio se aplasta sanguinolento contra el cráneo.
No soporto contemplarla por más tiempo y pienso en cubrirle el rostro con el lienzo y estamparlo, pero no hay mensaje en el rostro de Lizzie. Le corto el cuello. Busco excitarme como otras veces. No lo consigo. Algo va mal, todo va mal. No es ella. Siento ira e impotencia. ¿De qué ha servido todo eso? No hay mensaje ni castigo. Ningún pecado se redime con esta muerte, pero ¿qué otra cosa podía hacer con la pequeña entrometida?
Desisto de continuar. No tiene sentido continuar. El tiempo se agota, mi paciencia se acaba. Tengo que abandonar este lugar, tengo que proseguir cuanto antes la caza, la bestia aún sigue suelta y no es fácil encontrar la oportunidad de acorralarla.
Tengo que darme prisa, tengo que matarla.

Antes de dar fin a la botella de whisky, Hugo se había dormido con un sueño ligero. Se despertaba a menudo, las imágenes oníricas entremezcladas con la realidad en su cabeza abotargada, y le costaba unos segundos darse cuenta de que Inés no había entrado en el gabinete, ni le había besado, ni le había asegurado que abandonaría a Aldous para unirse a él.
Una erección le espabilaba. Miraba aturdido a su alrededor: el salón vacío y en penumbra. Le costaba unos segundos darse cuenta de que todo había sido un sueño.
En una de esas ocasiones de duermevela, había creído oír a Magda en el hall; gritaba a su doncella, la reprendía por alguna nimiedad. Estaba nerviosa, tenía prisa, regresaba a Viena. Hugo había mirado de reojo el reloj sobre la chimenea: su hermana querría llegar a tiempo de coger el último tren de la tarde. Magda era una víbora; una víbora rastrera. Había sentido frío. Había mirado el hogar apagado. Había pensado en dar otro trago de whisky. Pero había vuelto a dormirse antes de hacerlo.
Un timbre se coló en sus sueños. Sonaba con insistencia pero no provenía de ningún lugar. Era un despertador, la campana de la escuela, una bicicleta que casi le arrolla… Con el estruendo de un trueno, abrió los ojos de repente. Se encontraba en el gabinete. Todo estaba oscuro y, de cuando en cuando, la luz blanca de un relámpago hacía vibrar las sombras. El viento y la lluvia golpeaban los cristales.
El timbre seguía sonando. Era el teléfono. Habían instalado uno en el gabinete. Por lo general lo atendía el mayordomo, cogía las llamadas y pasaba nota, pero Hugo había dado orden expresa de que no se le molestara. Por eso el teléfono seguía sonando.
Buscó el interruptor de la luz, pero entonces recordó que el palacio Ebenthal carecía de alumbrado eléctrico. Su padre se había negado a instalarlo: viejo avaro y retrógrado. A tientas, entre destellos de luz blanca que entraban por la ventana, se dirigió a la mesa donde el teléfono reclamaba insistentemente atención.
—Palacio Ebenthal. —Su voz sonó rugosa después del sueño. Carraspeó.
—¡Hugo!
Aquella voz… La comunicación no era muy nítida, se cortaba.
—¿Diga?
—¡Hugo! ¿Eres tú?
¡Inés! El corazón le dio un vuelco de alegría. Pero cuando ella volvió a pronunciar su nombre, percibió la angustia en el tono de su voz y supo que algo no iba bien.
—Sí, Inés, soy yo. ¿Estás bien?
—No… Es… Es horrible…
Le pareció que su voz se quebraba; tal vez fuera un fallo en la comunicación. De nuevo el cielo tronó con fuerza. Hugo se puso tenso.
—¿Qué ocurre? —apremió.
—Hay… hay sangre por todas partes… Está muerta, Hugo… Dios mío… Está muerta…
Un escalofrío sacudió su cuerpo. Con cada relámpago apenas vislumbraba siluetas en la habitación. La voz de Inés temblaba al otro lado del teléfono. La tormenta era feroz. ¿Podría ser que estuviera aún soñando?
—¿Quién?
La línea le devolvió un crujido.
—¿Quién, Inés? ¿Quién está muerta? —Alzó la voz.
—¡Lizzie!
—¿Cómo ha…? ¿Dónde estás?
—En Nussdorf… Yo… Debí venir antes… La busqué pero no estaba… Y en el taller… Dios mío, Hugo…
Le costaba pensar con rapidez, ordenar las ideas. Se sentía impotente escuchándola angustiada al otro lado de una línea que se interrumpía a cada instante. La luz intermitente le desquiciaba.
—¿Estás sola?
—No… No lo sé… Todos duermen… Debo ir con ella, Hugo… Está allí y…
—No, Inés. ¿Me escuchas? No te muevas de donde estás. Voy hacia allá.
—Pero…
—Escúchame bien, Inés. Despierta a quien haga falta, llama a la policía y no te muevas de la casa. Avisa a la policía, ¿me has oído?
—Yo…
—Espérame, Inés.
Hugo colgó el auricular de un golpe. Con el estómago encogido y la adrenalina a punto de hacerle estallar las venas, salió a toda prisa del gabinete.

Cuando el coche se detuvo frente a la puerta de su casa, Aldous Lupu creyó que no tendría fuerzas para descender. El viaje en tren había sido largo y azaroso, incluso habían sufrido una enojosa interrupción a causa de una avería. Además, no se había recuperado por completo de aquel repunte de su enfermedad que había sufrido en Cracovia y que le había tenido postrado durante casi toda su visita; el tratamiento con mercurio le dejaba extremadamente débil. Había preferido no decirle nada a Ina. Ella se preocupaba demasiado y no deseaba angustiarla estando separados.
Buscó el apoyo del lacayo para apearse, caminó penosamente hasta la puerta y trató de recomponerse. Saberse en casa y cerca de Ina actuó como un poderoso estímulo.
Sin embargo, cuando Elmeker le comunicó la ausencia de fräulein Inés, el peso de la mala noticia pareció agarrársele a los músculos y debilitarlos de nuevo. Que herr Lupu no la esperase levantado, le había dejado dicho al mayordomo. ¡Por Dios, cómo irse a la cama sin verla, sin oírla, sin abrazarla ahora que tanto la necesitaba! Soñaba con contemplar su rostro iluminado por una sonrisa. Soñaba con sentir el tacto suave de sus manos cuando le acariciaba con ternura. Soñaba que ella le hablase con su voz dulce y arrulladora mientras le curaba las llagas y le obligaba a inyectarse la morfina… Soñaba con Ina siempre que dormía y aun cuando estaba despierto. No se iría a la cama con aquellos sueños sin cumplir.
Se recluyó taciturno, enfurruñado como un niño. Se curó las heridas solo y se inyectó la morfina sin quejarse porque no tenía a quién protestar. Porque no estaba Ina para escucharle. No estaba aquella noche. En realidad, hacía mucho tiempo que ya no estaba…
Ina había cambiado. Seguía siendo amable, cariñosa y alegre; su belleza indescriptible era reflejo de la belleza de su alma. Y seguía expresándose sin palabras. Ina era así: había que leer su rostro para comprenderla. Y aunque su rostro era difícil de interpretar, tanto como un mensaje cifrado, él había aprendido a hacerlo durante las miles de horas que la había observado sin llegar a cansarse, con un pincel en la mano o sin él, con los ojos del artista o con los del hombre. Y Aldous sabía que Ina había cambiado, que se le escapaba de entre los dedos cubiertos de llagas…
Aquellas manos de viejo enfermo no podían retenerla para siempre; lo había sabido desde el principio, desde el día en que se reconoció enamorado de ella, y las migajas de su ternura y su compasión, de su admiración incluso, habían sido alimento suficiente para un espíritu resignado a la frugalidad. La contención sexual resultaba dolorosa pero era un precio justo a pagar por tenerla a su lado cada día. En el ocaso de su vida, ella se le antojó un regalo de los dioses demasiado generoso… Salvo que Inés no era un regalo, tan sólo un préstamo.
«Ina, mi amada Ina». La añoranza se volvía cada vez más dolorosa; la ausencia, más penosa. No podría soportar perderla ni siquiera compartirla. Se había engañado creyendo que sí. Menudo necio… Había dejado de ser un hombre joven, y la anomia no era postulado para viejos; el peso de la experiencia demostraba la falacia de una sociedad sin normas. El amor libre y la liberación sexual habían dejado de parecerle pasatiempos excitantes y divertidos; sus deseos de poseerla y de ser poseído por ella, esclavos absolutos el uno del otro, crecían irracionalmente.
«Ina, mi amada Ina…». La campana del carillón vibró una vez. La una de la madrugada. Aldous se sentía desquiciado, los nervios a flor de piel. Ella ya debería haber vuelto a casa.
Incapaz de prolongar la espera, salió a buscarla.
Estoy en el taller de fotografía. A oscuras. ¿Qué hago aquí? No lo sé… He perdido el dominio de mí. La obsesión me nubla la mente.
Estoy jadeando. ¿Por qué estoy jadeando? ¿Por qué me cuesta respirar? Me tiemblan las manos. Intento controlar el pulso pero es en vano. La saliva se me acumula en las comisuras de los labios, no puedo tragar. Soy como un perro rabioso. No me reconozco. Me aprieto las sienes, siento el tacto pegajoso de los guantes. Necesito ver. Enciendo una cerilla y busco el interruptor de la luz eléctrica. Lo acciono.
Tengo que controlarme: tengo que concentrarme, ser razonable. Puedo calmarme, consigo calmarme: todavía me late deprisa el corazón pero mis movimientos son lentos y cautelosos. Avanzo unos pasos y percibo un olor picante a productos químicos. Paso a la habitación contigua. Decenas de fotografías cuelgan por todas partes de unas cuerdas. Cruzan el espacio de un lado a otro como banderines de feria. Me acerco. Son tuyas. Todas tuyas. Tu mirada, tu sonrisa. Tú. Una tras otra, sólo tú. Las suelto de sus pinzas y poco a poco la furia se hace presa de mí. Nadie debería poseerte… Noto un dolor indefinido. Me muerdo los labios y sangran. A través de los guantes, me clavo las uñas en las palmas de las manos. La furia se torna locura. Arranco las cuerdas, arrugo las fotografías, las rompo, lanzo una placa de vidrio… otra… y otra, se despedazan, tiro frascos al suelo, estallan y su contenido se esparce, el olor se vuelve más penetrante, me aturde; el ruido me aturde… El dolor me desquicia; es demasiado intenso. Grito. Rujo de rabia.
—¿Qué es esto?
Me vuelvo. Puedo notar la ira espumar por mi boca. ¿Quién? Apenas veo ni reconozco.
—¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando?
Aldous. Maldita sea.
Echo un vistazo a mi alrededor. Todo está destrozado. Me miro. Las manos, los guantes ensangrentados. La ropa ensangrentada. La sangre de Lizzie. En mis manos hay un pedazo de fotografía. Tu fotografía. Caigo de rodillas al suelo.
—No lo sé… —murmuro sin mirarle.
Aldous me habla. Pero no le escucho. Con la cabeza gacha observo la fotografía rota: un fragmento de ti. La rabia no cesa, el dolor aumenta. Mira lo que nos ha hecho, Aldous. A ti y a mí. ¿No te das cuenta?
Aldous me habla. Me hace preguntas que no respondo. Clavo la vista en el suelo. Hay un pedazo de vidrio puntiagudo. Siento la mente despejada de nuevo. Visualizo su cuello. Sé por dónde pasa la yugular, la he visto otras veces en cuellos diseccionados. En el lado izquierdo, bajo el ángulo de la mandíbula. Con suerte puedo llegar a la carótida.
Aldous se acerca a mí lentamente. Me habla con calma, como a los locos. Me pone la mano sobre el hombro. Es el momento. Cojo el vidrio, me incorporo y… se lo clavo con todas mis fuerzas. La punta entra hasta el fondo, en el lugar preciso. La saco y un chorro de sangre brota como un surtidor y me salpica hasta el codo. Aldous se tambalea y se desploma. Me mira desde el suelo con los ojos muy abiertos. Creo que quiere decirme algo. Pero yo sólo presto atención a su alrededor: los pedazos de tus fotos son su lecho.
Lo siento, mi querido Aldous. Lo siento mucho.

El inspector Sehlackman rodeó a Inés por los hombros y la ayudó a incorporarse. La cubrió con una manta. Ella ni siquiera le miró. Estaba conmocionada. No respondía a ningún estímulo: ni a las palabras ni al contacto. Se comportaba como una muñeca inanimada. El mismo gesto inalterable desde que Sehlackman se había enfrentado al horror de aquella escena.
Jamás olvidaría la imagen del laboratorio hecho añicos: los cristales rotos, los papeles esparcidos y aquel fuerte olor, ácido y picante, que se le instaló en el entrecejo, produciéndole un dolor de cabeza latente que se prolongó durante toda la noche. Y en mitad del caos, el cadáver de Aldous Lupu tendido en el suelo. Inés lo abrazaba.
Su primera reacción fue sacarla de allí. No quería pensar en nada más. Sólo en apartarla de ese lugar, como si tan sólo con eso pudiera hacer como si ella nunca hubiera estado allí…
Pero cuando la tuvo entre los brazos se volvió tangible, se convirtió en real. Karl se asustó. Estaba cubierta de sangre, el rostro lívido y la mirada vacía. Bien podría haber sido ella el cadáver. Encerraba algo en el puño apretado. El inspector se lo quitó sin que ella opusiera resistencia. Se trataba de un pedazo de fotografía, arrugado y manchado de sangre. Se la pasó al agente Steiner al tiempo que le instruía acerca de cómo proceder mientras él acompañaba a la señorita a su casa.
Junto a otro joven agente, acomodó a Inés en un coche de punto. Ni siquiera durante el breve trayecto la joven reaccionó. El agente Rössler, como se llamaba el joven policía, miraba al inspector con gesto escamado. Probablemente nunca había visto un estado de shock similar. Karl sabía que tarde o temprano las emociones de Inés se manifestarían de forma dramática, sólo era cuestión de tiempo.
Cuando llegaron a casa de Lupu, se produjo una alteración general entre el personal de servicio. Eran las cuatro de la madrugada, los habían sacado de sus camas con aquella noticia terrible y la policía les entregaba una chiquilla ensangrentada en la que costaba reconocer a su señora.
A Karl le llevó un rato poner orden en semejante situación. Finalmente consiguió que una doncella llorosa y la consternada ama de llaves se hicieran cargo de Inés. La cogieron entre las dos para llevarla a sus habitaciones cuando, justo al pie de la escalera, se produjo la catarsis. Inés se detuvo. Pronunció el nombre de Aldous en un murmullo. Volvió a hacerlo clavada en el suelo, las otras mujeres no conseguían hacerla subir.
Karl se acercó.
—Tranquila. —Posó la mano en su espalda con suavidad.
Ella se volvió. Lo miró con auténtico terror en los ojos. Infinidad de emociones contrajeron su rostro sucesivamente.
—Aldous… Aldous… Lizzie… —Agarró a Karl con fuerza, lo sacudió—. ¡Lizzie! ¡Lizzie! ¡Lizzie!
—Por favor, cálmese. ¿Qué sucede con Lizzie?
Pero Inés no atendía a razones, sólo gritaba el nombre de la chica y se revolvía entre las manos de quienes la sujetaban.
—Fräulein Lizzie está en Nussdorf, inspector. Tal vez la señora esté preocupada por ella —aclaró el mayordomo.
Karl comprendió. Intentó centrar la atención de la joven:
—Escúcheme, Inés. Debe tranquilizarse. El agente Rössler irá a asegurarse de que Lizzie está bien. ¿Me entiende? No debe preocuparse. Ahora es importante que descanse.
Pero ella siguió gritando enajenada, dejándose la garganta en cada grito. Al ver que las palabras eran inútiles, Karl ordenó a las mujeres que se la llevaran a la fuerza. Después se dirigió al mayordomo:
—Será mejor que avisen a su médico. —Alzó la voz por encima de los gritos de Inés.
Mientras el mayordomo se dirigía al teléfono, habló con el agente Rössler:
—Coja un coche y vaya rápidamente a Nussdorf, a esta dirección. —La garabateó en su libreta, arrancó el papel y se lo dio—. Compruebe que todo está en orden pero no informe aún a la muchacha de lo sucedido, yo hablaré con ella. Si tiene que comunicarme algo, puede llamarme aquí. Me quedaré alrededor de una hora más, quiero hablar con el mayordomo. Si no me localiza, pase aviso a la Polizeidirektion.
Herr Elmeker, el mayordomo, había sido quien había llamado a la policía. Cuando el inspector Sehlackman le pidió que le relatase lo sucedido aquella noche, aún se oían los alaridos de Inés en la planta de arriba. Sólo cesaron después de que llegara el médico y le administrara un sedante intravenoso.
—Fräulein Inés se marchó a eso de las nueve en su propio coche —contaba Elmeker—. Dijo que avisáramos a herr Lupu de que no la esperara, que llegaría tarde. Herr Lupu estaba de viaje, ¿sabe? Y habría de llegar a Viena esa noche. La verdad es que me extrañó porque siempre que el señor está fuera a ella le gusta recibirle en casa.
—¿Dijo fräulein Inés adónde iba?
—No, señor. —Elmeker se detuvo un instante; la pregunta del inspector le había hecho perder el hilo de su relato. Aunque no tardó en recuperarlo—: Herr Lupu llegó más tarde de lo que esperábamos. Frau Jules, el ama de llaves, le había dejado la cena servida en el comedor y tuvo que volver a calentarla… Aunque él no quiso probar bocado. Se le veía muy fatigado…
—¿A qué hora llegó herr Lupu?
—Pasadas las diez de la noche. Su tren se había averiado cerca de Ungeraiden y tuvieron que cambiar la locomotora. Llegó a Viena con mucho retraso.
—¿Cuándo volvió a salir de casa?
—Alrededor de las dos de la madrugada. Parecía muy preocupado por fräulein Inés, no hacía más que repetir que no era habitual en ella retrasarse tanto. Incluso, a eso de las once, llamó por teléfono a Nussdorf y habló con la señorita Lizzie, ella le dijo que fräulein Inés no estaba allí ni la esperaba. Ya de madrugada decidió ir al atelier a buscarla —concluyó refiriéndose al estudio fotográfico de Inés—. Si se hubiera quedado en casa… —Elmeker meneó la cabeza, pesaroso—. Al poco fräulein Inés telefoneó, preguntando por él, pero ya se había marchado al estudio. Así se lo dije a ella. Parecía muy nerviosa; sólo preguntaba con insistencia por herr Lupu. Antes de cortar la comunicación me pidió que avisara a la policía.
—Entonces, usted nos llamó…
El mayordomo se mostró ligeramente turbado, como si le hubieran cogido en una falta.
—No, señor… No lo hice inmediatamente… Era todo tan extraño que no sabía qué hacer. Lo discutí con frau Jules y finalmente decidimos que lo mejor era avisarles.
Karl terminó de anotar en su libreta aquel último dato. Se ajustó un poco las lentes y reflexionó un instante, pero nada parecía tener mucho sentido.
Estaba a punto de abandonar la residencia del difunto Lupu cuando recibió la llamada del agente Rössler desde Nussdorf: escuchó atónito las noticias. El horror y la tragedia no habían hecho más que empezar. Aquella noche iba a ser una noche funesta para el inspector Sehlackman.

Quizá si Karl Sehlackman hubiera sabido lo largo y penoso que resultaría el día, se hubiera planteado hacer un alto y reponer fuerzas. Sin embargo, a pesar de haber pasado la noche en vela, desdoblado entre los escenarios de dos crímenes consecutivos, Karl no quiso irse a su casa al terminar el trabajo. No hubiera podido descansar, tenía demasiadas cosas en la cabeza, demasiadas imágenes espeluznantes.
Pensó en ir a hablar con Inés. Aún era temprano, quizá siguiera durmiendo, pero imaginó que más tarde, en cuanto corriera la noticia de la muerte de Aldous Lupu, la casa se llenaría de gente. Y era necesario entrevistarla cuanto antes.
Le recibió frau Jules, el ama de llaves. También en su rostro maduro eran patentes el disgusto y el cansancio. Ella dio cuenta al inspector del estado de la señora: había dormido algo, aunque inquieta; se había despertado hacía rato.
—Le he administrado el tranquilizante, como me indicó el doctor, aunque no he conseguido que pruebe el desayuno. Claro que es natural con lo que ha tenido que pasar… Pobrecilla…
Se encontró con Inés en su alcoba. Vestía de luto riguroso y estaba sentada junto a la ventana abierta, con la mirada perdida en el horizonte. Aunque demacrada y ojerosa, se mostraba serena. Karl pensó que su belleza debía de ser como un aura que traspasaba lo físico, pues permanecía extrañamente intacta.
—Debería tener cuidado con el aire de la mañana, aún es fresco.
Inés se sobresaltó ligeramente. A pesar de que Karl había llamado a la puerta parecía no haberle oído entrar. Al verle, trató de sonreír, pero no lo consiguió.
—Buenos días, Karl.
—Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Ella negó con la cabeza y bajó la vista como si quisiera contarse los dedos de las manos.
Se hizo el silencio. Karl se dio cuenta de que estaba retorciendo su sombrero. Acabaría por deformarlo. Lo dejó sobre un velador y se agarró las manos a la espalda. Malditos nervios. Aquella mujer siempre le hacía sentirse torpe e inseguro, siempre nublaba sus sentidos.
—Siéntese, por favor… —le indicó ella al cabo—. ¿Desea tomar algo? ¿Un té? ¿Un café? Adivino que no ha desayunado…
—Adivina bien. Pero no me apetece nada, muchas gracias.
Ella devolvió la mirada a la ventana y comentó:
—Parece que vamos a tener un bonito día lleno de sol. El verano se resiste a dejarnos.
Karl no supo qué contestar. Tampoco Inés esperaba que dijera nada.
—¿Fue a ver a Lizzie?
Asintió desconcertado. ¿Acaso estaba jugando con él? Ella había sabido desde el principio que Lizzie había muerto asesinada poco antes que Lupu, en una tétrica sucesión de crímenes.
Buscando de nuevo el amanecer entre los tejados de Viena, Inés continuó:
—Todo es culpa mía… No debí dejarla sola… Yo tendría que haber estado allí, con ella…
Karl suspiró. Reunió toda la empatía que pudo en su tono de voz.
—Me gustaría que me contase qué sucedió anoche. Sé que es difícil pero…
—No… —le interrumpió—. Está bien… En realidad, creo que necesito hablar de ello… Todo el mundo se empeña en que descanse, en que coma, en que me tome las pastillas… Pero yo lo que quiero es hablar… —Le miró suplicante.
—Lo sé… —tartamudeó. Su mirada le hizo trabucarse. Por un momento visualizó aquellos maravillosos ojos, borrosos entre el humo de opio, y aquel cuerpo dorado, derretido sobre la tapa del piano.
El inspector se removió en su asiento, se subió las lentes hasta el puente de la nariz y tosió ligeramente. No podía permitirse perder el control.
—Usted halló a Lizzie muerta. —Karl la obligó a descender a la realidad. Tal vez había sido brusco, pero sabía que el mayor peligro de aquel trauma era la negación, y para evitarla tenía que animarla a rememorar lo vivido. También la brusquedad le ayudaba a él mismo a poner los pies en la tierra desde una nube de opio.
Inés asintió.
—Fui a su habitación, pero no la encontré. Era tarde, debería haber estado acostada. La busqué por el resto de la casa… Luego salí al jardín. Recorrí el cobertizo; a veces le gusta ir allí, junto al lago se ven bien las estrellas; pensé que se habría quedado dormida al raso y la noche era fresca… Y, por último, el taller. Encendí las luces…
Inés se detuvo. La voz le temblaba. El cuerpo entero le temblaba. Carraspeó para recuperar el tono y se sujetó las manos sobre el regazo. Las sortijas brillaban en sus dedos largos y finos, ya libres de cualquier rastro de sangre.
—Lo supe desde el principio, supe que estaba muerta… Pero no quería creerlo. La llamé. Grité su nombre y no se movió… Entonces la volví… Vi su rostro, su cuello, la sangre… Era horrible… —Inés se llevó las manos a la boca y dejó de hablar. Pronunciar las palabras las convertía en ciertas, Karl conocía esa sensación.
—¿Quiere que le pida un poco de agua? —se ofreció. Al observar la palidez de su rostro temió que fuera a desmayarse.
—No… no… Estoy bien… Si yo hubiera estado con ella… Si no la hubiera dejado sola… —se culpaba Inés recurrentemente.
—Pero ella no se encontraba sola. En la finca estaban los guardeses y la vieja aya en casa…
—De nada sirvió… Yo le había prometido ir. Tenía que ayudarla a cerrar la casa ahora que se acaba el verano y, con todo recogido, regresaríamos hoy juntas a Viena. Ahora estaría aquí, conmigo… Pero la llamé, le dije que no podía, me habían surgido asuntos aquí. A ella no le importó… Es tan dulce.
—¿Qué tenía que hacer en Viena?
Inés le miró. Karl hubiera dicho que había temor en su mirada. Ella dudó antes de responder.
—Una visita… Una visita en… Meidling.
El inspector no pudo evitar mostrar sorpresa: ¿una visita en Meidling?, ¿en uno de los barrios más pobres de la ciudad?, ¿a altas horas de la noche?
—¿Una visita en Meidling? —repitió.
—Sí… —La joven vacilaba, no parecía encontrar la respuesta adecuada—. Puede parecer extraño pero es así. Voy a menudo a visitar a los Vuckovic…
Aquello se volvía cada vez más atípico.
—¿Los Vuckovic? Pero ese apellido…
—Es serbio, ya lo sé. —Inés empezaba a ponerse a la defensiva—. ¿Acaso es delito tener amigos serbios?
Karl prefirió no insistir. Aquella visita resultaba cuando menos extraña, desde luego, pero empezaría por comprobar el dato, era sencillo, luego volvería a interrogarla sobre el asunto. En aquel momento no quería que Inés dejase de hablar. Aún tenía muchas cosas que contarle.
—No, claro que no. —Sonrió—. Tampoco tiene importancia.
Inés bajó la guardia.
—No, no la tiene, se lo aseguro. Además, terminé antes de lo que había previsto y por eso cambié de planes a última hora.
—¿A qué hora terminó?
—Alrededor de las once, llegaría a Nussdorf pasadas las once y media. Había llevado mi propio cabriolé, de modo que pude improvisar y llegar pronto. Aunque Aldous regresaba de viaje esa misma noche, creí que era mejor ir con Lizzie y reunirnos los tres al día siguiente en Viena… Reunirnos los tres… —Las últimas palabras se deslizaron con amargura entre sus labios, muy lentamente, e Inés volvió a perderse en el silencio y en la ventana.
—¿Por qué regresó de Nussdorf a Viena después de encontrar a Lizzie? ¿Por qué no avisó a la policía?
—No lo sé… —Frunció el ceño y arrugó la frente. Se acarició la sien izquierda con una mano—. No recuerdo muy bien qué sucedió después… Estaba muy nerviosa. Llamé por teléfono a Hugo…
En toda Viena se hablaba de la escandalosa huida de Hugo von Ebenthal e Inés tras el sepelio del anciano príncipe. Karl, por supuesto, no había sido ajeno a aquella desaparición en pareja las últimas cuarenta y ocho horas y, durante dos noches casi en vela, había llegado al convencimiento de que sólo Hugo podía seducir a una mujer como Inés. Sólo para alguien como él estaban reservados los dones del cielo; era cosa de sentido común. Sin embargo, también había querido creer que aquella huida había significado únicamente una aventura pasajera. Por eso aquella revelación le cogió por sorpresa.
—¿A Hugo?
—Sí… —Parecía algo cohibida—. Tenía miedo… Necesitaba hablar con alguien… Que alguien me dijera lo que tenía que hacer.
—¿Y qué le dijo él?
Sacudió la cabeza, angustiada.
—No sé… No puedo recordarlo…
Karl se anotó mentalmente hablar de aquella conversación con Hugo.
—Estaba muy asustada —continuó Inés—. También telefoneé a casa, quería hablar con Aldous, contarle lo sucedido, que viniera cuanto antes pero no estaba; Elmeker me dijo que se había ido al estudio. Yo sólo deseaba salir de allí, echarme en los brazos de Aldous, él podría arreglarlo… Siempre tiene una solución para todo… Tal vez incluso me diría que Lizzie no estaba muerta, que todo había sido un sueño… —Movió la cabeza—. Es absurdo… No sé muy bien en qué estaba pensando… Fui al establo y saqué a mi yegua, la que me había traído tirando del carruaje. Yo misma la había desenganchado porque el guardés a esas horas ya descansaba. No perdí tiempo en volver a engancharla, simplemente la monté. Es una buena potra que me trajo al galope sin desfallecer… Llegué al estudio… Y… Dios mío…
Por primera vez, la barbilla de Inés tembló. Pero ella se mordió los labios y el temblor se aplacó. Karl hubiera deseado tomarle las manos para ofrecerle consuelo, pero, recordando su papel allí, se abstuvo de hacerlo.
—¿No vio a nadie? —Aquella pregunta sonó en exceso a interrogatorio; procuró suavizar el tono—: ¿Recuerda si se cruzó con alguien en los alrededores?
Ella negó.
—La entrada no estaba forzada —constató Karl.
—A menudo me dejo la puerta de atrás abierta. Es la que suelo utilizar para entrar en el laboratorio cuando la tienda está cerrada, como ayer domingo. Había estado revelando unas fotografías por la tarde y seguramente me fui sin cerrar.
Sí, las fotografías…, pensó Karl, y las visualizó hechas pedazos y manchadas de sangre. Entonces se metió la mano en el bolsillo y sacó un papel. Se lo tendió a Inés.
—Estaba en el bolsillo de Lizzie…
Se trataba de un tarjetón de papel grueso, de buena calidad. Contenía un breve mensaje escrito a máquina:
«Te espero a medianoche en el taller. Tengo algo importante que decirte. Trae contigo esta nota. Hugo».
Después de leerlo, Inés miró a Karl. Parecía confundida.
—No sé qué significa esto…
—Yo tampoco. Tendré que preguntarle a él…
Karl hizo una pausa. Aún le quedaba una pregunta en el aire. Aprovechó para observar a Inés, para medirse con ese hechizo que sobre él parecía ejercer y que lo volvía vulnerable, que le obligaba a odiarse por ser el policía que abría una brecha entre ellos con sus preguntas y sus sospechas veladas.
—Inés. —Pronunció su nombre con cierta ternura, incluso con devoción, como si estuviera flirteando con ella en lugar de interrogándola, como una suerte de conjuro contra aquella maldición—. ¿Quién era Lizzie?
—La hija adoptiva de Aldous. La acogió hace tan sólo un par de años, poco después de conocernos.
—¿Por qué?
No era una pregunta estúpida y ella lo sabía: ¿por qué iba a querer Aldous Lupu adoptar a una jovencita de catorce años?
—Porque yo se lo pedí, inspector Sehlackman.

Karl aún no sabía nada de lo que había sucedido cuando dejó a Inés en su casa de Wieden. Más tarde pensaría que la realidad es increíblemente subjetiva: sólo se materializa cuando la percibimos, hasta entonces, nada es real. Nada de lo que había sucedido era real para Karl en aquel momento.
Pasó por su casa para cambiarse de traje y tomar una taza de té, también algo para el dolor de cabeza. Después se dirigió caminando a la Polizeidirektion, aprovechando el trayecto para poner orden mentalmente en tiempos, sucesos y personas que coincidían en los crímenes de la noche anterior. Tenía mucho trabajo por delante.
Fue al entrar en su despacho cuando las noticias le asaltaron con la misma acechanza y alevosía que un grupo de bandidos. Y lo cogieron totalmente desprevenido.
Hugo von Ebenthal se encontraba gravemente herido. Había sufrido un accidente de automóvil durante la madrugada. En el trayecto entre Ebenthal y Viena, su vehículo había colisionado contra un árbol que un rayo había partido y derribado sobre la calzada. Justo a la salida de una curva, sin margen para que el conductor hubiera podido anticiparlo y frenar.
Salió a toda prisa hacia el Allgemeine Krankenhaus, el Hospital General, adonde habían llevado al herido. Con los sentidos de corcho y una extraña sensación de irrealidad producto del agotamiento, Karl observó a la princesa viuda, arrugada y llorosa en una esquina del blanco corredor; a Magda, furiosa y despotricando contra la irresponsabilidad de su hermano; a Von Lützow, ajeno, fumando en un descansillo; incluso a Sandro, sufriendo el duelo con una intensidad dramática. Y, por último, a Kornelia con las facciones desencajadas y sin separarse de la cama de Hugo.
Karl se acercó: le costó reconocer a su amigo en aquel rostro magullado y cubierto casi por completo de vendas; podría haber sido Hugo o cualquier otro. Sin pronunciar una sola palabra, Karl salió de la habitación, blanca y luminosa como la antesala del cielo, ciertamente irreal.
Sólo recuperó algo de lucidez cuando habló con el médico:
—Aparte de las fracturas y las heridas, ha sufrido un fuerte trauma en el cráneo. Las pruebas de rayos X revelan una hemorragia interna, y seguramente se ha producido lesión cerebral, pues aunque su alteza conserva las funciones vitales básicas, ha entrado en un estado prolongado de pérdida de conciencia. No puedo evaluar con exactitud el alcance de la lesión, pero me temo que el pronóstico no es bueno. En cualquier caso, el trastorno de las funciones cerebrales incrementa el peligro de muerte.
Karl abandonó el hospital cabizbajo. No se molestó en ponerse a cubierto de la lluvia que empezaba a caer; al final no iban a tener un hermoso día de sol como había vaticinado Inés. Cogió el tranvía distraído, bien podría haberse equivocado de línea, pero tuvo suerte y acabó justo donde pretendía.
En el momento en que él accedía al hall de la casa de Wieden, Inés bajaba por la escalera. De algún modo ella debió de presentir el mal cercano, con ese sexto sentido que tienen las mujeres, o simplemente lo leyó en el rostro lívido y la mirada de extrema tristeza de Karl. Se detuvo en mitad del último tramo. Fue entonces cuando el inspector sintió que las fuerzas le abandonaban: un sudor frío le cubrió la frente y empezó a marearse; se sujetó al pasamanos.
—Lo siento… Traigo malas noticias… —anunció.
Durante un breve instante, ella pareció incrédula: no podía haber lugar para más desgracias. Pero aquella mirada se desvaneció en cuanto Karl le contó lo sucedido.
Sin pronunciar palabra, Inés se sentó a cámara lenta en un escalón y ocultó el rostro entre las manos. Paralizado al pie de la escalera, Karl la observó: un bulto negro sobre la alfombra roja, su cabello incandescente como el metal al fuego era un punto focal. Seguro que a Lupu le hubiera gustado pintar aquella imagen, pintar la desolación.
Inés levantó la cabeza, tenía los párpados enrojecidos a causa de la presión de los dedos.
—¿Va a morir?
Karl sintió una náusea en la boca del estómago. Tragó saliva.
—No lo sé…

Karl Sehlackman estuvo a punto de abandonar el caso. En realidad estuvo a punto de abandonarlo todo. Le faltaban las fuerzas para levantarse cada mañana, para llegar al final del día. Lo único que deseaba era quedarse en la cama, ajeno al drama de la vida. Quizá tirarse a las vías del tren para arrancarse de la cabeza los oscuros pensamientos que la saturaban.
Se sentía apático y melancólico; miserable. Se sentía solo. No tenía a nadie que le diera unas palmaditas en el hombro y le animara a continuar. Ninguna persona que simplemente escuchara sus zozobras, sus angustias y sus miedos.
Tuvo que admitir que el accidente de Hugo le había afectado más de lo normal. No se explicaba por qué. Él estaba acostumbrado al drama y al sufrimiento; lo presenciaba casi a diario a causa de su trabajo y había llegado a blindar su sensibilidad con armazón de hierro… o, al menos, eso creía.
Quizá porque Hugo era su amigo. Su único amigo. Y la última persona a la que uno podría imaginarse postrado en una cama sin beberse la vida en compañía de una mujer bonita. Tal vez porque hubiera resultado más noble que la muerte se llevara a Hugo con la dignidad del príncipe que, en definitiva, era y no convirtiéndolo antes en un deshecho humano. Quizá porque Karl, desde pequeño, había aprendido a idealizarle y a elevarle a un altar de invulnerabilidad; y Hugo no era un dios invencible, sino tan sólo un ser humano.
Y luego estaba ella. Inés… No podía continuar si ella estaba de por medio. Ella bloqueaba su capacidad de raciocinio y anulaba su sentido de la ética profesional. Por ella hubiera ocultado pruebas, amañado testimonios, quemado informes…
Karl sabía que no podía seguir así. Presentó su renuncia al comisario.
El comisario escuchó atentamente sus argumentos. Después recostó su voluminoso cuerpo sobre la silla, que emitió un peligroso crujido. Dio una calada al habano que se estaba fumando, rizó hacia arriba la punta izquierda de su bigote imperial y, con su voz potente, resolvió:
—No puede dejarlo, Sehlackman. Sería absurdo, ahora que el caso está prácticamente resuelto.
Karl arqueó las cejas como si la aseveración del comisario le resultara increíble: ¿prácticamente resuelto?
—¡La mujer, Sehlackman! —Quiso despabilarle con la exclamación—. Es evidente que ha sido ella a la vista de los resultados de la dactiloscopia.
Los resultados de la dactiloscopia… Rössler se los había dejado a primera hora de la mañana en la mesa. Los había leído, había cerrado la carpeta y había cruzado los brazos encima. Durante al menos una hora había permanecido con la mirada perdida en el infinito, acodado sobre el informe de dactiloscopia. Después había ido a ver al comisario.
—Lo siento, señor, pero aunque las huellas dactilares coinciden con las de Inés, no creo que sean prueba suficiente. Según su versión, ella cometió la imprudencia de tocar los cadáveres al descubrirlos, así como las respectivas armas criminales: el cuchillo y el pedazo de vidrio. Eso explicaría que sus huellas estuvieran en todas partes.
—Según la versión de Inés, según la versión de Inés… —bufó el comisario—. Miente para protegerse, Sehlackman, ¿no se da cuenta? Es una mujer enferma de celos, una mujer histérica y desequilibrada. Eso la convierte en peligrosa.
Karl suspiró y movió la cabeza. Él no estaba tan convencido. O no quería estarlo.
—Los dos últimos crímenes son diferentes a los anteriores —alegó—. Tienen puntos en común, no lo niego, y sobre todo, el vínculo entre las víctimas. Pero son distintos. No han sido los crímenes premeditados y perfectamente organizados de la modelo y la bailarina, en los que el criminal extremó las precauciones para no dejar un solo rastro. En los asesinatos del pintor y su hija prima la precipitación y el descuido, y por eso hay tantos indicios: la nota del príncipe Von Ebenthal, los envoltorios de los dulces con restos de cianuro, el cuchillo de cocina y el vidrio que se han empleado como armas homicidas, y huellas dactilares por todas partes, tanto en el taller como en el laboratorio. Además, resultan mucho más pasionales, menos racionales y fríos en su ejecución: no ha habido mutilación de miembros ni órganos. Ni hemos encontrado el macabro sello que el asesino dejó en los anteriores, el rostro de las víctimas estampado en un lienzo. No, señor, son demasiado diferentes.
El comisario no entendía la obcecación del muchacho. Era un buen policía, había resuelto con éxito numerosos casos, ¿qué le sucedía ahora? Con cierta impaciencia, replicó:
—¿Y eso qué más da? En los últimos crímenes, ella estaba trastornada. Usted lo sabe mejor que yo.
Sí, claro que Karl lo sabía. Él mismo se la había encontrado aquella noche desquiciada y conmocionada, emocionalmente vencida. Él la había separado del cuerpo de Aldous Lupu, una víctima circunstancial, a la que quizá no hubiera deseado matar.
—Ya no se trataba de una modelo o una bailarina cualquiera —continuó el comisario—, sino de su propio amante y una muchacha a quien consideraba como a una hija. En semejante situación de enajenación, ni siquiera se molestó en cubrirse, en huir, en buscarse una coartada… en ejecutar el crimen perfecto, como en las veces anteriores. Y no fue hasta la mañana siguiente, con la mente ya fría, cuando vio la posibilidad de quedar libre de sospecha, ofreciéndole a usted una versión diferente de los hechos.
El comisario se incorporó hacia delante y aplastó el resto del puro contra un cenicero de cristal. Tosió ligeramente.
—Puede que la coincidencia de las huellas no constituya prueba suficiente por sí sola, inspector. Pero unida a todas las demás evidencias, no hace más que aumentar la probabilidad del escenario que usted mismo ha planteado. Todo está aquí —señaló a un montón de papeles—, en sus informes.
De sobra conocía él sus informes, maldita sea. Ese era el problema, que cada vez hallaba menos excusas para la evidencia. Por eso quería renunciar.
—La mujer ha sido lo suficientemente hábil para darle una versión cierta, aunque parcial, de lo que sucedió aquella noche. Como, por ejemplo, su visita a la familia serbia de Meidling, en un arranque de caridad y filantropía que la coloca en una posición encomiable, poco coherente con la de criminal.
En efecto, Karl había comprobado que Inés había estado aquella noche en Meidling y se había entrevistado con los Vuckovic, quienes sólo habían pronunciado buenas palabras de aprecio y gratitud hacia ella. No, eso no casaba con la imagen de una criminal patológica.
—Pero más allá de eso, Sehlackman, sólo ha contado mentiras. No se encontró muerta a la muchacha, sino que ella la mató a causa de los celos, como a las demás, cuando descubrió que mantenía relaciones con el príncipe Von Ebenthal. Prueba de ello es la nota en la que su alteza citaba a la joven a un encuentro nocturno.
—Lástima que él no pueda ya dar testimonio de eso… Ni de la conversación que mantuvo con Inés aquella noche —murmuró Karl para sí, sin poder ocultar su pena.
—Una conversación que muy oportunamente ella ha olvidado —añadió el comisario con sarcasmo—. Pero ¿qué le dijo el mayordomo del príncipe? Que su alteza había mantenido una breve conversación telefónica, en un tono bastante acalorado, justo antes de marcharse precipitadamente en automóvil. Se puede pensar que la mujer le pidió explicaciones por su infidelidad y amenazó con matar a la chica, de ahí que él viajara con tanta urgencia a Viena.
—O quizá sólo llamó para pedir ayuda…
—¿Ayuda a un hombre que se encuentra a kilómetros de allí? Es ridículo. Si hubiera querido ayuda, habría llamado a la policía.
—Pero… ¿por qué regresó ella a Viena? ¿Por qué se puso al descubierto de esa manera?
El comisario agitó la mano en el aire.
—¿Quién sabe lo que pasa por la mente de una mujer trastornada? ¿Hasta qué punto podemos esperar un comportamiento lógico y razonable? Ni siquiera cuando están en sus cabales las mujeres son predecibles… Tendría usted que ver a mi esposa —divagó el comisario—. Se me ocurre que tal vez estaba dispuesta a confesarse con el pintor, no lo sé. En cualquier caso, a mi modo de ver, ella no tenía planeado matarlo (de hecho, había dejado abandonado el cuchillo después de matar a la chica y tuvo que improvisar el arma) pero la situación se le fue de las manos. Esa mujer ha perdido la cabeza, Sehlackman. Lo mismo es una dama dulce y caritativa, que una fría asesina, que una loca vengativa… La mujer de las mil caras.
El comisario se levantó con cierto esfuerzo del sillón. Karl lo imitó.
—No le dé más vueltas, inspector. Tal vez esta teoría no sea perfecta, pero es la más sólida. Ha hecho un buen trabajo con este caso. Ahora sólo nos queda obtener la confesión de la mujer. Entiendo su situación personal… —Le pasó el brazo por los hombros y lo guio hasta la puerta—. El príncipe es su amigo… Y la mujer… Bueno, a menudo las mujeres nos nublan los sentidos. Pero no deje que ella le confunda. Usted es un buen policía. Limítese a hacer su trabajo.
Y Karl lo hizo. Aquella misma tarde, junto con el agente Rössler, acudió a casa de Inés, dispuesto a detenerla como sospechosa de asesinato.
Pero, para entonces, ella ya había desaparecido.

Karl Sehlackman no tenía ganas de visitar a Kornelia von Zeska. Ni a nadie. La desaparición de Inés le había asestado un golpe definitivo, le había hundido en una profunda depresión ante la que no se hallaba capaz de reunir fuerzas para recuperarse. Tenía la inquietante sensación de haber perdido algo más que a una sospechosa para su investigación. No podía haber otra explicación a ese vacío succionador que se había instalado en el centro de su pecho como un agujero negro.
Sin embargo, le remordía la conciencia al pensar que, si en los momentos felices él había sido el primero en hacerle la corte a la baronesa, ante la desgracia se escondía cobardemente. Le remordía la conciencia pensar que Kornelia se enterase por alguien que no fuera él de la desaparición de Inés.
Lo recibió en el recogido salón oriental, entre paneles lacados y almohadones de seda. Tumbada en un diván, bebía té de un samovar y fumaba en una pipa china de porcelana. Le llamó la atención que no pintara; hasta tal punto estaba su ánimo afectado. A su lado, Leonardo ronroneaba en respuesta a sus caricias. El felino se levantó y se frotó el lomo contra sus piernas a modo de saludo.
—No entiendo por qué Leonardo te tiene tanto cariño —espetó con su voz terrosa de fumadora—. Tú no eres especialmente cariñoso con él.
—Eso no es cierto —alegó acariciando al animal bajo el mentón—. Cuando tú no miras, le doy un terrón de azúcar y él lo sabe.
La baronesa meneó la cabeza como toda muestra de desaprobación.
—¿Me invitas a un té?
—Siéntate… Tienes mala cara, Karl. Y no te he visto desde el otro día en el hospital… —La baronesa se interrumpió a sí misma y perdió la vista en algún lugar como si mirara no hacia fuera, sino dentro de sí—. Ya no voy al hospital… No puedo soportarlo… —Tras el breve paréntesis, regresó al punto de partida—: ¿Acaso me evitas?
—Es que tengo mucho trabajo…
Lo miró a través del humo de su última calada con los ojos entornados. No le creía, pero lo dejó pasar. Karl tosió levemente, el tabaco le picaba en una garganta estropajosa a causa de la desazón.
—Tómate ese té —concedió al fin—. Pero hoy no hay terrones de azúcar, me encuentro demasiado triste para tomar nada dulce. Hoy me siento de luto.
Karl reparó en su caftán blanco y Kornelia le explicó, por si no lo sabía, que el blanco era el color del luto en las culturas musulmanas. Kornelia siempre tan extravagante. Extravagante incluso para el luto.
Entonces la escena pareció detenerse a causa de la inacción de Karl. En pie como un soldado de guardia custodiando el samovar.
—Inés ha desaparecido —vomitó sin meditar lo que llevaba tantas horas meditando.
La pipa de Kornelia quedó suspendida en el aire. Sólo la fina estela de humo ascendente animaba aquella escena de foto fija.
La baronesa palideció y al cabo de unos segundos levantó el brazo para coger la taza de té. La porcelana tembló escandalosamente a causa de su pulso alterado. El té acabó derramándose sobre su caftán. Karl corrió a sujetársela y la devolvió con cuidado a la mesa. Se sentó junto a ella.
—Quería que te enterases por mí —dijo con delicadeza.
Kornelia se volvió con el rostro contraído en miles de arrugas.
—¡Qué es eso de que ha desaparecido!
—No está, Kornelia. Simplemente, no está. Se ha marchado sin dejar rastro.
—¿Y si ha muerto? —gritó.
Karl se encogió de hombros. ¿Por qué no? Claro que podía haber muerto. Se había marchado sin equipaje, ni lo más mínimo. O su huida había sido precipitada o, sencillamente, había muerto. Pero fuera como fuese, Karl tenía que dar con ella. Si la encontraba muerta habría otra víctima más; si la encontraba viva, tendría a la asesina.
—¿Qué está ocurriendo, Karl? ¿Por qué la desgracia se cierne sobre nosotros?
La anciana le estaba suplicando una explicación. Una explicación que Karl no podía darle, que no tenía.
—Estamos trabajando para encontrarla. —Evitó dar una respuesta—. Pensé que tú podrías ayudarme.
—¿Yo? ¿Qué puedo saber yo? Esa muchacha siempre ha sido un misterio, incluso para mí, que me considero su amiga.
—¿Nunca te habló de ella misma? De sus miedos, de sus deseos… de su pasado.
La baronesa negó con la cabeza. Aún le temblaban las manos cuando se llevó la pipa a los labios para fumar con una aspiración prolongada.
—¿Nunca te habló de Hugo?
El humo se atravesó en la garganta de Kornelia. Tosió. Después acusó a Karl con la mirada de profanar un nombre sagrado.
—Hugo estaba enamorado de ella —aclaró Karl.
Kornelia rio con estridencia.
—¡Eso es ridículo! Hugo era incapaz de enamorarse de nadie, él mismo me lo confesó. Después de lo de Kathe… Se volvió un hombre insensible.
—Eso pensaba yo… Eso creía el mismo Hugo, lo sé. Pero he encontrado una nota a medio escribir entre sus cosas.
Karl sacó un papel de su bolsillo y lo desplegó frente a la mirada atónita de Kornelia. Se lo tendió.
—Es una declaración de amor en toda regla. Una propuesta de huir y pasar el resto de la vida juntos. Es una confesión desesperada, casi un ultimátum. Pero nunca llegó a enviársela. Quizá no tuvo tiempo de hacerlo, tal vez se arrepintió de haberla escrito.
Kornelia apretaba la mirada, las mandíbulas y el papel entre los dedos. Antes de llegar a romperlo, se lo devolvió a Karl.
—No puedo… No puedo seguir leyendo esto… Son las palabras de Hugo… Mi querido Hugo. Y él… ahora… —Ahogó un sollozo y se secó torpe una lágrima que asomaba entre las arrugas de sus párpados. Fumó con una mano y bebió té con la otra; había conseguido dominar el temblor.
—Lo que realmente me gustaría saber es si ella está enamorada de él.
—¿Y eso qué importa ahora? —renegó Kornelia con la voz quebrada.
Karl suspiró. Hubiera deseado cortar aquella conversación y marcharse de allí sin dar más explicaciones. Hubiera deseado evaporarse y escapar por el aire como un gas, fluido e incorpóreo, indolente. Pero no podía eludir sus responsabilidades.
—Celos —respondió lacónicamente antes de dirigirse a una Kornelia desconcertada—. Supongamos que ella ha cometido los asesinatos.
Kornelia se irguió de pronto como si un pedazo de hielo hubiera descendido por su espalda.
—¿Qué estás diciendo? —logró articular.
—Que su desaparición no es casual: los últimos acontecimientos la han convertido en la asesina que estoy buscando. Y los celos podrían ser un buen móvil para los crímenes.
—Pero… ¡valiente tontería! ¿Cómo se te ha ocurrido una cosa así, Karl Sehlackman? Es ridículo pensar que Inés… ¡Es ridículo!
¿Cuántos más detalles que no quería confesar a la baronesa tendría que compartir con ella?
—No hay demasiadas pruebas… Pero las que tenemos apuntan a ella —indicó vagamente.
—¡Pero, Karl, ella quería a esas chicas, eran sus protegidas, su gran obra! ¡Y adoraba a Aldous! Es de todo punto imposible que deseara acabar con sus vidas.
El inspector se encogió de hombros. Las objeciones de la baronesa no eran relevantes.
—Y, además —continuó Kornelia—, Inés no es precisamente una mujer forzuda. ¿Cómo podría haber ella cometido tales atropellos con mujeres jóvenes?
—Envenenando a sus víctimas previamente. Hemos encontrado restos de veneno en los cuerpos de las chicas.
La baronesa se mostró sorprendida.
—¿De las chicas? ¿Sólo de las chicas? ¿Y de Aldous no?
—No… —respondió el joven deseando saber adónde quería llegar la baronesa. Pero Aldous era un hombre fuerte, ¿cómo pudo reducirlo sin cianuro?
—No era un hombre fuerte, Kornelia. Estaba enfermo de sífilis, su médico nos lo ha confirmado. Además, el asesinato de Lupu pudo ser accidental. No creo que ella quisiera matarle, simplemente se vio obligada a ello y puede que tal fatalidad desbaratase sus planes, su crimen perfecto.
Kornelia negó con la cabeza por todo comentario. Se había quedado sin argumentos, debatiéndose entre la lealtad y la cruda realidad. El tabaco consumiéndose en la pipa y el té enfriándose en la taza: el tiempo parecía haberse ralentizado.
—Lo siento, Kornelia —admitió Karl sin que aquellas frías palabras pudieran expresar cuánto lo sentía de verdad—, pero Inés es la única persona que tuvo los medios, la oportunidad y, probablemente, el motivo.
—No, Karl, esa es la solución fácil. Lo que tienes que hacer es encontrarla. Dar con ella para que todo este malentendido se aclare de una vez por todas.
En aquello Kornelia estaba en lo cierto: tenía que encontrar a Inés.
—Maldito botarate, ¿en qué demonios estabas pensando cuando se te ocurrió ser policía?
Karl le dio mentalmente la razón.
