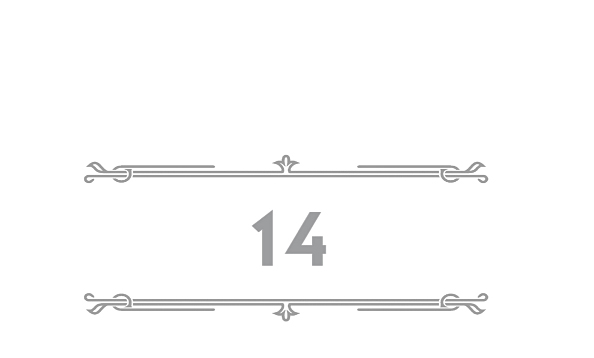
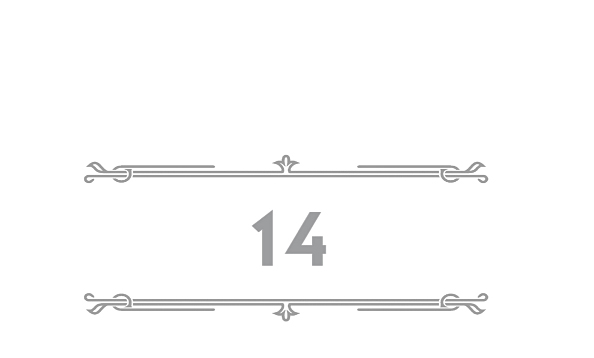
Viena, unos meses después
Con mis nuevos y alentadores descubrimientos en el bolsillo me dirigí en tranvía a Leopoldstadt. En la calle San Juan de Dios se alza desde hace casi tres siglos el hospital de los Hermanos de la Caridad, en el que habitualmente se presta atención médica a indigentes y a personas sin recursos.
Después de acreditarme ante una recepcionista ceñuda y desconfiada que se empeñó en que el mismo director del centro autorizara mi visita, seguí a una religiosa por corredores de suelos cerámicos y paredes de azulejos. Su hábito enteramente blanco ondeaba como el sudario de una aparición. El aire olía a éter y a dolor. Y hacía mucho calor, demasiado para pasearse con un grueso abrigo y un sombrero.
Los hospitales siempre me han causado inquietud. Mi padre decía que son lugares donde la vida cobra nuevas oportunidades; para mí, son invernaderos de la enfermedad y antesalas de la muerte. Nunca hubiera podido ser médico como él deseaba.
Accedimos al pabellón de tuberculosos, una gran sala de camas ordenadas en hileras perfectas. La luz, que entraba a chorros por las ventanas ojivales, dejaba al descubierto sufrimiento y deterioro con forma humana. Procuré mantener la vista en el suelo mientras me conducían hasta lo que se me antojó el enfermo más remoto de la sala.
—Aquí está —me indicó por fin la monja con voz dulce y probablemente terapéutica.
Asentí y permanecí lejos de la cama, receloso. ¿Aquel hombre era André Maret? Tenía que serlo: eso ponía en la tablilla a los pies. No es que el André Maret que yo había visitado hacía pocas semanas fuera un prodigio de salud, pero para entonces me pareció enfrentarme a un cadáver. Estuve tentado de preguntar a la hermana si estaba segura de que aún vivía pues era de muerto el color amarillo de su piel que parecía curtida como el cuero sobre los huesos de la cara y el cráneo; también los brazos, extremadamente delgados, y las manos de esqueleto que reposaban inertes sobre las sábanas.
—Monsieur Maret —le susurró la hermana al oído. Él no se inmutó—. Tiene visita.
Maret abrió los ojos y en su gesto agónico aún hubo lugar para una mueca de dolor.
—De l’eau —pidió con un sonido cercano al carraspeo.
La monja le incorporó un poco sobre la almohada y le dio de beber. Después se volvió hacia mí:
—Procure no fatigarle demasiado. No le quedan muchas fuerzas —me advirtió antes de retirarse.
—Inspecteur… —empezó a hablar el enfermo mientras yo buscaba una forma de iniciar la conversación. Su respiración era fatigosa, parecía roncar despierto—. Pardon, j’ai oublié… He olvidado su nombre.
—Sehlackman.
—Mais oui: Sehlackman… Ya le dije todo lo que sabía, inspector Sehlackman. Déjeme morir en paz.
—No lo creo, monsieur Maret.
Me senté junto a la cabecera de la cama. El olor dulzón del cloroformo saturaba el aire. De cerca, su aspecto era aún más espantoso: el cabello cubierto de sudor se le pegaba a la frente, la barba le comía la cara y los ojos se le hundían en unas cuencas oscuras y prominentes.
—Fui a visitarle a la pensión, pero al no encontrarle me vi obligado a registrar sus cosas. Su amable casera no tuvo más remedio que consentirlo —concluí con ironía.
—Bâtarde…
El aire silbaba al pasar por sus pulmones tumorosos y daba a sus palabras un tono de ultratumba.
—Lo cierto es, monsieur Maret, que apenas me contó nada la última vez. Pero es sorprendente lo que sus cosas han hablado por usted. Ahora le ofrezco una oportunidad de que me dé su propia versión.
Él me miró desde el fondo de su calavera con desconcierto.
—Le mostraré todos los objetos tan interesantes que encontré. Empezaremos por esto.
Saqué el frasco de cianuro, que previamente había sellado con lacre por precaución, y se lo puse frente al rostro. Sin embargo, me di cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, no lograba leer la etiqueta.
—Cianuro —aclaré.
Él sonrió amargamente.
—Hágame un favor: écheme una pizca en el agua y acabemos con esto.
Preferí ignorarle antes de ceder a la tentación de hacerlo.
—¿Para qué lo usa?
—Para revelar fotografías. La imagen se fija en una solución de cianuro. No tiene nada de particular, todos los fotógrafos lo usamos.
—De que todos lo usan para revelar estoy seguro. Pero no todos lo usan para asesinar.
Maret quiso abrir mucho los ojos para mostrar asombro pero incluso la fina piel de los párpados resultaba demasiado pesada para él. Entonces, contra todo pronóstico, hizo una mueca parecida a una sonrisa.
—Je comprends… Supongo que se le echa el tiempo encima, inspecteur. Tiene que resolver el caso de las modelos antes de que sea su propia cabeza la que ruede, n’est pas? Y nada más fácil que cargárselo a un extranjero anarquista a las puertas de la muerte. Pero por lo que he leído en la prensa lo que tendría que haber encontrado entre mis cosas es un cuchillo bien afilado… ¿Cómo piensa meter al cianuro en todo esto?
—No se esfuerce en aparentar, Maret. Las autopsias han revelado su juego: usted estaba demasiado débil para degollar a unas mujeres jóvenes y fuertes, por eso las envenenó antes con eso.
Por primera vez pareció impacientarse.
—C’est ridicule… Ya está bien de tonterías. Yo no lo hice. ¿Por qué iba yo a querer matar a esa gente?
—Por resentimiento hacia Inés, por odio, por celos, por venganza… Se me ocurren muchos motivos, aunque sólo usted puede confesarme el verdadero.
—No hay ningún motivo, yo no lo hice —insistió pertinaz moviendo la cabeza—. Hable con mi casera, ella parece muy dispuesta a colaborar con usted… Pregúntele dónde me hallaba las noches de los crímenes: en su repugnante pensión. Yo jamás mataría a nadie, mon Dieu!
Aquel momento era el adecuado para jugar mi siguiente baza: los recortes de prensa. Los dejé caer en su regazo, sobre el fondo blanco de la ropa de cama.
—¿Seguro? ¿Y qué me dice de esto?
No necesitó leerlos. Ni siquiera acercárselos. Sólo con mirarlos de lejos los reconoció.
—Putain… —murmuró, aparentemente más cansado que preocupado.
—¿Qué hacían estos recortes bajo llave? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué tuvo usted que ver con el asesinato del español?
Negó con la cabeza, exhausto.
—Rien… Nada.
—Entonces ¿por qué? —Tomé los papeles y los agité frente a sus ojos; empezaba a perder la paciencia—. ¿Por qué guarda esto años después? No me mienta, Maret, ya no tiene sentido mentir. No es la primera vez que asesina a sangre fría, ya acabó con este hombre en París. ¿Le debía dinero y por eso lo mató o era al revés: él se lo debía a usted? —Alcé la voz con intención de acosarle.
El cuerpo de Maret empezó a agitarse entre las sábanas, las fibras nerviosas parecían sobresalirle bajo la piel. Finalmente estalló. Se incorporó y gritó.
—Non!
El esfuerzo le ocasionó un feroz ataque de tos que retumbó en el silencio mortuorio del pabellón. Maret se llevó con torpeza un pañuelo a la boca. Una de las monjas se acercó alarmada pero él consiguió calmarse y hacerle un gesto para que se marchara. La mujer dudó, aunque finalmente se alejó, no sin antes dirigirme una mirada reprobatoria.
El francés se dejó caer en la almohada. Jadeaba y tenía el rostro empapado en sudor. Alargó el brazo para coger el vaso de agua pero me di cuenta de que no era capaz de sostenerlo, así que le ayudé a beber.
Se pasó los dedos temblorosos por la boca y la frente. Cerró los ojos y se tomó unos segundos para recuperar el aliento.
—Fue ella… —exhaló al fin.
—¿Quién?
—Inés… Ella lo mató.
Algo parecido a una descarga eléctrica en la espalda me hizo erguirme. El estupor me dejó sin habla y Maret lo percibió aun con los ojos cerrados.
—Sorprendente, n’est pas? La grande dame… La pequeña puta de Pigalle, ese pajarillo asustado que me encontré en un rincón…, resultó ser una asesina. Ocurrió antes de conocernos. Ella misma me lo contó, una noche que habíamos bebido demasiada absenta. Tenía miedo, croyez moi… Había mucho miedo en sus ojos empapados de alcohol.
—¿Cómo sucedió? —conseguí preguntar.
—Je ne sais pas… No lo sé… Creo que el tipo quería matarla a ella. Elle prenait une paire de ciseaux et… Tout était fini. Se las clavó en el estómago.
Medité sobre aquello unos segundos. Demasiados giros repentinos, demasiadas implicaciones, demasiadas conclusiones a las que llegar en tan poco tiempo. Y la respiración ronca de Maret me estaba volviendo loco.
—Ahora entiendo… —dije—. Usted la chantajeaba…
Me miró de reojo.
—Oh, non, mon ami.
—Claro que sí. Ha estado comprando su silencio desde el principio. Por eso ella le delató a la policía: para deshacerse de usted y su chantaje.
Maret volvió la cabeza sobre la almohada.
—¿Cómo ha dicho?
—¿Acaso no lo sabía? Fue ella quien le denunció a la policía de Viena. Tengo una copia de la denuncia.
Tal vez el francés hubiera palidecido de haber quedado algo de color en sus mejillas.
—Merde…
—Fue la única salida para ella. Pero no le sirvió: la extorsionaba y ha seguido haciéndolo en sus continuas visitas a La Maison, hasta que ella ha desaparecido, ¿no es así?
—Non, non, non… —repitió desesperado—. ¡Ella era una histérica! Une folle! ¡Y nuestra vida un infierno, c’est vrai! Mais je… yo nunca la he chantajeado. Ojalá hubiera podido hacerlo… Ella me humillaba con su éxito y sus flirteos, me engañaba… avec n’importe quel homme. Chantajearla me hubiera conferido cierto poder, cierta dignidad… Pero ni siquiera me ofreció esa oportunidad: oui…, me humillaba con esa forma suya tan caritativa de darme dinero, de pagar mis gastos y hasta mis vicios.
Su mirada se perdió en la pared de enfrente. No quise interrumpir su silencio porque intuía que parte de lo que en aquel momento pasaba por su cabeza acabaría saliéndole por la boca. Y así fue.
—Alors… Je comprends… Está equivocado, inspecteur… No piense que me denunció porque la chantajeaba… Non… Lo hizo porque la castigaba… ¡Tenía que castigarla! ¡Yo soy un hombre! Es lo mínimo a lo que tiene derecho un hombre sobre su mujer. Maldita llorona histérica… Se sirvió la venganza froid. En la cárcel enfermé. Supongo que si me viera ahora, estaría satisfecha —concluyó con amargura.
—¿Usted la maltrataba? —interpreté de aquella perorata de pensamientos inconexos.
—Ella me obligó a hacerlo…
Noté la rabia en sus mandíbulas apretadas. Le miré con desprecio. Era uno de esos cobardes, de esos tipos que consideran a las mujeres como animales. Sentí un alivio malsano al saberle moribundo; no me venció la piedad.
—Está en un buen lío, Maret.
—Oui, mais… siento decirle que no es a causa de su teoría descabellada, sino de la tisis. Sin embargo, usted…
No podía creer que aquel tono y aquella forma de mirarme fueran de conmiseración hacia mí. Tal inversión de papeles resultaba como poco grotesca.
—Yo, ¿qué?
—Un anarquista y un maltratador… Parfait… No tiene pruebas, pero apuesto a que está tentado de acusarme de los asesinatos y quitarse el problema de encima —elucubró con astucia—. Le diré algo, inspecteur: accuse moi. Cárgueme a mí con los crímenes, qu’importe? Voy a morirme antes de que tenga tiempo de meterme en la cárcel. Mais… Si lo hace —me clavó la vista; sus terribles ojos amarillos casi logran intimidarme—, el auténtico asesino seguirá suelto. Y usted será el único responsable.
Tuve que admitir ante mí mismo que ya no tenía las cosas tan claras como antes de aquella conversación. Aquello me enojaba y me descorazonaba. Otra vez como al principio. De nuevo Inés en el punto de mira.
Me puse en pie. No tenía nada más que hacer allí. Pero al devolver los recortes y el frasco de cianuro a mi bolsillo, reparé en algo.
—¿Me ha dicho que todos los fotógrafos usan cianuro?
Maret frunció el ceño.
—Oui, pour quoi?
No le quise responder. No obstante él, aún moribundo, no era estúpido.
—Quiere saber si ella lo usa, n’est pas?… Oui, elle l’emploie. Al menos, sabe hacerlo, yo le enseñé. Y le enseñé a hacerlo con precaución, le cyanure est très dangereuse. Recuerdo un colega en Francia, se limpiaba las manchas de plata de las manos frotándoselas con un trozo de cianuro… Un mal día, el veneno se le introdujo por un corte junto a la uña y murió… Ella sabe usarlo bien… Yo le enseñé… Pero nunca mataría con cianuro. El cianuro es para asesinos de mente fría… y a ella le vence la pasión.
Permanecí un breve instante de pie, con el sombrero entre las manos, observando una luz tenue y fugaz en el rostro del francés, una luz que no provenía de las ventanas.
—Gracias por su tiempo —dije, por no irme en silencio, antes de darme la vuelta.
—Inspecteur… —Pareció acudir a su último aliento para volver a hablar—. Cuando la encuentre… ¿me hará el favor de decirle que venga a visitarme? Si para entonces sigo con vida, me gustaría verla antes de morir y llevarme el recuerdo de su rostro de este maldito mundo… A pesar de todo, nunca he dejado de amarla. Jamais…
