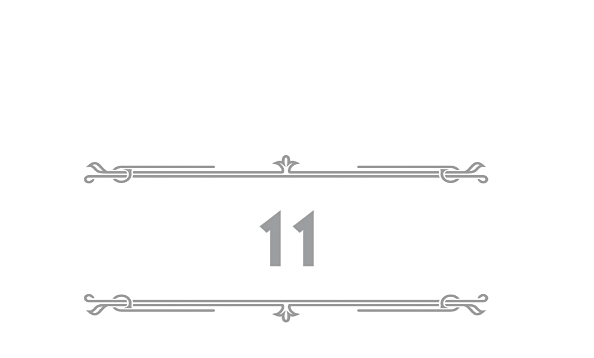
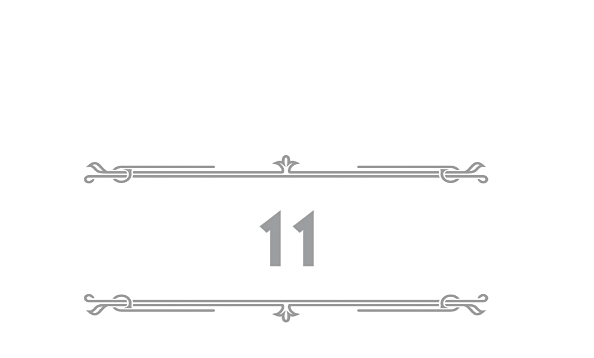
A orillas del río Kamp, septiembre de 1904
Inés tenía los ojos cerrados y la cara manchada de harina, su cabello se esparcía por el suelo como si se hubiera derramado un tarro de miel. Parecía dormida, pero Hugo sabía que no dormía. Le chupó un pezón, luego el otro. Ella gimió. Él continuó acariciándole el pecho.
—La hija del panadero, la puta francesa, la modelo más admirada de Viena y, entre medias, varios hombres…
Por fin Inés abrió los ojos.
—No tantos… —replicó.
Hugo levantó una ceja.
—Muy pocos realmente importantes —añadió entonces.
—¿Y dónde están las heridas?
Inés bufó impaciente y se tapó los ojos con un brazo.
—¿Por qué no puedes dejar mis heridas en paz? Llevo toda la vida intentando cerrarlas, echando tierra sobre el pasado. No quiero abrir ahora el foso, hay cosas que nunca deben desenterrarse.
—Pero yo desenterré mi pasado para ti.
—Yo no te pedí que lo hicieras. Ni me imaginé que habría que equilibrar la balanza; de haberlo sabido, no te hubiera dejado decir ni una palabra.
Hugo se puso en pie de repente. Inés retiró el brazo y le miró.
—¿Estás enfadado?
—Estoy decepcionado… Creí que confiabas en mí.
Ella se incorporó sobre los codos. Un haz luminoso cargado de motas de polvo que entraba por la ventana le llenó el rostro de luz; sin embargo, su expresión era sombría.
—No es cuestión de confianza, alteza… Sino de vergüenza y remordimiento. No me obligues a pasar por el mal rato de revivir mi pasado para ti.
Durante un breve instante Hugo se debatió entre la curiosidad y la piedad. Ganó esta última. Él mejor que nadie sabía lo que podía sentir Inés y se dio cuenta de que sería cruel seguir insistiendo. A veces el pasado es un tumor tan doloroso de sufrir como de extirpar.
—Voy a darme un baño en el río… Y a ver si pesco algo. Ese pan necesitará acompañamiento.
