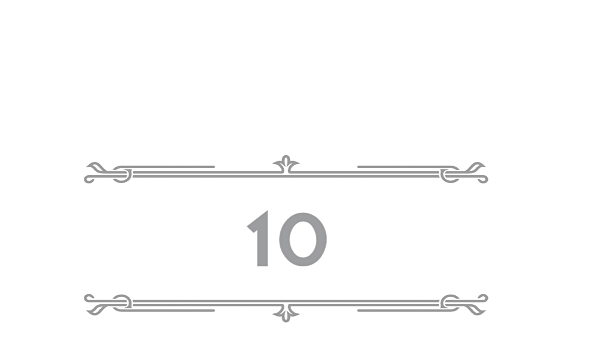
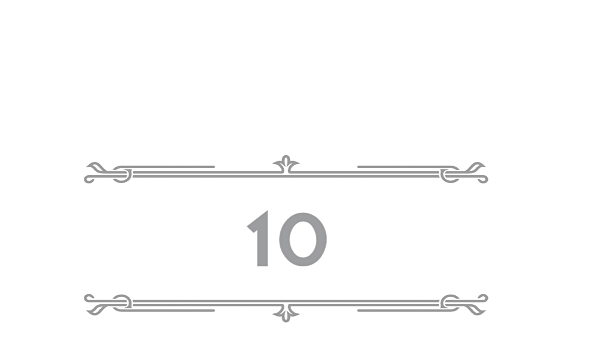
Viena, unos meses después
Decidí hacerle otra visita a monsieur Maret, a pesar de lo mucho que odiara adentrarme en la inmundicia de su vida: en aquel rincón cochambroso de ambiente hediondo, suelos sucios y paredes desconchadas; de miseria y enfermedad; de fealdad sublime.
Aquella mujer desagradable, la casera, estaba sentada en un escalón de la portería con la escoba entre las piernas, una postura muy poco decente. Fumaba tabaco de picadura y no parecía estar del todo sobria. Pasé rápidamente junto a ella, deseando ignorar su presencia, y murmuré desganado el nombre de Maret; no quería entretenerme con esa mujer en caso de que conservara lucidez suficiente como para pedirme razón de mi destino.
Había ascendido apenas un par de peldaños de la escalera retorcida cuando su voz etílica resonó en la cavidad del portal.
—El francés no está.
Me volví.
—¿Ha salido?
Ella sonrió de medio lado como si mi pregunta resultara graciosa. Su dentadura era un cuadro de vanos y sarro, negro y amarillo.
—Sí… p’a siempre. Con los pies por delante…
—¿Ha fallecido?
—No… todavía. Pero poco le queda a ese desgraciao.
—¿Qué quiere decir?
Dio una calada al cigarro, tosió, sorbió y se limpió la nariz con la manga. Me miró después queriendo parecer astuta.
—Pues depende de lo que usted quiera que yo le diga… Ya me entiende. —Y para asegurarse de que efectivamente le entendía se frotó el índice contra el pulgar en un gesto elocuente.
Suspiré. Siempre la misma historia. Todo aquello se me hacía tan enojoso…
En contra de todos mis instintos, me acerqué a ella; olía a demonios.
—Quiero que me lo diga todo… Ya me entiende —concluí, poniéndole la identificación de policía frente a los ojos.
La mujer torció el gesto y maldijo con una palabra demasiado sucia incluso para ella. Se le había truncado el juego. A regañadientes, empezó a hablar:
—Llevaba semanas sin pagarme el alquiler. No se levantaba del catre y tosía como un condenado perro. Nadie en la maldita casa podía pegar ojo, y una tiene que velar por la satisfacción de todos sus inquilinos, ¿sabe? —Se atrancó en la palabra satisfacción, demasiado complicada para su lengua de trapo—. Así que llamé a los curas. Ellos se lo llevaron.
—¿Adónde?
—Al hospital, supongo. Aún estaba demasiado caliente para tirarlo al foso. —Soltó una risotada estridente que enseguida cortó en seco para hurgarse los dientes con las uñas negras. Me sorprendí a mí mismo preguntándome si lo que pretendía era quitarse la suciedad de los dientes con las uñas o, por el contrario, la de las uñas con los dientes—. Francés del diablo… ¡Cuatro semanas sin pagar el alquiler y una habitación llena de mierda!, ¡eso es todo lo que ha dejado! Hasta hoy he estado limpiando esa pocilga y mire todo lo que tengo aún que llevar al vertedero. La gente es guarra de verdad…
Miré la pila de trastos, cajas y sacos que se acumulaba en una esquina de la portería. No desentonaba con el ambiente de cochambre generalizada, quizá por eso no había reparado antes en ella.
—Le echaré un vistazo a eso.
La casera se encogió de hombros.
—Usted mismo… Oiga, ¿no tendrá al menos un cigarrillo? —preguntó a voces según me alejaba.
Iba a decirle que no cuando reparé en algo. Vestía el mismo traje que aquella vez que había ido a buscar a Hugo al burdel. Tal vez siguieran en el bolsillo los cigarrillos que le había llevado. Palpé el interior de la chaqueta y saqué un paquete arrugado con un par de pitillos. Se lo lancé; no estuvo bien lanzárselo, aquella mujer no era un animal aunque lo pareciera, pero me pudo la repulsión que me causaba su presencia. Ella lo atrapó en el aire con pasmosa habilidad.
—Ha tenido suerte… —murmuré hastiado antes de enfrentarme a los despojos de André Maret.
Suspiré ante la pila de objetos viejos y polvorientos. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué pretendía encontrar entre toda aquella basura? Sería bonito decir que me guiaba el sexto sentido, el olfato policial, pero en realidad era la desesperación la que me movía como a una marioneta; no había otra explicación, porque, en buena lógica, aquella búsqueda no tenía mucho sentido y yo nunca he gozado de olfato policial.
Sea como fuere, me agaché y empecé a hurgar en aquello con la misma aprensión que si metiese la mano en una herida supurante: algo de ropa vieja, unos zapatos agujereados, una maleta inservible llena de libros en francés, montones de papeles amarillentos, una máquina de escribir rota, botes vacíos de tinta, algunas fotos sin interés, placas de vidrio, papeles barnizados, películas de celuloide… Había una caja de madera con compartimentos en la que encontré una colección de frascos de cristal ambarino. Todos estaban etiquetados y rotulados a mano: nitrato de plata, bromuro de potasio, cloruro de sodio, shellac, albúmina, éter… Este último estaba casi vacío; eché un vistazo a la casera con su aire de ebriedad y supe de inmediato qué había estado inhalando toda la mañana. De pronto recordé algo:
—¿Y la máquina fotográfica? —le pregunté.
Ella levantó la vista del cigarrillo que acababa de darle y que acariciaba con devoción entre los dedos; me miró con sus ojos enajenados, azules y vidriosos. Al principio parecía asustada pero intentó recomponerse.
—No sé nada de una máquina… —murmuró apartando la mirada.
Hubiera podido acorralarla hasta que confesara, pero me apiadé de ella; a su manera, se había cobrado las cuatro semanas de alquiler que Maret le debía.
Seguí examinando las etiquetas de los frascos: ácidos, barnices, sales… Y entonces topé con uno especial:
—Cianuro… —murmuré.
Cianuro en el equipo de un fotógrafo, claro. Abrí el frasco con precaución y comprobé que aún contenía las sales blancas. Me lo metí en el bolsillo.
Estaba a punto de marcharme cuando vi una pequeña caja de caudales asomando entre una pila de mantas comidas por las polillas. La saqué. Estaba algo oxidada y tenía restos de polvo y suciedad incrustada. La cerradura había sido forzada y si alguna vez había contenido algo de valor, ya se le había dado buen —o mal— uso. Sólo conservaba unos recortes de prensa viejos. Pero aquello me llamó la atención: ¿por qué guardar recortes de prensa en una caja de caudales?
Los saqué y los desdoblé. Alguien lo había hecho muchas veces antes que yo, pues el papel estaba desgastado y los dobleces muy marcados, la tinta había empezado a borrarse y era más gris que negra. Estaban fechados hacía seis años, en abril de 1899, y procedían de las páginas de sucesos de tres periódicos franceses: Le Petit Journal, Le Figaro y l’Aurore. Mi francés del bachiller no es muy bueno, pero resultó suficiente para saber que todos ellos recogían la misma noticia sobre un asesinato ocurrido en un hostal de un suburbio de París. La víctima, un joven aristócrata español llamado Arturo Fernández de Rojas, había aparecido en su habitación con unas tijeras clavadas en el estómago y, en el momento de la crónica, la policía no había encontrado al asesino.
Volví a doblarlos con cuidado y me los llevé al bolsillo junto al bote de cianuro. Deseé que Maret no estuviera muerto pues intuía que tendría muchas cosas interesantes que contarme.
