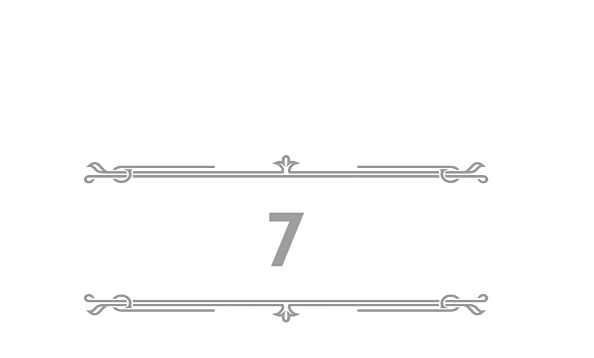
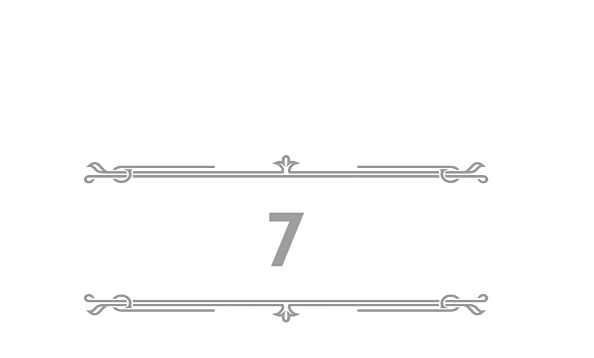
Viena, agosto de 1904
Milos se alegró al comprobar que su banco favorito estaba libre. No le gustaba que otras personas se sentaran en él y le miraran con recelo cuando se acercaba. Ellas podían escoger otros bancos más expuestos a la vista de la gente porque no tenían nada de qué avergonzarse. Pero Milos prefería aquel rincón oculto tras los setos y a la sombra de los sauces desde el que podía contemplar el estanque y la vereda sin casi ser visto.
Soltó en el suelo su carro de trastos, se sentó con esfuerzo en el banco y estiró las piernas. Últimamente le dolían las rodillas y se le inflamaban los pies. Se estaba haciendo mayor. Se quitó su viejo Sajkaca, el único recuerdo de su amada Serbia, y dejó que la brisa le refrescara la frente sudorosa.
Al cabo de un rato, sacó del bolsillo los restos de un mendrugo de pan y lo desmigó en el suelo. Esperó. Sólo unos segundos. Pronto aparecieron los gorriones a picotear las migas; ya no se sintió tan solo. Hablaba con ellos, les ponía nombre según su tamaño y el color de sus plumas, o según fueran más vivos o más torpes a la hora de hacerse con la comida. Y espantaba las palomas que querían robarles el pan. No le gustaban las palomas; eran gordas, feas y sucias. Le recordaban demasiado a sí mismo… ¿Dónde había guardado la botella? Necesitaba la maldita botella… La palpó en el talego que colgaba de su delantal. La cogió y dio un trago de aquello. No sabía qué era pero tenía alcohol, seguro…
—No bebas eso, Milos. Acabará por matarte…
El hombre levantó la vista. Por la voz ya había intuido que se trataba de ella pero, al verla, se le llenó el corazón de alegría.
—Mi ángel… Has venido…
Inés le quitó suavemente la botella y se la cambió por un paquete envuelto en papel de estraza y atado con un cordel.
—Y te he traído una pipa nueva. También tabaco.
El viejo apretó el paquete contra su pecho. Y sonrió, procurando mantener la boca cerrada para ocultar sus dientes estropeados.
La joven se sentó a su lado. El mendigo se sintió algo incómodo, siempre le ocurría al principio: le incomodaba saberse sucio y maloliente y que eso a ella pudiera repugnarle. Pero la muchacha jamás mostraba la más mínima aprensión hacia él y una vez que Milos se aseguraba de ello, empezaba a relajarse.
—¿No quieres abrirlo?
Durante unos segundos Milos manipuló el paquete torpemente. Por fin descubrió una bonita pipa de madera y hueso artísticamente labrados y una lata de tabaco irlandés Peterson. Los admiró un buen rato, los palpó con cuidado como si temiera que pudieran romperse. Inés asistía maravillada a aquellas muestras de ilusión casi infantil en un hombre al que ya no le quedaba ilusión alguna. Entonces sintió en las mejillas el roce tímido de la mano áspera y trémula del viejo, como muestra silenciosa de gratitud.
—Eres muy hermosa, mi ángel. Tan hermosa por dentro como por fuera… Te he echado de menos…
—Hace semanas que no venía a verte, lo sé… Han sido unos días… —No encontraba la palabra que mejor los definía. Optó por la primera que le vino a la cabeza—: Difíciles.
Milos buscó sus ojos y encontró en ellos un brillo inusual. Sin embargo, también percibió las sombras oscuras que endurecían su rostro.
—¿Estás bien?
Inés torció la boca en lo que hubiera querido que fuera una sonrisa y se escabulló devolviéndole la pregunta.
—Lo que yo quiero saber es cómo estás tú.
El viejo se encogió de hombros.
—No me puedo quejar. Tengo mi banco preferido, pan para los gorriones, todo un jardín con flores para mí y aún queda mucho para el invierno. Además, me han regalado una pipa nueva, y tabaco.
Inés posó su mano en la de Milos y notó bajo los dedos el eccema y las pústulas de su piel enferma. La estrechó suavemente.
¿Cómo era posible que alguien a quien la vida había maltratado con ensañamiento tuviera aún ganas de sonreír y estar agradecido… por nada? Milos era una persona excepcional y por eso ella buscaba su compañía: porque su actitud constituía una lección de ánimo, optimismo y coraje vital. Porque al lado de Milos sus preocupaciones se volvían insignificantes. Y porque tenía cariño al viejo mendigo.
El viejo y desgraciado mendigo… Su historia triste le encogía el corazón y a la vez le llenaba de ternura. Milos había sido herrero, un oficio con una tradición de varias generaciones en su familia. Había heredado de su padre un próspero taller de forja en Belgrado, en el que daba empleo a cuatro aprendices. Se había casado joven con una bella muchacha, primogénita del curtidor del barrio. Había tenido una hija tan hermosa como su madre. Y había vivido un par de años de plena felicidad. Pero la felicidad es un estado caprichoso que lo mismo que viene se va… Milos siempre decía que su suerte cambió el día en que le abandonó su mujer: se marchó con un vendedor ambulante de tónicos medicinales, un charlatán que la habría embaucado con a saber qué promesas. Ni siquiera había tenido el valor de decírselo a la cara. Se había enterado por la vecina: ella le dio la noticia mientras le ponía en los brazos a su hija de dos años, desde entonces, su única familia. Tuvo que hacer malabarismos para llevar el taller y cuidar solo a la niña. No obstante, incluso en esa situación adversa, acabó por reencontrar la felicidad: en el trabajo intenso, que anestesiaba sus recuerdos, y en el abrazo de su pequeña al llegar a casa, que colmaba su alma de gozo. Aunque tampoco aquel retazo de dicha duró para siempre. Un día tuvo que abandonar precipitadamente el taller; le habían avisado de que la niña se había hecho una brecha al caerse del columpio de la escuela. Cerró la herrería a toda prisa; no tuvo tiempo de apagar la fragua. Era mediodía y, aunque todos sus aprendices estaban en el descanso para el almuerzo, pronto regresarían para seguir con el trabajo. O eso creía él. No todos sus aprendices habían salido: uno de ellos dormía la siesta en la trastienda. Una chispa saltó de las brasas y prendió un saco de yesca. A partir de ahí, todo el taller ardió como una antorcha inmensa. El infortunado aprendiz que se había quedado dentro intentó salir, pero encontró la puerta cerrada a cal y canto y pereció devorado por las llamas. Milos fue juzgado por homicidio imprudente y condenado a diez años de prisión y a la inhabilitación permanente para ejercer su oficio. Le quitaron a su pequeña para meterla en un hospicio y le trasladaron al penal de Josefstadt, en Viena. Cuando cumplió la pena, se encontró sin raíces, sin trabajo, sin familia y sin más opción que la de vagabundear por las calles de una ciudad desconocida con su delantal de herrero y su gorro serbio, cada vez más encorvado y deteriorado.
En opinión de Inés, Milos era la prueba de que si Dios existía, sólo era el Dios de algunos, pues a otros les había dado definitivamente la espalda. Y en estas circunstancias, lo más sensato era dudar de la existencia de una deidad que impartía una justicia aleatoria e incomprensible. A Inés todo le resultaba más sencillo sin tener que contar con la existencia de un Dios incomprensible.
El mendigo había respetado pacientemente el silencio impuesto por la muchacha. La había dejado deambular en paz por los recodos de su mente, porque sabía que eso era lo que ella solía hacer cuando callaba. Y aunque se había interesado por ella, sabía que, como la mayoría de las veces, Inés no hablaría de sí misma; sólo lo haría cuando sintiera la necesidad de ello.
Decidió abordarla con otra pregunta:
—¿Cómo está Lizzie?
Por fin el rostro de la muchacha se iluminó de alegría.
—Muy bien, crece cada día más bella e inteligente. Tendrías que verla…
Milos asintió con la vista puesta en sus gorriones y el alma encogida de melancolía.
—Déjame que te prepare la pipa —se ofreció Inés.
El mendigo se la tendió sin dejar de mirar al suelo. Mientras, la muchacha abrió la lata de tabaco, extrajo un pellizco de hojas y lo introdujo en la cazoleta con una suave presión. El aroma del tabaco acarició la nariz de Milos y anticipó el placer de fumar. Inés volvió a rellenar la cazoleta dos veces más. Encendió un fósforo, lo aproximó apenas al tabaco y aspiró varias veces por la boquilla hasta asegurarse de que la pipa había prendido. Se la tendió.
El viejo se recostó en el respaldo del banco. Tras una profunda calada de la mezcla fuerte y aromática en su flamante pipa nueva, se sintió mucho mejor.
—¿La enseñarás a posar? —le preguntó a Inés haciendo referencia a Lizzie.
La joven sacudió la cabeza.
—Ya no estoy segura de que eso sea lo mejor para ella… Tiene demasiado talento para desperdiciarlo posando.
Milos la miró con la pipa suspendida en los labios.
—¿Acaso tú no lo tienes? Te sobra talento para muchas cosas y, además, inspiras el arte con tu cuerpo y con tu rostro, con el excepcional don de tu belleza.
Inés no reaccionó a las palabras de Milos. Miraba el estanque a lo lejos: los patos y los cisnes nadaban en grupo y los niños empujaban sus barquitos de juguete en la orilla bajo la mirada atenta de sus niñeras; sus gritos de regocijo llegaban amortiguados por la distancia.
—Así pensaba yo… —admitió al fin—. Pero sólo soy una mujer perdida, que un día se cayó al mar y que, cuando estaba a punto de morir ahogada, se agarró a la única tabla que le permitía flotar… Seamos francos: el arte es de los artistas; las modelos sólo prestamos nuestro cuerpo desnudo. La historia jamás atestiguará si nosotras influimos en el arte, sólo somos malas mujeres y como tales se nos recordará: depravadas y furcias.
Milos nunca había percibido tanto desánimo y desilusión en su joven amiga.
—¿Qué te ocurre, mi ángel? ¿Qué te preocupa? Sabes que puedes hablar conmigo…
Ella se revolvió en el asiento y suspiró.
—Ay, Milos… Mi mundo se derrumba y no sé qué hacer…
El viejo se entristeció.
—Mucho me temo que yo no te sería de ayuda en ese caso… Mi mundo se derrumbó hace mucho tiempo y ya me ves: no fui capaz de reconstruirlo. Pero tú… Tú estás acostumbrada a caer y a levantarte tantas veces como sea necesario, reforzada con cada golpe que te da la vida.
—Pero ahora es diferente. Ahora…, tengo miedo. Ahora está en juego el corazón. Y la última vez que puse el corazón en juego… Bueno… Temo que alguien salga herido, yo la primera.
Así que de eso se trataba: un asunto del corazón. De ahí ese brillo en sus ojos: la débil señal de una dicha contenida.
La brisa agitó la hierba y las hojas del sauce, alborotó ligeramente la barba blanca de Milos y erizó la piel desnuda de los brazos de Inés. O quizá no fuera la brisa lo que le había puesto los pelos de punta…
—Sólo te diré una cosa, mi ángel: deja que el corazón te guíe. Vivir con el corazón amordazado… no es vivir.

Palacio Ebenthal, septiembre de 1904
El día que falleció su padre hacía mucho calor. Hugo no comprendía por qué a pesar del cielo gris, la lluvia fina y el viento fuerte hacía tanto calor. No comprendía por qué todo el mundo se quejaba de frío, por qué las mujeres se cubrían con chales y los hombres se frotaban las manos junto a las chimeneas apagadas, cuando él se sentía sofocado.
Hugo sudaba, su ropa pesaba toneladas y se le pegaba a la piel; el cuello almidonado de la camisa le cortaba la respiración. Buscaba la corriente de las ventanas abiertas, la humedad de la lluvia en la cara, pero todo era en vano: hacía mucho calor.
Y probablemente el calor pudriría antes de tiempo el cadáver de su padre si no se apresuraban a meterlo bajo tierra. Casi podía ver cómo se derretía cual muñeco de cera mientras lo velaba en aquel panteón claustrofóbico, cómo su rostro se deformaba en una mueca espantosa.
Se pasaba una y otra vez el pañuelo ya empapado de sudor por la frente y creía sentir la mirada reprobatoria de su madre porque no eran lágrimas lo que ese pañuelo secaba. Hugo no lloraba. No tenía ganas de llorar. Tenía calor. Magda lloraba. También su marido… Dios, lo hubiera estrangulado. Y a Magda la hubiera abofeteado. Hubiera gritado a su madre. Hubiera cerrado la tapa del ataúd y hubiera escapado de allí, a ocultarse en su habitación como un crío enrabietado.
Príncipe Von Ebenthal. Alteza. Las náuseas se le enroscaban en la garganta. Su padre podía llevarse a la tumba los títulos, el palacio, la fortuna… las cadenas que le había puesto al cuello desde el día en que nació. «Compórtate como un Von Ebenthal», le gritaba desde el féretro. Maldito viejo…
Hugo volvió a secarse el sudor de la frente con el pañuelo empapado. El día que falleció su padre hacía mucho calor.
Hugo se enfadó muchísimo cuando la vio entre la gente. Apretó la mandíbula y los puños con rabia. ¿Por qué estaba allí?
Ella no era de ese mundo; no podía estar ahí. Ella pertenecía a sus sueños, a sus fantasías, al paraíso… Ella era demasiado hermosa para aquel lugar tétrico y angustioso: su celda particular, su muerte en vida.
Intentó concentrarse en el responso, en la tierra negra sobre el ataúd de su padre, en el foso que se lo tragaba. Pero no podía, sus ojos la buscaban constantemente. «Márchate. Vete de aquí antes de que la sombra de los Von Ebenthal te envuelva con su abrazo maldito. Tú no eres de este mundo oscuro; eres la luz».
Concluido el sepelio, Inés se le acercó.
—¿Qué hace usted aquí?
Hugo no hubiera querido abordarla de manera tan brusca, pero le dominaron la rabia y la ansiedad, sus propios pensamientos perturbados.
Inés titubeó. Más que ofendida por una pregunta impertinente, parecía no tener clara la respuesta a una buena pregunta.
—Aldous está en Cracovia. Él hubiera deseado presentar sus respetos a la familia. He venido en su nombre.
¿Eso era todo? Aldous y su familia. ¿Y ellos? ¿En qué lugar quedaban ellos?
—Lo siento… —Inés inclinó la cabeza y se marchó.
Hugo también lo sentía. Sentía que el viento helado de aquellas malditas tierras de los Von Ebenthal los hubiera transformado en dos completos desconocidos.
—Estas mujerzuelas venidas a más no comprenden dónde están los límites de su escasa dignidad.
Reconoció la voz de Magda a su espalda; el sabor amargo de su veneno le era tristemente familiar.
—¿Quién era?
—La furcia de un pintor de Viena, madre. Su cuerpo desnudo se exhibe por toda la ciudad. No sé a qué ha venido…
—Me disgusta que esa clase de gente pise mi casa —aseguró la princesa viuda con aire ausente.
Hugo se volvió furioso, dispuesto a recordarle a su madre que aquella casa ya no le pertenecía a ella, sino a él. Pero al verla anciana, abatida por el duelo y casi ausente, se apiadó de ella. No así de Magda, en quien descargó toda su ira:
—Realmente eres muy necia si te crees en condiciones de dar lecciones de moral. ¿De verdad quieres que hablemos de cuerpos desnudos fuera de lugar, querida hermana?
Magda palideció levemente. Pero una arpía de su categoría no tarda en recuperarse.
—No empieces con tus desvaríos, Hugo. Te descalificas a ti mismo y das la razón a aquellos que piensan que no estás en tus cabales. Deberías recordar quién eres y dónde está tu lugar, sobre todo ahora que nuestro padre ha muerto.
No era una guerra dialéctica y de ingenio lo que quería con Magda. Simplemente deseaba matarla, apretar su blanco cuello hasta que dejase de respirar y la arrogancia despiadada desapareciese de su rostro. Aquella fantasía se inflaba como un gas dentro de las paredes de su cuerpo, le ardía en las entrañas, le quemaba los pulmones, le arañaba la garganta y le apretaba las sienes. Se sintió aturdido. Miró a su familia, compacta frente a él como un pelotón de ejecución; ni siquiera Kornelia parecía estar de su lado. La silueta imponente del palacio Ebenthal los abrazaba al tiempo que caía implacable sobre él. Y todo se volvía borroso y comenzaba a girar a su alrededor. La voz de su padre parecía escapar de la tumba: «Compórtate como un Von Ebenthal, compórtate como un Von Ebenthal, compórtate como un Von Ebenthal…».
—¡No! —gritó—. ¡Yo no soy uno de vosotros! ¡Nunca lo he sido!
Hugo salió corriendo. Sorteó pleitesías y reverencias, los sepulcros de sus antepasados, la tierra removida de sus blasones y llegó hasta la verja del camposanto. Inés estaba a punto de subirse a un carruaje. La abordó, jadeante, sin apenas poder hablar.
—¡Ven conmigo! ¡Marchémonos de este lugar!
Ella lo observó escamada: tenía el rostro congestionado y sudoroso, los ojos muy abiertos. Parecía trastornado. Le tomó de las manos; estaban frías y crispadas.
—¿Qué sucede?
Su voz era aterciopelada, una caricia que templó sus nervios. Hugo tragó saliva y recuperó el ritmo de la respiración. Apretó las manos de Inés con desesperación.
—Yo no soy como ellos… Y tú has venido… Estás aquí… No quiero que te vayas. Ven conmigo…
Nada de aquello tenía sentido. Todo era una locura. Pero también lo había sido presentarse en el entierro de su padre. Ambos habían perdido la cabeza.
—Pero… ¿por qué?
Por un momento la cordura asomó a la expresión de Hugo.
—No lo sé… Sólo sé que te necesito.
Viajaron en automóvil desde Ebenthal en dirección noroeste. Sin equipaje. Sin prejuicios. Hugo conducía. Le gustaba conducir. Adoraba la sensación de libertad que experimentaba al volante. Sólo entonces su vida parecía seguir la dirección que él mismo encauzaba con sus manos. Nadie intervenía para desviarla a su antojo.
Inés, a su lado, guardaba silencio. Quizá el viento en la cara y el ruido del motor la disuadían de hablar. Tal vez había decidido simplemente callar. De cuando en cuando, Hugo giraba un poco la cabeza para mirarla: admiraba su belleza devastadora y se preguntaba qué reflexiones escondería aquel gesto inmutable. Hubiera dado un mundo por saber lo que pensaba, si compartía con él la ilusión y la zozobra, esa sensación que se expandía en su pecho y aceleraba los latidos de su corazón. Un mundo por los pensamientos de Inés.
Bordearon la cuenca del río Kamp: tejados rojos y fachadas encaladas, iglesias y castillos sobre las colinas, viñedos, huertos, puentes de madera y molinos. El paso fugaz del automóvil era un ruidoso acontecimiento en las vidas tranquilas de aquellos lugares.
Poco después de atravesar Gars am Kamp y las ruinas de su fortaleza medieval, se adentraron en un espeso bosque de abetos y abedules, de piedras de granito cubiertas de musgo mullido y alfombras de helechos. La carretera se volvió estrecha y sinuosa, un camino de tierra robado al bosque desde el que apenas se vislumbraba el cielo entre las ramas pobladas de los árboles, como si la espesura se lo tragara. Cuando salieron a un claro, de nuevo se encontraron con el río. Su cauce se había ensanchado hasta formar un pequeño lago en el que remansaba la corriente. El camino terminaba junto a una cabaña de piedra que pujaba por respirar frente al avance de la maleza. Hugo detuvo el automóvil.
El motor apagado dejó paso a los sonidos del bosque: el fluir del agua, la brisa entre las hojas, el trino de los pájaros, el zumbido de los insectos… la respiración de Inés. Ni una palabra.
Hugo bajó del automóvil, lo rodeó y abrió la puerta de su acompañante. Le tendió la mano.
—Mi trocito de paraíso —anunció.
Inés miró la casa: tosca, vieja y pequeña. Idílica en aquel paisaje de hadas y duendes. Sobre el tejado crecía la hierba, los líquenes anidaban en las grietas de la piedra, la puerta y las contraventanas de madera parecían no encajar bien en sus huecos, un farol de hierro oxidado pendía sobre la entrada; la acogida resultaba extrañamente cálida.
Hugo la llevó hasta allí de la mano. Movió una losa del suelo y descubrió una llave enorme. Con ella abrió la puerta, que no chirrió contra todo pronóstico. Se adentró en la oscuridad y empezó a abrir ventanas y contraventanas. La luz penetró a raudales y pintó la estancia de colores, los colores que traía del bosque.
—Es una cabaña de leñadores. Antes había una explotación maderera aquí cerca, pero la cerraron y los trabajadores se marcharon. La he comprado hace pocos meses, cuando llegué de América. Buscaba una especie de retiro espiritual, lejos de Viena… lejos de todo.
Inés le escuchaba impasible desde el quicio de la puerta. Muda. Hugo la contempló a través de un velo de luz y polvo: semejaba una aparición mágica e irreal. No hubiera sabido decir si se sentía incómoda, asustada o sólo expectante. Él empezaba a ponerse nervioso. Deambuló por la pequeña planta de la casa, hablando sin parar para mitigar su silencio.
—Aún no he tenido tiempo de arreglarla del todo. He traído estos sillones para sentarme a leer frente a la chimenea. Y he conservado casi todo lo demás: la gran mesa de madera para comer; también las banquetas… me gusta su aspecto rústico. La cocina de leña funciona perfectamente y no he querido deshacerme de la vajilla y las tazas blancas de metal, quedan bien, ahí colgadas de la alacena, con sus desconchones en el esmalte. Yo no entiendo mucho de estas cosas, sólo quiero un sitio cómodo, sencillo y acogedor… Un lugar diferente…
Se volvió para encontrar de nuevo su mirada, pero ya no estaba allí. Hugo salió a buscarla. La luz del atardecer le golpeó en los ojos y le encogió las pupilas. Se hizo una visera con las manos. Entre parpadeos la localizó: estaba de espaldas, mirando al río. Su silueta oscura se recortaba sobre el agua refulgente en un poderoso contraluz y el sol cuajaba de diamantes su cabello de melaza. Halos, destellos, reflejos, rayos y brillos la envolvían; la escena entera era una explosión de luz. E Inés parecía nacer de ella.
—Si supiera pintar te retrataría justo en este momento. Para hacerlo eterno, para que nunca se desvaneciese… Ahora entiendo el anhelo del artista por atraparte en sus lienzos… por comprenderte.
Hugo vaciló antes de continuar hablando. La inacción de Inés le hacía dudar de la realidad de todo aquello.
¿Cuánto tiempo tardó ella en volverse? Una eternidad… Finalmente lo hizo. Mostró todo el esplendor de una belleza luminosa. El sol encendía su rostro: los ojos, las mejillas, la boca.
—¿Qué estoy haciendo aquí? —murmuró como si en realidad no se dirigiera a Hugo.
Él se acercó en unos pocos pasos lentos. Insectos diminutos, como chispas, revoloteaban a su alrededor. Se oía el trino indefinido de los pájaros. El río fluía como una cinta de plata. Inés le contemplaba, inmóvil como una foto fija en una escena animada; los brazos le colgaban a los lados del cuerpo. Él tomó sus manos de entre los pliegues de la falda. Y las retuvo unos segundos.
—Me he enamorado de ti… —se decidió al fin a confesar.
Ella le miró con ternura; quizá fuera también compasión. Alzó un brazo y le acarició el cabello, enterró sus dedos largos en él. Descendió hasta la mejilla y dejó allí la palma abierta, en el borde de la muñeca sintió el roce de la respiración agitada del joven. Acercó el rostro y le besó la boca. Antes de que Hugo pudiera saborear la miel que Inés dejaba en sus labios, ella se apartó.
—No sabes lo que estás diciendo…
Hugo volvió a buscar su boca, a besarla con ansiedad.
—Sí… sí lo sé —dijo con la voz entrecortada, intentando no perder el contacto con su piel.
La abrazó y se dejó caer con ella sobre la hierba.
—Te quiero, Inés… Te quiero —se oyó Hugo decir, con la mente demasiado embotada como para pensar.
Su voz sonaba como los suspiros. Estaba agotado, exhausto de placer, sintiendo aún la erección entre las piernas.
Alrededor la naturaleza mantenía la rutina, ajena a su éxtasis. La hierba le picaba en la espalda y el sol le calentaba la piel. Una abeja zumbó cerca de su oído hasta que se posó sobre una pequeña flor malva.
Inés incorporó la cabeza, dobló el codo y la apoyó sobre la mano. Le miró con ese desenfado que parecía no haberla abandonado.
—No deberías…
—Si el amor fuera sensato, no sería amor.
—No me conoces…
—Dime quién eres.
La joven volvió a recostarse en la hierba. Tumbada boca arriba veía las nubes acariciar el cielo y la punta de los árboles acariciar las nubes, como si no existiera perspectiva y todo estuviera en un único plano, como si, pese a hallarse en espacios distantes, cielo, nubes y árboles pudieran tocarse.
—Una puta… Una modelo… Una mujer que no te conviene. No entiendo por qué me amas, alteza.
—Si el amor pudiera explicarse, no sería amor.
—Basta ya. —Le apartó de un suave empujón—. Deja de darme lecciones sobre el amor.
Rodó sobre la hierba y le dio la espalda. Hugo admiró la curva de sus hombros, su columna, su cintura, sus caderas, sus glúteos y sus piernas. ¿Y ella no se explicaba por qué la quería?, se dijo con sorna. Hundió el rostro en su cabello decorado de briznas verdes y con dulzura la obligó a volverse para besarla otra vez; notó en la boca cómo ella sonreía. Con los dedos recorrió su cuerpo desde la base del cuello: la clavícula, los pechos, el vientre, el ombligo… Era su forma de dibujarla: al tacto, con los párpados cerrados.
—Me gusta tu piel dorada… Es justo como la pintan, con polvo de oro en el pincel… Siempre me he preguntado por qué una mujer decide posar desnuda.
Inés suspiró.
—Es sencillo: por hambre o por ambición.
—¿Por ambición?
—Para progresar socialmente, para acceder a círculos que de otra forma serían inalcanzables, para aprender… Los hombres pueden ir a las escuelas, las mujeres tenemos que entrar de otra forma en los talleres del artista. Hace tiempo conocí a la modelo preferida de Édouard Manet. Victorine se hizo famosa por un cuadro en el que aparecía completamente desnuda rodeada de dos hombres completamente vestidos. Toda una provocación. Cuando yo la conocí ya no era modelo, sino pintora: exponía en el Salón, la exhibición que anualmente empezó organizando la Academia de Bellas Artes de París y de la que ahora se encarga la Sociedad de Artistas Franceses, a la que ella pertenece. Victorine me dijo: «Siempre quise ser pintora, y no me ha importado que me llamen puta porque desnudarme era para mí la única forma de conseguirlo; a las mujeres no se nos permite pagar nuestra formación de otra manera, así de cínica es esta sociedad: nos obliga a hacer lo que nos censura».
—¿Y tú? ¿Por qué empezaste a posar?
—Por hambre… Cuando un hombre me dijo que posar era más digno que prostituirse. Irónicamente, el mismo hombre que acabó pisoteando mi dignidad…
Inés cerró los ojos y se acurrucó junto a Hugo, lejos del alcance de su mirada inquisidora.
—No te duermas. Cuéntame más —le apremió él.
—¿Más? ¿Para qué? Ya ves que no te he mentido, alteza: fui puta antes que modelo. No quieras saber más. Sólo soy una mujer que no te conviene. —Arrastró la voz, perezosa y somnolienta.
