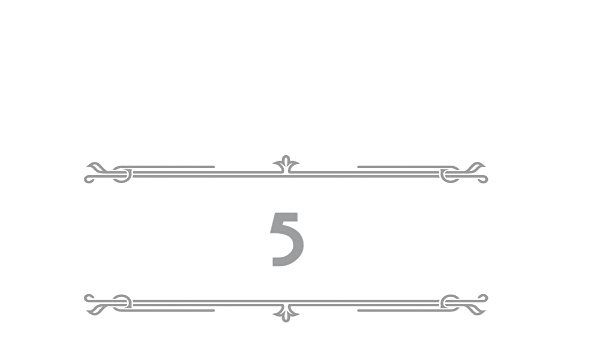
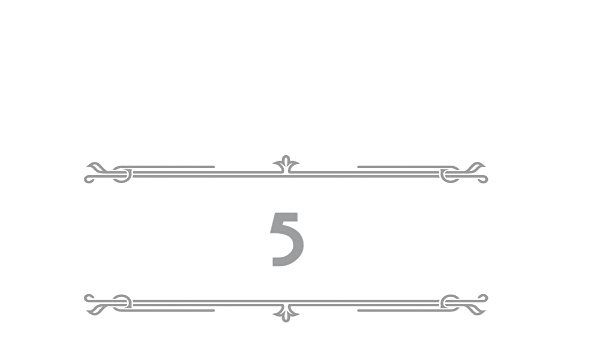
Viena, julio de 1904
La tarde se presentaba sofocante, con un calor pegajoso que se cernía sobre la ciudad mientras que nubes grises y pesadas de tormenta se enroscaban en torno al monte Kahlenberg. Hugo se vistió con una camisa fina de algodón y un traje claro de lino y se permitió el lujo de no ponerse ni chaleco ni corbata, tan sólo un pañuelo al cuello. Conduciendo su propio automóvil, se dirigió a Nussdorf. Nada más salir de la ciudad sintió el frescor de los bosques en la piel y esa ligereza en el aire que lo hacía más respirable.
Sujetaba el volante con firmeza y miraba cómo desaparecía la carretera bajo el capó del Daimler. ¿Acaso estaba nervioso? Era una tontería ponerse nervioso, sólo iba a hablar con Aldous Lupu, una entrevista de negocios. Había pensado cambiar la decoración de sus apartamentos y quería que Lupu pintase un par de murales en las paredes del comedor. No había motivo para estar nervioso. Puede que ella ni siquiera estuviese en casa. O puede que no quisiera dejarse ver. En realidad, lo más probable era que le huyera. Tras la muerte de Aisha…
Sin darse cuenta había acelerado; volvió a reducir la marcha. No debía pensar en eso. No debía obsesionarse con la muerte de Aisha. No quería darle vueltas en busca de una explicación porque se angustiaba y le había costado infinitas sesiones de terapia aplacar la angustia, infinitas dosis de sales de litio… No quería volver atrás.
Tenía que hablarlo con ella. Tenía que quitarse ese peso de encima. Al diablo Aldous Lupu y los murales. Tan sólo se trataba de una excusa.
Aparcó frente a la entrada de la casa. Se quitó el gabán, los guantes y las gafas de conducir y se puso un sombrero panamá. Bajó del automóvil y estiró los músculos entumecidos; aspiró profundamente el aire perfumado en un intento por tonificar sus nervios. Estaba sudando demasiado y no corría ni una brizna de brisa que le refrescase; buscó la sombra del porche y llamó a la puerta. Seguía secándose el sudor del cuello cuando una doncella abrió: herr Lupu le esperaba en su atelier. Hugo echó una mirada anhelante al interior fresco y sombrío de la casa; lamentó verse en la obligación de adentrarse en el jardín siguiendo las indicaciones que le había dado la criada para llegar al taller de Lupu.
Entre la maleza y a pleno sol la caminata se hizo pesada: el constante zumbido de los insectos a su alrededor incrementaba su sensación de calor; la piel pegajosa le picaba bajo la ropa; casi podía sentir el polvo crujiendo entre los dientes y secando sus labios. Sólo le aliviaba la visión brillante y cristalina de las aguas del Danubio a pocos metros del sendero.
Por fin descubrió el cobertizo entre la espesura, cual templo maya en mitad de la selva. Todos sus ventanales estaban abiertos al jardín; Hugo se asomó un poco.
—¿Herr Lupu?
—Pase, pase. —La voz llegaba de una esquina.
Hugo se quitó el sombrero y entró. El suelo de cemento estaba salpicado de manchas multicolores de pintura. Por todas partes había lienzos y caballetes: colgados, apoyados, tumbados… Unas cuantas mesas se repartían aquí y allá rebosantes de utensilios: pinceles y brochas, tubos y botes, paletas y espátulas, lápices, trapos… El olor penetrante del barniz y el disolvente le picó en la nariz.
Al fondo, una cortina de gasa blanca colgaba del techo hasta el suelo y hacía que la luz se derramase suavemente por todo el espacio. Junto a la cortina, Hugo adivinó a Lupu tras un caballete y un lienzo. Lo que jamás podría haberse imaginado era lo que había frente a él.
Por un momento se quedó paralizado ante la visión de aquella mujer semidesnuda. Estaba sentada de espaldas a él y una seda cruda bordada en flores negras se deslizaba por uno de sus hombros hasta perderse debajo de sus glúteos. Se recreó brevemente en la línea que los insinuaba… Subió por la onda sinuosa de su columna, vértebra a vértebra, se detuvo en la curva de su cintura y de su pecho, en el saliente de sus omóplatos y en el cabello enroscado en la nuca… Hubiera reconocido ese cabello en cualquier parte: era del color del jarabe de arce.
—Adelante, adelante. No se quede ahí —ordenó Lupu. Su modelo ni se movió.
—Disculpe. Yo no sabía…
—Ah, sí, mataba el rato pintando… Pero entre, póngase cómodo. Hace una tarde infernal.
Hugo se dio cuenta de que sudaba copiosamente. Se desanudó el pañuelo y se lo pasó por el cuello y la cara.
—Tome algo fresco. Sírvase usted mismo —le invitó Aldous, señalando una mesa junto al ventanal. Sobre ella había una gran fuente de fresas y albaricoques, también una jarra de limonada tan fría que la humedad condensaba en el cristal.
Hugo se fue derecho a la limonada. Se sirvió un vaso hasta el borde y lo bebió prácticamente de un sorbo sin casi darse tiempo de apreciar el perfume a hierbabuena que desprendía.
—Quítese la chaqueta. Aquí no es necesario guardar el protocolo de la Corte. —Lupu se rio sin apartar la vista ni el pincel del lienzo.
El pintor no mentía. No había más que ver la túnica corta y manchada de pintura que llevaba, las sandalias griegas de sus pies o su melena encrespada recogida en una coleta. Con aquella chaqueta de lino, el único que estaba fuera de lugar era él. Se la quitó y de inmediato se sintió aliviado. También se remangó las mangas de la camisa y se sirvió otro vaso de limonada.
—Sólo será un momento y enseguida estoy con usted. Quería aprovechar el atardecer. Hay una luz preciosa, filtrada por la calima; todos los tonos adquieren un brillo dorado. ¿Se ha dado cuenta?
—Me temo que no… No tengo demasiada sensibilidad para esas cosas.
—Ah, la sensibilidad es una cualidad esquiva. Yo tampoco la poseo en este momento… Por más que me esfuerzo no soy capaz de llevar al lienzo la imagen que tengo en la cabeza —se lamentó el pintor mientras probaba una nueva mezcla de óleos en la paleta.
Hugo no podía evitar mirar de soslayo a Inés. Seguía inmóvil, aparentemente ajena a lo que sucedía a su alrededor.
Entonces Lupu levantó la cabeza. Posó los ojos en Hugo y se llevó la punta del pincel a la boca, pensativo. El joven tuvo la sensación de que el artista estaba recortando su silueta con un bisturí.
—Se me está ocurriendo algo… Sí… Sí… Puede funcionar… —divagó—. ¿Usted posaría para mí? —espetó.
—¿Yo? —Hugo no pudo evitar mostrar su sorpresa—. Bueno… yo no sé… No creo que yo…
—Es que no logro captar en ella la sensación de abandono, de aislamiento… No logro que la imagen conmueva y transmita desolación. Es una figura solitaria, sí, pero… ¡falta algo!
Lupu gesticulaba exageradamente con las manos; se mostraba contrariado de verdad.
—Ya. —Hugo sonrió nervioso—. Pero yo no creo que pueda ayudarle… Nunca he… he…
—¡Claro que sí! —objetó vivamente. Cuando se levantó del taburete y se le acercó, Hugo empezó a temerse una encerrona de la que le sería difícil salir airoso—. ¡Es sencillo! Sólo tiene… ¿Me permite? —preguntó llevando las manos hacia los botones de su camisa—. Sólo tiene que quitarse la camisa.
Estupefacto, Hugo comprobó cómo le desabrochaba un par de ellos. Antes de que pudiera resistirse, el pintor le animó con un gesto a seguir él mismo para después empujarle hacia el lugar en el que posaba Inés.
—Colóquese ahí… —Lo situó a espaldas de ella—. Sólo será un momento… Sí… A ver la luz… No, un poco más allá… Eso es…
Hugo apenas había terminado de desabrocharse cuando Lupu le quitó la camisa; los tirantes le cayeron a los lados del pantalón. El pintor le miró satisfecho: su piel desnuda y cubierta de sudor brillaba a la luz del sol, con el aspecto terso y suave de la cera caliente. Tenía un tronco atlético y bien formado; ya lo había supuesto. Se alejó un poco.
—Abrácela.
Hugo no podía creer lo que estaba oyendo.
—¿Cómo?
—¡No, espere! Quítese antes los zapatos y los calcetines; rompen la armonía del conjunto.
El joven sacudió la cabeza, anonadado. Aquella situación resultaba grotesca, pero no sabía cómo resolverla. Miró a Inés: había vuelto ligeramente el rostro y le sonreía; adivinó cierto brillo burlón en sus ojos. Y se sintió retado. Comenzó a desatarse los zapatos.
—Bien, bien, bien —se entusiasmaba Lupu por momentos—. Fantástico… Mucho mejor sin zapatos. Ahora sí: abrácela.
—Pero… necesitaría asearme. Vengo conduciendo y…
—Nada, nada, no es necesario. Usted sólo abrácela —insistió mientras apartaba el lienzo sobre el que estaba pintando y colocaba en su lugar un enorme bloc de papel granulado para dibujar.
Inés regresó a su posición original. Hugo se aproximó con reparo y posó las manos en su cintura, apenas rozándola.
—No, no, no, no —corrigió Lupu, saliendo de nuevo del parapeto de su caballete—. Arrodíllese detrás de ella y rodéela con los brazos… Así. Justo… Pose las manos en su vientre… Recógete el pelo, Ina. —Le tendió un pasador de carey que había recuperado de entre las miles de cosas que rondaban por allí.
Ella se enroscó la melena en un rápido movimiento, la alzó hasta la coronilla y la sujetó con el broche. Algunos mechones se deslizaron por detrás de sus orejas y le rozaron los hombros.
—Pose la mejilla izquierda en su espalda… —indicó Lupu a Hugo—. Eso… Un poco más arriba, sobre el omóplato derecho.
Justo en el momento en el que Hugo creyó que enloquecería a causa de las órdenes de Lupu y de la tensión, Inés pegó los labios a su oreja y murmuró:
—Relájese, alteza, o acabará agotándose pronto. —Sus palabras le hicieron cosquillas.
—¡No, que no se relaje! —gritó Lupu. Hugo se admiró del fino oído del pintor—. Así está perfecto. Me gusta esa tensión en sus músculos, parecen dibujados uno a uno sobre la piel. Tú, Ina, debes ignorarle, posar como si él no estuviera ahí. Y usted debe desearla… Eso es justo lo que quiero: la desesperación y la ausencia, el anhelo y la indiferencia, la ansiedad por lo inalcanzable… Magnífico.
El pintor se concentró en el papel. Ensimismado y ausente, lo rectificaba con trazos ágiles de cera. Parecía haber desaparecido detrás de él.
Hugo se entregó a la situación. Empezó a sentir bajo los dedos la piel de Inés: cálida, suave y húmeda… Dorada. Podía rozar la piel dorada de Inés con los labios. Percibió su pulso, asombrosamente pausado; igual que el vaivén de su respiración tranquila a la altura del vientre, allí donde había posado las manos. Y trató de controlar el ritmo de la suya propia: estando pecho con espalda, ella lo notaría agitado, casi ahogado. Poco a poco, de forma casi imperceptible, descargó parte de su peso en la espalda de la mujer: notó la presión creciente de su cuerpo, una sensación ligeramente pegajosa… Hacía calor, el calor provenía de dentro. Comenzó a excitarse… No, no debía excitarse…
Suspiró… Olía a flores y a aceite de almendras… Volvió a suspirar… Un suspiro profundo. Se llenó de su aroma.
Cerró los ojos. Intentó respirar a la vez que ella, concentrarse en esa cadencia como en la repetición de un mantra. El silencio absoluto era su aliado. Sólo se oían sonidos aislados: el vuelo de un moscardón que cruzaba de ventana a ventana, el lápiz de cera grasienta deslizándose con agilidad sobre el papel rugoso, el canto de un pájaro… los latidos de su corazón… los latidos del de ella.
—¡Por Dios, Aldous! —Al oír la voz de su tía Kornelia, Hugo se sobresaltó como un chiquillo pillado en una travesura—. ¿No te das cuenta de que estás metiendo la salchicha en la boca del perro?
Los tres se volvieron hacia la baronesa.
—De acuerdo: es un símil del todo indecoroso e inapropiado… Ha sido lo primero que me ha venido a la mente.
La magia de aquel instante se deshizo, el éxtasis se desvaneció y la escena se descompuso: Aldous dejó las ceras a un lado, Inés se cubrió su desnudez y Hugo se puso la camisa rápidamente.
—¡Kornelia, nunca interrumpas así a un artista! ¡Has ahuyentado mi inspiración!
La baronesa alzó la barbilla e hizo un gesto de desdén con la mano.
—¡Bah! Créeme que te he hecho un favor, querido Aldous. A veces tu tolerancia raya la ingenuidad.
Hugo se acercó a saludar a su tía con un beso en las mejillas.
—No imaginaba que te encontraría aquí —le susurró la baronesa cuando lo tuvo cerca.
Su sobrino sonrió con picardía.
—Ni yo a ti tampoco.
—Eso puedo suponerlo… En cualquier caso, me alegra comprobar que Inés y tú habéis hecho las paces… estrechamente.
Antes de que Hugo tuviera que explicarse, Inés recibió a su amiga con un saludo afectuoso y un vaso de limonada.
—Gracias, querida. Afortunadamente, tú tienes los modales de los que estos dos carecen.
Aldous refunfuñó mientras limpiaba unos pinceles.
—No zumbes como un abejorro y enséñame lo que estabas dibujando. —Kornelia se acercó al pintor.
—¡Olvídalo! —De un rápido movimiento cerró el bloc—. No lo verás hasta que esté terminado. Y, después de tu interrupción, tal vez nunca lo acabe. Ambos tendrían que volver a posar para mí.
Kornelia se encogió de hombros y dio un sorbo de la limonada.
—Así sea… Tú verás… Lo cierto es que tengo que reconocer que te has buscado un buen modelo —admitió mirando a Hugo—. Yo ya lo pinté una vez y también estaba medio desnudo… Aunque era sólo un bebé.
Aldous se rio; el enfado se había ido con la misma velocidad que había llegado. Sin rencor, él y Kornelia se enfrascaron junto a la bandeja de fruta en una conversación plagada de anécdotas sobre el retrato de bebés.
Hugo miró a su alrededor. Inés se había marchado. No lo pensó demasiado cuando salió al jardín con la esperanza de encontrarla. Siguió por el sendero hacia la casa, escrutando con la vista cuanto le rodeaba con la ansiedad de un cazador. Aquella mujer no podía haberse evaporado de semejante manera.
Por fin la divisó: al final de una pradera, junto al río. Sentada sobre la hierba, contemplaba la corriente bajando con calma. Inconscientemente, aceleró el paso, como si de un momento a otro ella pudiera volver a desaparecer.
Trató de acercarse con tranquilidad, de disimular la agitación que le había producido la carrera. Intentó templar la voz antes de hablar.
—¿Se ha marchado porque vuelve a estar enfadada conmigo?
Ella se volvió lentamente y levantó la cabeza para mirarle.
—Aunque a usted le parezca imposible, no todo lo que sucede es por su causa, alteza. —Devolvió la vista a sus pies metidos en el agua y chapoteó con suavidad—. Tenía calor y quería refrescarme un poco.
Hugo también dirigió la mirada a sus pies desnudos. El agua le salpicaba hasta las rodillas, que asomaban entre el yukata que Inés vestía y resbalaba en hileras brillantes por su piel tersa y bronceada. Los bordes mojados de la tela floreada se le pegaban a las piernas.
—¿Por qué tengo la sensación de que cuando me trata de alteza se está burlando de mí?
Inés sonrió sin mirarle.
—Porque tal vez lo haga… Pero me gusta llamarle alteza, es una dignidad que le sienta bien.
Pocas mujeres en su vida habían logrado dejarle sin habla. Sin embargo, en aquel instante, se encontraba allí de pie, como un pasmarote, pensando en cómo continuar la conversación para no tener que marcharse.
—Venga… Meta usted también los pies en el agua. Le refrescará…
Aquellas palabras se le antojaron como una invitación al paraíso. Se alegró de no haberse vuelto a poner los zapatos. Rápidamente, se remangó los pantalones y se sentó junto a ella. Deslizó los pies en el río: el agua estaba fría y tonificó todo su cuerpo. Se sintió bien, como hacía mucho tiempo que no se sentía. El Danubio borboteaba a sus pies, el sol de la tarde calentaba sus mejillas, la brisa levantaba el rumor de las hojas del sauce y, a su lado, volvía a oler a flores y a aceite de almendras. Cerró los ojos. Podría haberse pasado horas así…
Mas, cuando uno tiene algo que confesar, el silencio acaba por causar desasosiego.
—He venido porque hay demasiadas conversaciones pendientes entre nosotros —comenzó Hugo a decir mientras arrancaba nerviosamente briznas de hierba—. Y han sucedido muchas cosas que nos afectan a los dos, que nos unen a la vez que nos convierten en enemigos. Está Therese y está Aisha. Y estoy yo, en el centro de todas las sospechas, también de las suyas.
—No tiene por qué explicarse…
—¡Sí! ¡Sí, porque no quiero que usted piense que soy un asesino!
Inés se encaró con él:
—¿Y lo es?
—¡No! —respondió anonadado ante tan poco remilgo.
—Entonces ¿por qué me da una excusa que yo no le he pedido? ¿A qué viene este alegato?
Hugo empezaba a desquiciarse, a perder el control de sí mismo.
—¿Por qué me lo pone tan difícil? Ya sé que no empecé bien con usted, que fui un grosero y un impertinente. Ya sé que me desprecia por lo que soy y por cómo me comporto, por todo lo que se dice de mí. Sé que opina que embauqué a sus chicas…
—No eran mis chicas —objetó Inés con gravedad, cortando el aire con sus palabras afiladas—. Ellas eran dueñas y responsables de sus actos, de su propia dignidad. Allá ellas si se vendían a la mejor sonrisa. No hay nada más que yo pueda decirle.
Inés fue tajante. Hugo captó el mensaje y desistió de sus buenas intenciones.
—Entiendo… —Sacó los pies del agua y se levantó—. Supongo que aquí acaban nuestras conversaciones pendientes. Lamento haberla molestado.
Dio media vuelta.
—Cuando ha llegado estaba pensando en Aisha… —La voz pausada de Inés detuvo su marcha cabizbaja—. ¿Sabe cuál era su verdadero nombre? Fatma Mourad. Era de una aldea de Anatolia, a orillas del Mar Negro. Cuando nació, su padre, que tenía cinco hijas y no sabía qué hacer con ellas, arregló su matrimonio con un hombre mucho mayor. Al cumplir los catorce años se casaron. Fatma era su segunda esposa, una niña a la que le gustaba jugar, divertirse y coquetear con otros muchachos. Aprovechando esta debilidad, la primera esposa de su marido la acusó de adulterio. En aquella comunidad se aplicaba la sharia, la ley islámica, según la cual las mujeres adúlteras son condenadas a muerte por lapidación. Al ser sólo una falacia, no pudo demostrarse que Fatma había cometido adulterio. Sin embargo, su esposo, no contento con ello, quiso desfigurarle la cara con ácido. Fatma logró escapar… Con apenas quince años emprendió un penoso viaje, lleno de abusos y miseria, que la condujo por media Asia y media Europa hasta llegar aquí, donde ha encontrado de igual modo una muerte horrible. Tarde o temprano el destino, ese que llevamos marcado a fuego desde el momento en que nacemos, sale a nuestro encuentro… ¿Qué podemos hacer nosotros para evitarlo?
De pie, a su espalda, Hugo no podía ver el rostro de Inés, tan sólo los destellos de su cabello de cobre a la luz intermitente de un sol velado por las nubes.
—A veces pienso que… parte de lo que ha sucedido es culpa mía. Algún error he cometido para que esas chicas encontrasen tan trágico final. No lo sé… Yo quería cambiar las cosas, inculcarles un sentimiento de autoestima y dignidad pero… Tengo que admitirlo: nadie es modelo por vocación. Cuando una mujer posa desnuda frente a un hombre, lo hace por hambre, por necesidad, por frivolidad, por ambición… pero nunca por vocación. No se detiene a pensar en cómo contribuye a la belleza del arte, a la expresión del artista, al mensaje de la obra… ¿Sería lo mismo la Gioconda con otra modelo?, ¿o la Venus de Botticelli, la joven de la perla, la dama del unicornio, la Beata Beatrix?, ¿o tantos otros retratos de mujer?… ¿Qué importa eso? A ellas no les importa. Solamente están vendiendo su cuerpo porque ya no les queda otra cosa que vender. Y eso las hace vulnerables, las deja a merced de los deseos del artista, las convierte en mendigas de dinero y de cariño… Ya lo dijo usted: Rossetti afirmaba que todas las modelos eran unas putas. Y lo peor es que no le faltaba razón… Para la sociedad, cuando una mujer abandona su sitio, ese refugio que el hombre ha creado para ella como si fuera una mascota, se convierte en una puta… Las mismas mujeres estamos persuadidas de ello y es evidente que yo no puedo hacer nada por cambiarlo… Hay tantas formas de hacer daño y someter a una mujer. La violencia física es sólo la más evidente… Créame, sé de lo que hablo… Yo tenía que haberles enseñado a estar prevenidas.
Inés regresó al silencio salpicado de naturaleza: el fluir del agua y el trino de las aves, un trueno tras las montañas. Hugo se arrodilló junto a ella.
—No debe culparse por nada. Hay cosas que no pueden evitarse por más que lo deseemos… Y la culpa no alivia el dolor… Yo también sé de lo que hablo. —Las palabras de Hugo se enredaron en un nudo en su garganta.
Otro trueno, cada vez más cercano, volvió a hacer temblar el cielo. Unos nubarrones negros se habían comido la tarde con su oscuridad y las primeras gotas de lluvia salpicaron sus cabezas. Apenas unas cuantas gotas que, casi inmediatamente, devinieron en un fuerte aguacero. Hugo se levantó y tendió la mano a Inés para ayudarla a incorporarse. Retuvo aquella mano en la suya y permanecieron en pie, frente a frente, bajo la cortina de agua que barría el paisaje y licuaba las siluetas como si fueran de pintura. La lluvia les resbalaba por las mejillas y les goteaba en la barbilla, les obligaba a entornar los ojos y a cerrar los labios. La ropa se les pegaba al cuerpo y marcaba sus contornos. Hugo admiró de cerca su belleza al agua como la de una acuarela; sus instintos se despertaron y sintió deseos de abrazarla, de volver a juntar su cuerpo al de ella, piel con piel. La deseó, tal y como Aldous le había pedido…
Se acercó tan sólo un paso y llevó los labios cerca de su oreja para hacerse oír sobre la tormenta.
—Therese no quería mendigar cariño ni fortuna. Sólo deseaba enamorarse y ser fotógrafa, como usted. Y Aisha… Pasamos la noche juntos, hicimos el amor… A la mañana siguiente me dijo que aquello no había significado nada y que no volveríamos a vernos. Le aseguro que era una mujer con mucha dignidad. Las dos lo eran. Creo que la consiguieron gracias a usted.
—¿Por qué me cuenta todo esto?
—Porque quiero que se sienta mejor.
Por fin Inés sonrió: una sonrisa en un rostro triste, una sonrisa extraña en su cara surcada de gotas de lluvia como lágrimas.
—A veces me cuesta comprenderle…
—No es fácil comprender a alguien que ha perdido la cordura. Me basta con que crea en mi inocencia.
—No todo lo que sucede es por su causa, alteza. Ya se lo había dicho.
Antes de que Hugo pudiera responder, Inés dio media vuelta y corrió hacia la casa. Hugo la observó mientras se alejaba: el estómago enroscado y la respiración entrecortada. ¡Maldita sea! ¿Qué había querido decir con eso?

La baronesa Von Zeska era muy aficionada a las excentricidades. Por eso su amigo Sandro de Behr le había regalado el juego más extravagante del otro lado del Atlántico: un tablero de güija. El tablero de güija servía para comunicarse con los espíritus y aquello podía resultar verdaderamente divertido.
Ambos disfrutaron como niños pensando en el espectáculo que iban a organizar a cuenta del nuevo juego. Contratarían a una médium… Aunque no hacía falta que fuera necesariamente una médium, bastaría con una mujer de aspecto estrambótico a la que pondrían un nombre igual de estrambótico. Invitarían a sus amigos íntimos a una reunión, por supuesto nocturna, pero no les revelarían la sorpresa hasta el momento preciso. Sandro incluso decidió que se pondría un fular morado para la ocasión, pues el morado siempre le había parecido un color muy esotérico. Lo que más tiempo y discusiones les llevó fue decidir a qué espíritus invocarían; ninguno de los dos quería contactar con antepasados que bien muertos estaban. Pero entonces se les ocurrió algo…
A última hora se le había acumulado el trabajo y Karl Sehlackman llegaba tarde a casa de la baronesa Von Zeska. Hacía un par de días que había recibido una invitación a participar de una «experiencia excitante y misteriosa» y lo cierto era que le picaba la curiosidad por averiguar de qué se trataba.
Kurt, el mayordomo de la baronesa, le condujo al salón, donde ya aguardaban el resto de los invitados: Hugo von Ebenthal, Magda von Lützow, Alexander de Behr y una pintoresca mujer a la que no había visto en su vida. Apenas había terminado de saludar a todo el mundo cuando se incorporó Inés a la fiesta.
—¿Dónde está Aldous, querida?
—Te ruega le disculpes, Kornelia, pero no se encuentra bien y se ha quedado en casa. Por eso me he retrasado: antes de salir, quería asegurarme de que estaba descansando.
—Oh, cuánto lo lamento… Espero que se recupere pronto… Bien, pues ahora que estamos todos, creo que ya podemos empezar —anunció la baronesa, cual maestro de ceremonias.
—¿A qué viene tanto misterio? —intervino Hugo—. ¿Qué ocurrencia habéis tenido esta vez?
—Ahora mismo lo averiguaréis. Pero, antes de nada, permitid que os presente a madame Iorga.
Todos se volvieron hacia la mujer desconocida. Se trataba de una cincuentona bajita y rechoncha que iba exageradamente maquillada y alhajada con largos collares de cuentas y grandes pendientes de aro.
—Madame Iorga es médium.
Un murmullo corrió entre los invitados. Entretanto, Kornelia, presa de cierta excitación casi infantil, se acercó a un biombo que ocultaba una esquina del salón y, con ayuda de Sandro, lo retiró.
—Esta noche, queridos amigos, vamos a invocar a un espíritu —proclamó.
Debatiéndose entre el estupor y la incredulidad, el grupo se aproximó a una mesa que Kornelia mostraba con afectación. Sobre ella había un extraño tablero de madera en cuyas esquinas aparecían grabados en negro los dibujos de unas lunas y unas estrellas, y en el centro, el abecedario, los números del uno al cero y las palabras «YES», «NO» y «GOODBYE».
—¿Qué es esto? —quiso saber Magda; en su voz había cierto tono de desprecio.
—Un tablero de güija —respondió Sandro—. Lo usaremos para comunicarnos con los no vivos.
—¡Solemne tontería! —espetó.
—Yo ya he jugado a esto —comentó Hugo—. En Nueva York. Allí está muy de moda entre la alta sociedad. Pero es un invento inútil. Un engaño para críos.
—No seas aguafiestas, Hugo —le riñó Kornelia.
—Yo no voy a participar —habló Inés con el gesto grave y alejándose un paso de la mesa—. No se debe jugar con estas cosas.
—Oh, vamos, querida. ¡Será divertido! —Kornelia la tomó del brazo y le susurró—: No te lo tomes tan en serio; es sólo para pasar un buen rato. Ni siquiera la médium es de verdad, no es más que una actriz. Pero su aspecto es intrigante, ¿no es cierto? —le confesó en un susurro mientras la llevaba hacia su asiento—. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos?
Se hizo un silencio breve.
—Sí —decidió Hugo—. ¿Por qué no? Al menos nos reiremos un rato.
Magda refunfuñó algo ininteligible por lo bajo, pero finalmente accedió. Karl, también. No podía negar que le picaba la curiosidad por ver en qué consistía aquello.
—¡Magnífico! Por favor, madame Iorga, tome asiento. Yo me colocaré a su lado y alternaremos damas y caballeros.
Sandro cubrió el otro flanco de la médium. Junto a él, con el gesto todavía torcido, se sentó Magda. Hugo se colocó a la izquierda de su tía, al otro lado tenía la silla vacía de Inés, quien aguardaba aún en pie tras ella sin decidirse a ocuparla. Karl tomó asiento en el único sitio que quedaba libre, entre Magda e Inés. Todos miraron a la joven y con aquellas miradas posadas sobre ella, se sintió apremiada. Hugo se levantó, le retiró la silla y puso la mano en su espalda para empujarla suavemente.
—No se preocupe. Es sólo un juego.
Con todos sus invitados por fin sentados en torno a la güija, la baronesa empezó a encender las velas que había dispuestas alrededor, también unos quemadores de incienso. Después apagó las luces y ella misma tomó asiento.
El ambiente se llenó de un aroma exótico y picante. A la luz de las velas, las sombras temblaban por toda la sala y el rostro de los reunidos adquiría formas extrañas. Todo resultaba perturbador, incluso, espectral, aunque tal vez fuera sólo una sugestión de los presentes.
Madame Iorga alzó las manos al cielo con un tintineo de pulseras; las mangas de su túnica flotaron vaporosas. Con un fuerte acento de erres marcadas empezó a declamar.
—Guardemos unos segundos de silencio. Antes de nada, cada uno de nosotros tiene que contactar con la fuente de su energía interior para luego aunarla, junto a la de los demás, en una común. Vamos a cogernos de las manos y a formar un círculo energético.
Al hacerlo, tanto Hugo como Karl notaron que las manos de Inés estaban frías.
—Cierren los ojos e inspiren, llenando los pulmones, tres veces. Espiren lentamente…
Alentados por las inspiraciones guturales de madame Iorga, las respiraciones de los siete sonaron con fuerza al unísono.
—Ahora, visualicen en su mente una burbuja dorada que flota en el centro de la mesa. Gira despacio sobre su eje y…, poco a poco…, va aumentando de tamaño… Crece, crece…, se hace cada vez mayor… Se acerca a nosotros… Nos envuelve… Nos acoge en su luz… Estamos dentro de la burbuja… Juntos en su energía, en nuestra energía… Y sigue creciendo…, hasta abarcar toda la sala… Ahora, nos une y nos protege… Concéntrense en la energía…
Permanecieron unos minutos sosteniéndose las manos y en silencio absoluto. Hugo, que desde el primer momento se había tomado aquello en broma, no deseaba concentrarse en otra cosa que no fuera la mano de Inés, fría y suave, en la suya. Hizo grandes esfuerzos por no estrecharla en exceso.
—Pueden abrir los ojos —indicó finalmente madame Iorga mientras soltaba las manos de sus compañeros; los demás la imitaron en cadena.
En el centro del tablero había un vaso de cristal colocado boca abajo. La médium les pidió que pusieran el dedo índice sobre él.
—Basta con colocarlo encima, sin presionar ni moverlo… Deben dejarse llevar.
La mujer volvió a inspirar profundamente y a soltar el aire de forma lenta y sonora. Levantó un poco la cabeza y cerró los ojos.
—¿Hay alguien ahí? —Su voz retumbó en la sala. La llama de la vela sobre la mesa tembló con su aliento.
No hubo más que silencio.
—¿Hay alguien ahí? —repitió.
Silencio.
—Espíritu… Si estás con nosotros, te rogamos que te manifiestes…
Silencio.
—¿Estás ahí?
Silencio. Pero entonces el vaso se movió ligeramente. Todos pudieron notarlo bajo los dedos. Inés y Magda ahogaron un grito. También Sandro.
—Dinos, espíritu, ¿estás ahí?
Poco a poco, el vaso se desplazó sobre el tablero hasta la esquina superior izquierda, se detuvo en la palabra «YES» unos instantes y volvió al centro de la güija.
—Dios mío… Esto es increíble… —murmuró Kornelia con la vista clavada en el vaso como todos los demás.
—¡No puede ser! —exclamó Magda—. Alguien lo está moviendo…
—¡Silencio! —conminó madame Iorga—. Mantengan la calma, por favor. Hemos contactado. —Volvió a cerrar los ojos—. Espíritu… ¿deseas comunicarte con nosotros?
De nuevo el vaso se desplazó hasta el «YES» y regresó al centro.
Karl se sorprendió a sí mismo conteniendo la respiración. ¿Cómo era aquello posible? Tenía la sensación de que el vaso se movía solo, pero eso era absurdo.
—¿Cuál… es tu nombre?
El vaso permaneció inmóvil.
—¿Deseas decirnos tu nombre? —insistió madame Iorga.
El vaso se dirigió hacia al abecedario, dispuesto en dos filas de trece letras cada una. Empezó a marcar: T… H… E… R… E… S… E…
Inés, que había ido palideciendo con cada letra, hizo ademán de levantarse.
—Basta. Detengan esto —rogó con un nudo en la garganta.
Hugo la sujetó del brazo con su mano libre.
—Tranquila… —le dijo con suavidad—. Debería dejarlo si así lo desea —añadió dirigiéndose a los demás.
—No. Por favor, querida… —pidió Sandro—. Debemos continuar… Todos.
La joven accedió de mala gana. Su dedo temblaba sobre el vaso.
Madame Iorga volvió a tomar las riendas de la sesión.
—Therese… ¿De qué forma hallaste la muerte?
De nuevo sobre el abecedario, el vaso fue señalado las letras: S… C… H… R… E… C… K… L… I… C… H… Schrecklich. Horrible.
La respiración de Inés sonaba acelerada.
—¿Fuiste asesinada?
El vaso se situó sobre el «YES».
Antes de que el vaso hubiera regresado al centro, Kornelia, a viva voz y excitada, se precipitó a preguntar:
—¿Quién te asesinó?
En ese momento el vaso comenzó a moverse a toda velocidad sobre el tablero. Giraba sobre sí mismo, iba de un lado a otro en diagonal, estaba descontrolado. Tuvieron que soltarlo. Al hacerlo, la puerta y la ventana de la sala se abrieron de un golpe, con gran estruendo. Una fuerte corriente de aire apagó las velas y la sala quedó a oscuras. Las mujeres gritaron. Inés gritó aún más.
—¡La luz! ¡Enciendan la luz! —exclamó Sandro.
Karl ya se había levantado y corría hacia el interruptor, justo en la entrada. Lo accionó rápidamente. Los congregados estaban en pie, todos menos Inés. En sus rostros se reflejaba el desconcierto y el espanto. Madame Iorga parecía en trance. Magda, a punto de desmayarse. Kornelia se llevaba las manos al pecho y Sandro se tapaba la boca con su fular morado. Hugo miró a Inés.
—¡Dios mío, está sangrando! —exclamó al ver una mancha roja sobre sus labios.
Karl se acercó con unas pocas zancadas y se arrodilló junto a ella. Hugo le imitó y los demás hicieron corro a su alrededor.
—¿Se encuentra bien?
Ella asintió sin poder pronunciar palabra. Estaba más asustada que dolorida y se llevaba la mano a los labios para limpiar la sangre. Hugo le tendió su pañuelo y de inmediato fue a servirle un poco de agua de la jarra que había en una mesita cercana.
—Pero ¿qué ha sucedido? —preguntó Magda, nerviosa.
—No… no lo sé —admitió Inés—. Cuando se apagó la luz, algo me golpeó en la boca…
Karl echó un rápido vistazo a su alrededor. No tardó en encontrar lo que estaba buscando.
—Ha sido esto —anunció recogiendo de la alfombra el vaso que habían usado para la güija.
Magda comenzó a santiguarse repetidamente.
—¡Dios mío! ¡Esto es cosa del diablo! ¡Que Dios nos perdone a todos!
—Cállate, Magda, no te pongas histérica —la recriminó Hugo, quien llegaba con el agua.
Le tendió el vaso a Inés y la muchacha bebió un poco; el líquido se tiñó de rojo.
—¿Me permite? —Hugo le cogió el pañuelo, lo empapó en agua y se lo pasó por los labios.
Karl aprovechó para examinar la herida.
—Dios mío… —balbució Kornelia—. ¿Hará falta llamar al médico?
—Parece un corte superficial. Creo que con el botiquín podré curarlo.
—Pediré que lo traigan.
—No… No será necesario. Tengo que marcharme —anunció Inés poniéndose en pie.
—Querida, no puedes irte así. Espera al menos a que Karl te cure.
—No… Ya…, ya casi no sangra. —Recuperó el pañuelo de manos de Hugo y se lo puso sobre el corte—. Pronto parará. De verdad, tengo que irme.
—La acompañaré a su casa —se ofreció Hugo.
—No, no hace falta. Se lo agradezco de cualquier modo… Llamaré… a un coche.
Había cogido su capa y su bolso y se alejaba hacia la puerta. Parecía aturdida.
—Pero, querida…
—Lo siento, Kornelia… Te aseguro que tengo que irme… Aldous, Aldous no se encuentra bien, ya lo sabes… Buenas noches.
Desapareció por el pasillo. En la sala pudieron oírse sus pasos ligeros, como si corriera. Los demás se miraron estupefactos, sin saber qué decir. Aquel comportamiento les resultaba tan inusual. Claro que todo en la noche había sido tan extraño…
Entonces Hugo se encaminó decidido hacia la puerta.
—¿Qué haces? —se inquietó Kornelia ante tal arrebato.
—Voy a buscarla.
—Pero ¿qué…?
Antes de que pudiera protestar, su sobrino había desaparecido también por el pasillo.
Karl resolvió hacerse con lo que quedaba de la situación.
—Está bien, ¿qué ha pasado aquí?
—Oh, Karl, querido… ¡Lo siento! ¡Lo siento muchísimo! Esto iba a ser algo divertido… ¡Un juego! ¿Verdad, Sandro?… Pero se nos ha ido de las manos…
—Explícate, Kornelia —ordenó con seriedad.
Ella se acercó a Sandro y le tomó del brazo para hacer causa común; después de todo, aquella brillante idea había sido cosa de los dos.
—Habíamos montado un pequeño espectáculo, eso es todo. Ni siquiera madame Iorga es una médium de verdad, sino una actriz.
La miraron. La mujer se encogió de hombros y sonrió con complicidad.
—Aunque muy buena. Eso no hay quien se lo quite, madame —opinó Sandro.
—Las puertas y la ventana estaban preparadas para abrirse —continuó Kornelia—. Un criado se encargaría de ello cuando me oyera a mí decir lo de: «¿Quién te asesinó?». En esta sala se forma mucha corriente si se abre la ventana del pasillo, y las velas estaban colocadas en el sitio adecuado para que las apagase.
—Pero ¿y el vaso? ¿Lo movías tú, tía? —preguntó Magda.
—Sandro y yo, sí. Aunque no con los dedos, se hubiera notado. Habíamos montado un circuito electromagnético debajo de la mesa y lo accionábamos con la otra mano. ¿Ves? —le mostró la baronesa a Karl, agachada bajo el tablero.
El inspector comprobó que efectivamente así era. Tuvo que reconocer lo ingenioso del invento.
—Pero nosotros no le tiramos el vaso —afirmó Sandro.
—¿Y por qué íbamos a hacerlo, por Dios? Además, no hubiéramos podido —añadió Kornelia—. El circuito puede mover el vaso por encima del tablero, pero en ningún caso levantarlo y lanzarlo. ¡No sé cómo ha podido pasar!
Karl cogió el vaso y, girándolo entre las manos, lo examinó detenidamente.
—Pues alguna explicación tiene que haber… —concluyó.
En aquel momento el inspector no logró averiguar quién había lanzado el vaso a la cara de Inés durante el juego de la güija. A pesar de que Kornelia estuviera completamente segura de que, con independencia de su bien orquestada función, habían conseguido invocar sin querer al espíritu de Therese, Karl creía harto improbable que la muchacha regresara del más allá para comunicarse con ellos y que todo se había tratado de una pantomima de mal gusto que había terminado de forma accidentada… Aunque el vaso no se había lanzado por accidente, de eso estaba seguro. Alguien de los que allí estaban reunidos en torno a la mesa tuvo que hacerlo. Pero ¿quién?… Y ¿con qué intención? ¿La de señalar al culpable o precisamente todo lo contrario?
A la luz de lo que sucedió después, el inspector Sehlackman llegó al convencimiento de que había sido la propia Inés con la intención de autolesionarse.

Cuando Hugo llegó a la calle, Inés acababa de partir en un coche de caballos. De inmediato pidió otro y ordenó al cochero que fuera tras ellos.
Se recostó en el asiento de la cabina y se preguntó qué demonios hacía siguiéndola. Llegarían hasta la puerta de su casa y entonces ¿qué?…
Salieron a la Ringstrasse pero en vez de tomar la dirección a Nussdorf, el coche continuó hacia el sur, en sentido opuesto. En un principio Hugo pensó que tal vez se dirigía a su residencia de invierno en Wieden. Sin embargo, comprobó a través de las ventanas cómo pasaban de largo y cruzaban Margareten y sus feos bloques de viviendas como colmenas, hasta llegar a Meidling. Allí se adentraron en las callejuelas que había entre el cementerio local y las vías del ferrocarril. Inquieto, intentaba adivinar qué se le podía haber perdido a Inés en un lugar tan lúgubre como aquel a semejantes horas de la noche.
Pudo divisar como el carruaje de la joven se detenía frente a una vivienda. Indicó al cochero que parase a una manzana, se apeó y pagó el viaje. En la distancia tomó perspectiva de aquel lugar. Era oscuro, solitario e inhóspito. Apenas había cuatro casas destartaladas frente a los muros del cementerio; las vías del tren corrían tras un parapeto a su espalda. Las casas estaban muy viejas; con los tejados hundidos, las fachadas descascarilladas y las contraventanas colgando, parecían a punto de ceder a la ruina. Y, sin embargo, Inés había entrado en una de ellas.
Cruzó la carretera polvorienta y se acercó con cautela a la vivienda. Todo estaba en silencio. Empujó el portalón de madera, que cedió fácilmente con un crujido. Tras él se encontró un pequeño patio. Lo escudriñó con la mirada pero apenas si podía distinguir nada en esa oscuridad casi negra salvo la luz que se veía a través de unos ventanucos en el piso superior. Entonces se sobresaltó: un gato había cruzado velozmente a sus pies desapareciendo después entre unos cubos de basura. Por lo demás, allí no había nadie. Miró la escalera que se abría a su derecha y decidió subir por ella. De repente, cuando puso el pie en el primer peldaño, alguien se abalanzó sobre él y lo tiró al suelo.
Inés apenas se había quitado la capa y los guantes cuando oyó exclamaciones y barullo en la escalera. Se volvió alarmada: entre golpes y trompicones, Vladimir y Goran entraban en la habitación.
—¡Mire lo que hemos encontrado, fräulein Inés! Estaba husmeando por el patio. ¡Pregunta por usted, el rufián!
Llegaban jadeantes, intentando sujetar a un hombre que se retorcía como una lagartija y profería toda clase de maldiciones. Entonces alzó la cabeza. Inés abrió la boca de asombro al reconocer al príncipe Von Ebenthal. Despeinado, congestionado, con la camisa por fuera del chaleco y el pantalón, la pajarita torcida y la chaqueta del frac arrugada y cayéndole por los hombros… Pero sí, era él. No pudo evitar sonreír.
—¡Por todos los diablos! ¡Diga a estos salvajes que me suelten!
Pero Inés no atendió la solicitud a la primera. Aquello resultaba divertido.
—¿Qué forma de hablar a fräulein es esa, majadero? ¡Brase visto! —exclamó Goran.
—Está bien, podéis soltarle —concedió ella al fin, sin perder la sonrisa—. Es un… amigo.
Goran y Vladimir obedecieron al instante. Hugo se alejó de ellos con un movimiento brusco que denotaba desprecio.
—Disculpe usted, fräulein Inés. No lo sabíamos… Parecía talmente un maleante.
Goran se acercó a Hugo y quiso ayudarle a ponerse la chaqueta.
—Lo siento, señoría… ¿Cómo íbamos a pensar que…?
—Sí, sí. No se… preocupe —le disculpó, más por quitárselo de encima que otra cosa, y continuó recomponiéndose la figura.
—Muchas gracias, chicos. Podéis marcharos. Estaré bien.
—Nos quedaremos abajo para lo que necesite, fräulein.
Gorra en mano, los dos hombres hicieron una leve reverencia y se fueron por la escalera. Inés se volvió hacia Hugo.
—Pero ¿se puede saber qué hace aquí?
Inés le miraba con una sonrisa burlona y los ojos chispeantes. Estaba disfrutando con todo aquello.
—Eso mismo podría preguntarle yo —espetó enojado—. ¿Quiénes eran esos dos?
—Son vecinos del lugar. Están convencidos de que tienen que protegerme. Como fieles perros guardianes.
—Pues se toman su trabajo muy en serio —refunfuñó, sacudiéndose el polvo del frac.
Ella suspiró y se encogió de hombros.
—En fin… Ya que está aquí, coja unos cuantos troncos y sígame.
Hugo no daba crédito a lo que acaba de escuchar.
—¿Cómo ha dicho?
Inés puso los ojos en blanco.
—¿Ve esa pila de troncos? —Le señaló a su derecha—. Coja unos cuantos y sígame.
Sin dar tiempo a la réplica, se adentró en el pasillo. Rápidamente, Hugo se hizo con algunos trozos de madera y fue tras ella.
Entraron en una habitación. Un sitio espantoso, atestado de gente y miseria. Había una anciana y muchos niños que se arremolinaron en torno a las piernas de Inés en cuanto la vieron llegar. Hugo trató de contarlos: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete niños en total, todos muy pequeños, que hablaban, reían, gritaban y saltaban a la vez. Se sintió ligeramente aturdido a causa del ruido y el calor, del ambiente a humanidad reconcentrada que se respiraba.
Entonces notó que le tiraban de los pantalones. Bajó la vista: una niña sucia y harapienta se agarraba a ellos y le miraba con sus enormes ojos azules. Hugo se agachó. La pequeña le mostró un puño cerrado; lo abrió lentamente y en el centro de su palma brilló un trozo de vidrio verde con los bordes desgastados.
Hugo fingió sorpresa:
—¡Qué magnífico tesoro! Guárdalo bien —le susurró mientras volvía a cerrarle la mano con el cristal.
—Le presento a la familia Vuckovic —le dijo Inés desde las alturas.
Él se levantó.
—¿Todos estos niños son hermanos? —exclamó asombrado.
—Estos, más el bebé que acaba de nacer hoy por la mañana y el pequeño Marko, que está enfermo. Están acostados con su madre detrás de las cortinas. Por cierto, espero que haya pasado el sarampión.
Hugo sonrió.
—Cuando tenía ocho años. Y casi me mata.
Ella le devolvió la sonrisa.
—Los Vuckovic llegaron a Viena hace un año. Son serbios. El padre trabaja barriendo las calles en el turno de noche. La anciana es la abuela materna, está ciega y no habla una palabra de alemán. Hugo echó un vistazo a la mujer: estaba sentada en un rincón, inmóvil y ensimismada.
Después repasó con la vista la habitación: era pequeña y miserable. Se fijó en que apenas había sitio para una cocina de leña, una mesa, dos bancos, una alacena y… lo que quiera que hubiese detrás de las cortinas, que se imaginó no sería mucho.
—¿Y viven todos aquí? ¿Doce personas?
—Así es. Y a duras penas les llega para pagar el alquiler. Como le he dicho, otro de los niños está enfermo y esta mañana ha nacido la criatura número nueve, así que la madre no puede ocuparse de la familia. Ya se imaginará que hay mucho trabajo por hacer aquí…
Hugo dejó los troncos en el suelo. Se quitó la chaqueta del frac, el chaleco y la pajarita. Se remangó la camisa. Estiró los brazos y se encogió de hombros.
—Pues ya que estoy aquí…
El rostro de Inés se iluminó con la sonrisa más bonita que Hugo había visto nunca.
En verdad que había mucho que hacer. Lavar y tender la ropa, limpiar la casa, encender el fuego, preparar la cena, poner la mesa, dar las medicinas a Marko… Inés había llevado un enorme bolsón de viaje del que sacó Aspirina para la fiebre y jarabe de Heroína para la tos, medicamentos demasiado caros para que los Vuckovic pudieran pagarlos. También fruta y verdura, pan, un pedazo de jamón, pañales para el bebé y pastillas de menta para la anciana. Se había anudado un delantal encima del vestido de noche y resultaba asombroso verla disponer con eficacia de todas las tareas.
En un momento dado, se metió detrás de las cortinas, donde estaban los colchones en los que dormía la familia. Salió al poco con el bebé en brazos.
—Cójalo. —Se lo tendió a Hugo—. Tengo que asear a la madre.
Hugo dio un paso atrás, aterrado.
—No, no, no… Yo no sé… hacer eso. —Se parapetaba tras sus propias manos.
—No tema: no se rompen fácilmente —aseguró Inés, dejándoselo en los brazos. Después desapareció tras las cortinas.
El joven se puso tenso, como si sujetara una bomba de relojería. Miró a la criatura: estaba arrugada y tenía los ojos hinchados. Parecía un viejo pequeño. Era bastante feo, la verdad. Él siempre había pensado que los bebés eran algo bonito, pero… Lo palpó con los dedos: estaba blandito; se acoplaba bien a sus brazos y daba calor… Un calor agradable. Lo estrechó un poco y se relajó… El pequeño miraba sin fijar la vista, sus ojos acerados se movían de un lado a otro. ¿Qué se suponía que debía hacer entonces? ¿Sólo sujetarlo? Hugo sonrió. Parecía sencillo.
En ese momento el rostro del bebé se contrajo y empezó a gemir.
—No, por Dios, no llores…
Miró nerviosamente a su alrededor en busca de ayuda pero no la encontró. El gemido del bebé se iba convirtiendo en llanto. Sin pensarlo, le metió el nudillo de su dedo meñique en la boca. El pequeño empezó a succionar y se calmó.
—Vaya… —Hugo estaba admirado y satisfecho consigo mismo. Comenzó a balancearse de un lado a otro.
Inés salió de detrás de las cortinas y se asomó por encima de su hombro.
—¿Cómo se le ha ocurrido eso?
—No lo sé… Pero funciona.
Ella asintió con asombro.
—Déjemelo. Lo llevaré con su madre.
Hugo se apartó un poco.
—Schsss… Espere un segundo —susurró—. Está a punto de dormirse.
Hugo no sabía lo duro y complicado que podía llegar a ser preparar la cena para tantas personas. En realidad, ni siquiera sabía lo que significaba preparar la cena para uno. Jamás se hubiera imaginado la cantidad de zanahorias, patatas, guisantes, judías y muchas otras verduras más que había que pelar y cortar; el calor que hacía junto al fuego o lo que pesaban las ollas llenas de comida.
Cuando finalmente todo estuvo listo y la mesa puesta, se dispuso a servir la sopa a aquellas siete bocas hambrientas e impacientes mientras Inés daba de comer a un pequeño de un año sentado en sus rodillas.
—Tenga cuidado, alteza, no vaya a derramarla. —Otra vez empleaba ese tono burlón que tanto le gustaba.
—¿Es un príncipe? —preguntó la pequeña de los grandes ojos azules, aún más grandes entonces de lo mucho que los abría con arrobo.
Hugo estaba a punto de negarlo cuando oyó a Inés que decía a su espalda:
—Claro que sí. Un auténtico príncipe azul, recién salido de un cuento de hadas.
Hugo se volvió hacia ella para protestar, pero entonces comprobó que todos los niños le miraban atónitos y la pequeña de los ojos azules sonreía de oreja a oreja.
—Aunque hasta ayer mismo era una rana —añadió Inés.
—¿Una rana? —corearon los niños.
—Eso: ¿una rana? —abundó Hugo, fingiendo sentirse ofendido.
—Sí, una rana verde, viscosa y muy fea. —La joven gesticulaba como si actuara; parecía una auténtica cuentacuentos—. Una bruja malvada lo había hechizado por… —se quedó pensativa—, por ser desagradable con las demás personas del reino.
Una exclamación de asombro recorrió el grupo.
—¡Y usted lo besó para romper el hechizo! —apuntó un niño pecoso. Se oyeron risillas y murmullos—. Pero él la mordió en la boca con sus dientes de rana, por eso tiene una herida.
Tanto Inés como Hugo soltaron varias carcajadas a cuenta de semejante ocurrencia.
—Oh, no —negó Inés. Y añadió con gesto de tristeza forzada—: A este pobre príncipe nunca lo ha besado nadie.
Hugo escuchaba anonadado la historia. Sin embargo, se lo estaba pasando demasiado bien para quejarse. De modo que nunca le había besado nadie…
—Tal vez quieras hacerlo tú. ¿Le darías un beso al príncipe rana? —le propuso Inés a la niña que había a su lado.
La pequeña enrojeció y se metió la cuchara en la boca dejando claras sus intenciones.
—Pero, entonces, ¿cómo se rompió el hechizo? —insistieron curiosos los pequeños.
Inés se tomó un tiempo para pensar mientras daba una cucharada de sopa al niño que tenía en los brazos.
—Bueno… Un mago lo hizo. Uno muy sabio, con largas barbas blancas. Pero puso una condición: sólo le devolvería al príncipe su forma humana si él prometía comportarse como una persona amable y bondadosa, y si… repartía pirulís a los niños que esta noche se acaben toda la cena.
Los niños cantaron un sonoro «¡Bien!».
—¿Pirulís? Yo no tengo pirulís —protestó Hugo entre dientes.
—Claro que sí, alteza. ¿Es que no os acordáis? Los guardasteis en mi bolso.
—¡Ah, sí, claro! ¡Ahora recuerdo! Pues que así sea: habrá pirulís para todos los niños buenos que se acaben la cena. Y, además, debéis saber… —los niños le miraban boquiabiertos—… que este príncipe, al que por cierto no han besado nunca y que de ahora en adelante siempre será una persona amable y bondadosa —sonrió burlonamente a Inés—, ha venido desde muy lejos a estas tierras en busca de una bella princesa poseedora del más fabuloso tesoro que se haya visto nunca jamás.
—¿Quién es?, ¿quién es?
Hugo se dirigió sigilosamente hacia donde estaba la niña de los grandes ojos azules.
—Decidme, mi bella señora, ¿aún conserváis vuestra joya?
La pequeña rebuscó en los bolsillos de su mandil. Al rato mostró el pedacito de vidrio en su mano regordeta.
—¡Ajá! ¡Qué fantástica maravilla! Os ruego me concedáis este baile para celebrarlo, gentil dama.
Sin esperar respuesta, Hugo alzó a la niña en volandas y, sosteniéndola en brazos, bailó con ella por toda la habitación mientras tarareaba unos compases de Cuentos de los Bosques de Viena.
Los niños aplaudieron, rieron y se comieron toda la cena.
Terminaron la noche sentados sobre unas cajas de fruta, al fresco, la calma y el silencio del patio. La luna llena coloreaba de blanco las siluetas, pulía los adoquines y dibujaba trazos de plata en sus rostros fatigados.
Hugo suspiró al tiempo que estiraba las piernas y recostaba la espalda en la pared. Hubiera dado su reino por un cigarrillo, pero se había dejado la pitillera en casa de su tía.
—Señor… Estoy agotado…
—Sí, yo también —reconoció Inés imitándole—. Además de sucia, sudorosa y oliendo a sopa de verduras…
Hugo estuvo a punto de responder con un piropo. Uno de esos que a él le brotaban con tanta naturalidad. Pero no se atrevió; no con ella.
—No se apure, no lo noto. Yo también huelo a sopa de verduras y estoy mucho más sucio y sudoroso que usted.
—Ha sido una noche muy ajetreada…
—Por cierto, ¿cómo va esa mordedura de rana? —preguntó con tono guasón. Le gustó oír la risa de ella inmediatamente después.
—Bien… No había vuelto a acordarme. —Se rozó la herida con la punta de los dedos—. Y eso que me tira cuando me río.
—Pues se ha reído muchas veces esta noche. Más de lo que yo la haya visto hacerlo jamás.
—Sí… Es cierto.
Silencio. Algo incómodo. Aunque no tanto como Hugo se hubiera esperado.
—¿Por qué me siguió?
¿Hacía ella aquella pregunta sólo para romper el silencio? Hugo se encogió de hombros antes de contestar con cierta indiferencia:
—Porque se había llevado mi pañuelo.
Inés suspiró.
—¿Habla usted alguna vez en serio?
La observó largamente, hasta casi hacerla sentir incómoda.
—Alguna vez lo he intentado, ¿ya no se acuerda? Pero usted me ha dejado claro que ninguno de los dos queremos hablar en serio, ¿no es cierto? No somos esa clase de personas. La ironía es un buen sitio para esconderse, uno de los múltiples sustitutos del silencio, tan ingrato por todo lo que deja al descubierto.
La joven agachó la cabeza.
—Ninguno de los dos queremos hablar de lo que ha ocurrido esta noche en casa de mi tía o de tantas otras cosas que tendríamos que hablar… —insistió Hugo.
—Aún tengo su pañuelo —cortó ella, dándole la razón—. Se lo devolveré cuando esté limpio.
Hugo suspiró descorazonado. Había vuelto a caer en plena incursión por territorio enemigo.
—Quédeselo. Guárdelo como la prenda de un príncipe rana al que nunca ha besado nadie.
—Lo siento… Me temo que no se me da muy bien improvisar cuentos —admitió con una sonrisa.
—Al contrario. Le aseguro que su cuento tiene mucho más de real de lo que parece. Pero tampoco queremos hablar de eso. —Agitó la mano con indiferencia mal disimulada.
Inés se ocultó de nuevo en el silencio. Pero Hugo no estaba dispuesto a perderla allí.
—¿Hace esto muy a menudo?
—¿Contar cuentos? —Del silencio a la ironía.
—Entre otras cosas…, sí.
Debió de percibir el desaliento de Hugo porque, con la vista fija en los adoquines brillantes, su tono se volvió grave.
—No todo lo que debería, considerando la cantidad de gente que pasa hambre y necesidad; que está sola, que no tiene adónde acudir… En esta maravillosa ciudad, el salario de muchas personas no pasa de las cuarenta coronas al día y una cama para dormir en una habitación compartida cuesta veinte o treinta coronas cada noche. Con el resto, apenas se puede pagar el tranvía y una cena sencilla. Eso, quien tiene un salario.
Inés alzó la vista al cielo sin estrellas. Cuando parecía haber terminado su discurso o quizá cuando comprobó que Hugo no tenía nada que añadir, volvió a hablar como si lo hiciera para sí:
—Es duro llegar a Viena en busca de una vida mejor y acabar rebuscando en la basura para comer o hacinándose en una Wärmestube para dormir.
—Wärmestube?
Hugo se arrepintió de haber hecho aquella pregunta; la mirada de Inés era como un castigo a su ignorancia reprobable.
—Son agujeros —respondió ella al fin—. Habitaciones subterráneas con un banco corrido y un lugar para hacer fuego; el único refugio para mucha gente las frías noches de invierno. Eso también forma parte de la gloriosa Viena Imperial, alteza. A veces, desde la altura de nuestros palacios de oro, no podemos verlo, pero la miseria, la injusticia, la exclusión… están ahí, pudriendo los cimientos de nuestros pedestales y, algún día, todo se desmoronará porque nos negamos a admitirlo y a ponerle remedio.
De pronto Hugo se sintió injustamente juzgado por insolidario y cómplice de la miseria. Hubiera querido alegar algo en su defensa, pero no encontraba argumentos. Por fortuna el tren pasó por detrás de la casa haciendo que todo vibrase con su estruendo metálico; no era momento de alzar la voz en favor de nada ni de nadie. Tras su marcha, el silencio se tornó aún más absoluto y la conversación anterior parecía olvidada. Contempló el perfil de Inés, sereno y plateado a la luz de la luna.
Inés… ¿Quién era aquella mujer? Vanidosa, superficial, hedonista, libertina. Inés la de los grandes salones, la de las fiestas, las recepciones, los bailes. Aquella no era Inés. Inés del arte y de los artistas. Tampoco. Inés era de todos…
Pero aquella noche, Inés a la luz de la luna era sólo suya. Sucia y despeinada. Más hermosa que nunca en un lugar remoto y desconocido de su existencia. Un santuario al que sólo él había accedido como un explorador avezado.
—Gracias… —Las palabras brotaron de forma inconsciente al hilo de sus pensamientos.
Las cejas de la muchacha se arquearon en un gesto de sorpresa:
—¿Por qué?
«Por haberme permitido entrar en su santuario…».
—Por haberme permitido compartir esto con usted…
Ella volvió a reír. Hugo se anotaba cada risa suya como un trofeo.
—Estaba segura de que saldría corriendo a la primera oportunidad.
—Bueno… Soy egocéntrico, caprichoso, desagradable… Pero no me negará que sé bailar muy bien el vals.
Hugo esperó a que Inés coloreara de nuevo el silencio con su risa. Pero el silencio permaneció en blanco y negro.
—Somos lo que somos, no lo que aparentamos ser —sentenció ella, en cambio, solemnemente.
«Somos lo que somos…». Tanto tiempo había malgastado Hugo intentando olvidar lo que era que ya apenas se reconocía. ¿Cómo iban a reconocerle los demás? ¿Cómo iba a hacerlo Inés? «A veces me cuesta comprenderle», le había confesado ella. Tal vez había llegado el momento de abandonar la trinchera de la impostura y salir al campo de batalla a pecho descubierto. Sin dudas y sin recelos. Sin miedo.
—Todos nuestros encuentros siempre acaban a medias… Todas nuestras confesiones… Nuestros intentos de hablar en serio… Mencionamos heridas, sentimientos de culpa y corduras perdidas… Pero, asustados, escondemos la mano y jamás hablamos de nosotros… Le he pedido que no me odie, que no me tema, que confíe en mí… ¿Con qué derecho puedo hacerlo, escondido tras una máscara de sonrisa de escayola? No, esta conversación no la dejaré a medias.
Inés escuchaba expectante y desconcertada, con los ojos como piedras preciosas abiertos de par en par y brillantes.
—Sé que lo ha leído en la prensa. —Hugo continuó sin poder mirarla a la cara—. Que todo el mundo le ha hablado de ello… No sé lo que piensa al respecto ni tampoco pretendo formar su opinión. Dios…, es imposible no creer que pueda ser un asesino. —Bufó con amargura—. Nada puedo hacer para cambiar eso. Sólo… Sólo quiero contarle lo que sucedió —declaró lentamente.
Entonces, sin necesidad de mayor explicación, ella adivinó de inmediato a qué se refería. Y no le pareció extraño, como si ese impulso fuera la consecuencia natural de aquel momento de intimidad, algo que tarde o temprano acabaría cayendo por su propio peso como una fruta madura. Asintió.
Hugo suspiró y su suspiro retumbó en el patio.
—Maldita sea… Necesitaría una copa, quizá más…
Inés alargó el brazo y le tendió la mano. A Hugo le costó creerlo: pensó que las sombras y la ansiedad jugaban una mala pasada a su vista. Pero no: allí estaba su palma blanca y abierta, aguardando. Hugo la tomó y ella entrelazó los dedos con los suyos temblorosos a causa de la abstinencia y la ansiedad.
—Pruebe a desahogarse sobrio. Después se sentirá mucho mejor —murmuró con la voz suave como un bálsamo.
Y Hugo comenzó a contar lo que pocas veces había contado:
—Se llamaba Katharina. Kathe… Era dulce, divertida, tierna; bella como una puesta de sol… Le gustaba la tarta de chocolate, la mañana de Navidad y el olor de la canela… Siempre lloraba al final de las óperas… —El recuerdo le provocó una sonrisa—. Y yo estaba locamente enamorado de ella… No sé cómo sucedió, de qué forma fue calando en mí como una bruma fina, pero un día descubrí angustiado que no concebía la vida sin Kathe. Inquieto por una dependencia que cuestionaba mi fuerza y mi integridad…
El joven, que de pronto parecía haber envejecido al cincel de las sombras, sacudió la cabeza.
—Lo siento… Me estoy desviando… —Se recompuso y continuó el relato—: Le pedí que se casara conmigo. ¡Dios Santo, menudo escándalo se armó! El pecado de Kathe era ser la hija de un hombre corriente, alguien que trabajaba para vivir. «¿Quién es esa mujer?», me gritó mi padre. «¡No es nadie! ¡No tiene nombre, ni nobleza! ¡No tiene categoría! ¡Es sólo una zorrita cazafortunas!». Mi madre enfermó de los nervios; se metió en la cama y se negó a verme. Mi hermana me despreció… aunque no sé si tanto como yo a ella, no sé si tanto como solemos despreciarnos… Sólo Kornelia parecía comprenderme y, no obstante, me advirtió: «El amor no es para la gente como nosotros, Hugo. Más vale que lo asumas». No iba a asumirlo. Le contesté que yo no era como ellos, que no quería serlo, que iba a huir con Kathe para vivir con ella la vida de la gente normal. Y así lo planeé. Nos iríamos a Inglaterra, a empezar desde cero, a amarnos para siempre. Kathe y yo…
Hugo se sintió agotado de repente. Triste y agotado.
—A amarnos para siempre… —repitió.
Inés se contagió de aquella melancolía. Casi deseó que la historia concluyera allí, que nunca llegara a su trágico final, ese que ella ya conocía.
—Era primavera porque recuerdo que le compré un ramo de lilas, y la vendedora de flores sólo las tenía en primavera. Habíamos quedado en encontrarnos en una Gasthaus a las afueras de Viena, donde había alquilado una habitación dando un nombre falso. De camino allí, el automóvil sufrió una avería y se me hizo tarde… Demasiado tarde. Cuando entré en la habitación… —Hugo no pudo seguir hablando. Se le había cerrado la garganta.
Inés le estrechó la mano.
—No tiene por qué continuar. No hace falta que diga nada más… —murmuró conmocionada.
Pero Hugo no la escuchaba. Para entonces estaba muy lejos de aquel lugar.
—Dios mío… Había sangre por todas partes. En el suelo, en la cama. Allí estaba Kathe… Tumbada… muerta en mitad de un charco negro. Abierta… de arriba abajo. Irreconocible… Grité su nombre, cogí sus manos y caí de rodillas junto a ella, llorando de desesperación.
Hugo tomó aire. Clavó la vista en el suelo y su rostro se cubrió de sombras. Su voz aún temblaba cuando volvió a hablar.
—Llegó la policía… Yo no quería que me llevaran de allí, no quería separarme de ella. No daba razón de nada, tan sólo repetía su nombre una y otra vez… Karl Sehlackman lo sabe muy bien… Él me pasó el brazo por los hombros y me sacó de aquel lugar… —Se detuvo, pensativo—. Es curioso… Toda la escena es tan confusa en mi memoria… Sin embargo, recuerdo bien el rostro consternado de Karl… Él fue el único al que pude abrazar; el único que me dio consuelo… Días después tuvo que arrestarme. Todo apuntaba a que había matado a Kathe: sólo yo sabía dónde nos habíamos citado, había huellas mías por todas partes, también en el cuchillo que encontraron junto a su cuerpo… Debí de cogerlo… no lo recuerdo… Nadie podía haber entrado en la habitación a no ser que Kathe le hubiera abierto la puerta. Y ella no le habría abierto a un desconocido… Mi nombre apareció en todos los periódicos: se me condenaba aun antes de ser juzgado. Y la deshonra cayó sobre el apellido Von Ebenthal. Entonces mi padre decidió intervenir, desplegar los largos tentáculos de sus títulos, sus cargos y su influencia. Le rogué que no lo hiciera porque yo sólo deseaba morir y la horca haría el trabajo por mí. Pero mi padre no pensaba en mí, pensaba en el apellido Von Ebenthal, en restaurar el honor que yo había mancillado. Utilizó su influencia sobre Sehlackman, sobre los jueces, sobre el fiscal… probablemente sobre el emperador. No sé lo que hizo, no lo quiero saber. Pero me absolvieron por falta de pruebas. Mi padre no se alegró… Me dejó bien claro su desprecio en un sermón que terminó con una invitación a marcharme lejos de Viena, cuanto más lejos mejor, para que mi nombre se borrara de la memoria de la gente… Y me recordó lo agradecido que debería estarle por haberme salvado la vida… Una vida desgraciada y amargada, una vida para soñar cada noche con el cuerpo de Kathe abierto en canal, para despreciarme por no haber podido hacer nada, para preguntarme todos los días por qué ella y no yo, quién la mató, con qué razón… Para que todo el mundo siga pensando que fui yo y los horrores pasados me acechen permanentemente…
Hugo cesó el relato y, como si acabara de despertar, tomó conciencia de su entorno: de la noche y el patio, de la luna llena. De Inés.
Ella permanecía en silencio, no sabía qué decir, tampoco las palabras hubieran salido jamás de unas cuerdas vocales tensas como el acero.
A Hugo no le importó, no esperaba palabras. No esperaba nada; el alivio habría de llegar del interior. Había expulsado todo el veneno, purgado el alma. Sin embargo, aún le amargaba la boca, y notaba el leve latido del dolor en un punto indefinido.
—Mi padre reniega de mí. Pero yo no soy como ellos. No soy como ellos… No —reiteró obsesivamente para sacudirse los restos de angustia, pegajosos como hilos de telaraña. Apretaba con fuerza desmedida la mano de Inés. Le faltaba el aire y le temblaba el pulso. Se sentía al borde de una crisis, de esas que sólo podían calmarse con sales de litio o con alcohol—. No soy como ellos… No sé cómo soy…
Ella le apartó el cabello de la frente sudorosa con una caricia. Y la caricia se prolongó por sus mejillas y su mentón. La mirada de Inés suplía las palabras, las drogas y el alcohol. Hugo cerró los ojos, se recostó en la pared y aspiró profundamente. Volvió a estrecharle la mano.
En silencio, le dio las gracias por no decir nada; por estar ahí… en silencio.
