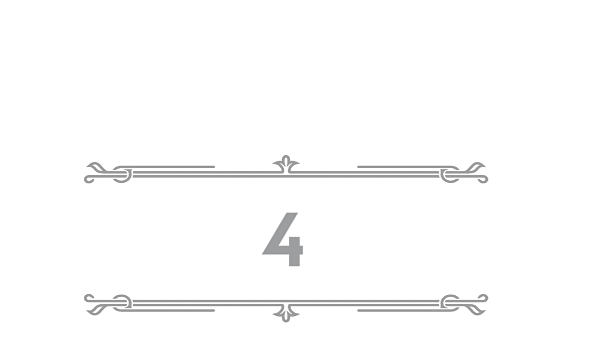
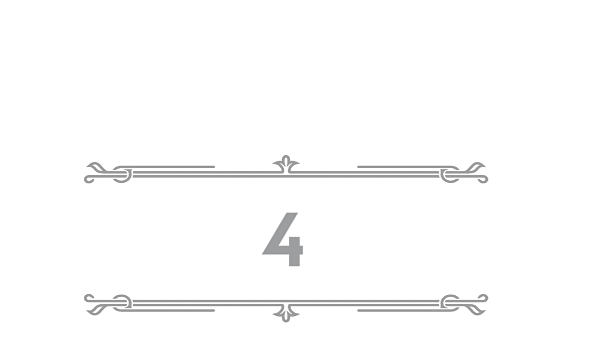
Viena, unos meses después
Sabía tan poco sobre Inés. Apenas conocía su nombre y el color de sus ojos. Sabía que le apasionaba la fotografía; era su manera de apresar un instante, un recuerdo, una sensación. Sabía que le gustaba Chopin… Y que tenía un pasado del que redimirse.
Sabiendo tan poco de ella, ¿cómo iba a encontrarla?
Escasos días después de hablar con Sophia, me presenté en casa de André Maret, el misterioso francés que en ocasiones se entrevistaba con Inés en La Maison des Mannequins. Antes de ir a visitarle consulté los archivos policiales. Estaba fichado desde 1902 por participar en una revuelta callejera: él y otros tantos habían irrumpido en el restaurante del Volksgarten profiriendo gritos de «Abajo los inútiles», «Abajo la monarquía», «Viva la revolución». Pasó un par de meses en la cárcel y se le incluyó en una lista de anarquistas, lo cual quería decir que apenas podía dar un paso sin que se supiera; el anarquismo en Viena está duramente perseguido. En 1903, Maret fundó junto con Georges Butaud el periódico revolucionario Flambeau, pero la publicación estuvo sólo unos meses en circulación antes de que fuera clausurada. Desde entonces no se le conocía ninguna actividad subversiva.
André Maret vivía en Ottakring, un suburbio obrero con una elevada tasa de población inmigrante, en el que la delincuencia estaba a la orden del día. En aquella ocasión invité al joven agente Haider a acompañarme en la visita.
Franz Haider era sólo un muchacho recién salido de la academia, un novato. Y lo que resultaba peor: con pinta de novato a causa de su rostro aniñado y su cuerpo desgarbado de casi metro noventa; ni siquiera el uniforme le confería un aspecto más respetable. A veces se comportaba con más entusiasmo que reflexión y, como es natural, carecía de la pericia que otorga la experiencia. Sin embargo, era perseverante, concienzudo, observador, racional… Tenía las cualidades de un buen detective. Cuando le asigné el caso como mi ayudante, se leyó los informes desde la primera hasta la última palabra, varias veces, y se involucró completamente en él. Para un novato como Franz Haider aquella asignación fue una especie de reconocimiento, pues se trataba del caso más mediático y famoso de Viena.
Fui yo mismo quien le pedí al comisario un ayudante cuando admití que aquel asunto empezaba a desbordarme, y no precisamente por motivos profesionales. Necesitaba alguien que aportase una visión nueva y descontaminada de los hechos, una persona abierta y sin prejuicios, sin implicaciones emocionales. Y Franz Haider, con su conciencia aún limpia y su mente sana, era el candidato perfecto.
Atendiendo a las señas que me había dado Sophia, Haider y yo llegamos hasta el cartel de una pensión cochambrosa. Atravesamos un patio de manzana formado por casas medio en ruinas, con las fachadas desconchadas y ennegrecidas, e hileras de ropa vieja tendida en los balcones. El aire olía a repollo cocido y a cloaca. Tuvimos que sortear a unos pilluelos harapientos que jugaban a darle patadas a una lata entre gritos y alboroto. Haider no pudo resistirse a propinarle un puntapié al improvisado balón cuando pasó cerca de sus pies. La lata acabó incrustada en un montón de nieve gris que se arrinconaba en las esquinas en forma de masa pastosa.
Por fin alcanzamos el portal de la pensión, donde nos abordó un fuerte hedor a sudor y quien parecía ser la casera: una mujer fea y desagradable, de mirada agria y recelosa, que interponía un escobón de raíces entre nosotros, como si de un fusil se tratase, mientras yo le preguntaba por el señor Maret.
—Primer piso, segunda puerta a la izquierda —gruñó con desdén antes de perderse en el interior de la casa entre maldiciones.
Ascendimos por una escalera angosta y oscura. Los peldaños crujían como si se resintiesen con cada una de nuestras pisadas. El olor de aquel lugar era repugnante: ácido y rancio, podrido. La humedad y el frío sorteaban las fibras de mi ropa y me helaban los huesos. Acababa de llegar y ya estaba deseando marcharme. Haider sentía lo mismo.
—Bonito sitio para vivir… —opinó según miraba a su alrededor con el ceño y la boca fruncidos.
Llamé con los nudillos a la puerta que me había indicado la casera. Ante la falta de respuesta, insistí en repetidas ocasiones. Finalmente la puerta se entreabrió y, con cautela, asomó un rostro enjuto cubierto por una espesa barba y unos cabellos largos y desaliñados. Me fijé en sus ojos hundidos y su nariz aguileña, lo poco que asomaba entre tanto pelo.
—¿Señor André Maret?
—¿Quién le busca? —bufó con un marcado acento extranjero.
—Policía —respondí mostrándole mi tarjeta de identificación.
Entonces quiso cerrar la puerta con rapidez, pero yo ya había tenido la precaución de poner un pie entre la hoja y el marco.
Maret se metió hacia dentro.
—¡No he hecho hada! ¡No tienen nada contra mí!
—Tenemos que hacerle unas preguntas —le informé pacíficamente.
—¡No pienso responder a nada! Je n’ai rien fait! —repitió desde un rincón de la habitación como un animal acorralado.
—Sólo será un momento. No quisiéramos tener que llevarle detenido para interrogarle en la jefatura.
—¿Por qué? ¡No puede detenerme por nada!
—Por negarse a colaborar con la policía, por ejemplo.
Maret intentó protestar pero le sobrevino un violento ataque de tos. Finalmente cayó rendido en una silla. Dado su historial, entendía que nuestra presencia pudiera alarmarle, por lo que intenté mostrarme amistoso; después de todo, pretendía que colaborase, no me apetecía lidiar con un tipo esquivo y desconfiado.
Mientras yo me plantaba frente a él, en pie como muestra de dominio de la situación, Haider se colocó a su espalda; su papel era tomar nota de todo en silencio.
—Escuche, esto no tiene nada que ver con usted. Estamos investigando la desaparición de una mujer y creo que usted puede ayudarnos.
Maret alzó la cabeza.
—¿Qué mujer? —preguntó sin apenas aliento aún.
—Inés.
El francés negó vigorosamente con la cabeza. Se le veía muy agitado.
—Non… Je… Je ne sais rien… Yo no sé nada de ella.
—Pues trate de hacer memoria. Tenemos que encontrarla. Podría estar en peligro —mentí.
—¿En peligro…? —Pareció recapacitar.
Aún agitado, perdió la mirada a través de un ventanuco cuyos cristales estaban opacos a causa de la capa de mugre que los cubría. Se ajustó en torno al cuello la larga bufanda de lana que llevaba y que había empezado a resbalársele. Pese al frío, sólo se abrigaba con ella y una chaqueta fina de pana, con los codos y las solapas desgastados.
—Estaba muy nerviosa… La última vez que la vi… Muy nerviosa… Nos gritamos… Hacía tiempo que no me gritaba… Elle était très énervé… —comenzó a farfullar en francés.
Hice acopio de paciencia para reconducir la conversación.
—¿De qué se conocen usted e Inés?
Él fijó los ojos en mí mientras cientos de imágenes parecían desfilar por su memoria. Y sonrió. Pero su sonrisa fue extraña, inquietante.
—Putain… C’est une histoire… Es una historia muy, muy larga…
Miré a mi alrededor. Aquella habitación era sórdida, oscura y maloliente. La cama estaba deshecha, las sábanas, sucias, y había cacharros grasientos por todas partes. La mugre se disputaba la pared con restos de papel pintado. La ropa se acumulaba encima de las sillas; los papeles y los libros, en las esquinas; la basura, por todas partes. Olía a orín de gato. Hacía un frío insoportable. No era el mejor lugar para escuchar una larga historia.
Me quité el sombrero y busqué algo para poder sentarme. Haider ya había preparado su libreta.
—No se preocupe. No tengo prisa.
Maret rebuscó en los bolsillos del pantalón y sacó una colilla. Se la colocó entre los labios pero no la encendió.
—Ahora es una mujer sofisticada… Une grande dame… —añadió con desprecio—. Pero cuando yo la conocí sólo era una chiquilla flaca, hambrienta y asustada. Una putilla de Montmartre… Una sombra en el rincón más discreto de un sucio café… Por aquel entonces yo andaba buscando chicas que posasen para mis fotografías…
—¿Es usted fotógrafo?
—Mais oui —afirmó con una sonrisa amarga—. Y de los buenos… o, al menos, lo era. Cent francs! ¡Cien francos llegaron a pagar por una de mis fotografías! La prensa me las compraba, los burgueses ricos me contrataban para hacerles retratos a sus feas esposas, trabajaba para catálogos y carteles publicitarios… En cierta ocasión expuse en una galería de París… Y mire ahora… —Señaló con un gesto de barbilla la miseria que le rodeaba—. ¿Por dónde iba?
—Buscaba chicas que posasen para sus fotografías.
—Ah, oui… Oui… Las buenas modelos son caras, ¿sabe? Y más en París. No se encuentran por menos de seis o siete francos la hora si uno las quiere guapas de verdad. Las italianas y las españolas cotizan mucho más que el resto. Claro que… quelles femmes! —Hizo un elocuente gesto con las manos—. Yo buscaba una muy especial: belle, mais oui, pero con un aire de femme fatale, con hastío y desesperanza en el rostro… —Maret se interrumpió. Por un momento su semblante se transformó con la dulzura de un recuerdo—. Y allí estaba ella… La mirada perdida frente a un vaso vacío. Las sombras oscuras de sus párpados, los huesos de los pómulos marcados, las mejillas hundidas… Pero ese brillo intacto en sus ojos: el brillo de la vida, de la lucha, de la fuerza incombustible… Por todos los diablos, le hice las fotos más increíbles que he hecho nunca. J’étais tombé amoureux d’elle! De cada célula de su cuerpo poseído por el diablo… Parce que non, monsieur… Ella no es de este mundo… —concluyó de nuevo entre toses.
—¿Se prostituía con usted?
Maret me miró: sus ojos se habían encendido de furia.
—Jamais! Le pagué por modelo, no por puta. Luego nos convertimos en amantes… Aquellos sí que fueron días felices. ¿Ha estado alguna vez en París? —Negué con la cabeza—. París es una mierda de ciudad si no se comparte con una mujer. Es una ciudad que en cada maldita esquina te recuerda lo miserable y desgraciado que eres si estás solo. Mais, avec elle… Recuerdo la habitación fría y oscura de la rue Norvins, justo encima de la cordonnerie… Esa pocilga se convertía en un palacio cuando ella la habitaba. Elle… Ella le daba luz, calor y color. ¡Le daba vida! No hubiera querido estar en otro lugar sin ella… Por aquel entonces los días eran perezosos y las noches largas. Tenía mi cámara y la tenía a ella. Tenía para tabaco y alcohol. Para que ella se comprase un bonito sombrero de plumas y lo luciese en Le lapin agile o en Le chat noir… A ella le encantaba el teatro de sombras de Le chat noir… Y en verano le gustaba ir a beber vino a los jardines del Moulin de la Galette… Teníamos muchos amigos, hacíamos tertulias inolvidables sobre arte, sobre filosofía… sur l’amour. Y ella… ¿Sabe? Ella… —empezó a susurrar como si alguien pudiera escuchar su secreto—. Le diable m’emporte… —Se reía para sí mismo—. ¡Ella posó para Pissarro y para Matisse! Fue la musa de los grandes… También estaban aquellos otros artistas más jóvenes. —Hizo memoria—. Sí, André… André Derain… y el español… Comment s’appelle-t-il?… ¡Picasso! Oui, Pablo Picasso. Todos se enamoraban de ella…
Aquellos nombres no me decían nada. Yo no sé mucho de arte. Pero por la forma en la que Maret se refería a ellos debían de ser pintores de gran prestigio, al menos en Francia.
—¿Qué ocurrió entonces? —le animé a continuar.
Su rostro se llenó de sombras de tristeza.
—Que la felicidad es ese instante que no se puede fotografiar… Esa es la gran frustración del fotógrafo… —Tras decir aquello, posó en mí su mirada ausente y, al verme, despertó—: No todo era diversión y ocio… No todo consiste en la bonne vie… Yo siempre he sido un hombre de principios e ideales. Un día, mi amigo Max Luce me presentó a un tipo llamado Jean Grave.
Aquel nombre, en cambio, sí lo conocía. Había estudiado con interés el proceso judicial que tuvo lugar en Francia en 1884 contra el anarquismo y sus crímenes. Jean Grave fue uno de los condenados junto a otros veintinueve agitadores y criminales. Aquel proceso y las leyes que lo inspiraron sirvieron de ejemplo para otros países de Europa en su lucha contra la agitación social, la asociación delictiva y el terrorismo.
—Empecé a colaborar para su revista con algunas fotos… A veces se organizaban tómbolas para recaudar fondos; Luce, Pissarro y Matisse también participaban con sus obras. Bueno, todos estábamos en ello, creíamos en la causa. Aún creemos… Pero las cosas se complicaron… Ya sabe… Escribí un par de artículos… Mi nombre empezó a aparecer en los sitios equivocados… Y, en fin… Creí que lo mejor era salir de Francia por un tiempo. Por otro lado, había tenido contacto con las teorías de Émile Armand; Inés también lo había leído. Nos sedujeron sus ideas de que cada uno ha de ser dueño de sí mismo, ser libre de tomar sus propias decisiones, sin restricciones impuestas por derechos ni por deberes, sin las ataduras de la tradición, la religión, la sociedad, la moral… Conocimos las Milieux libres, las comunas, de Georges Butaud. Vivimos un tiempo en la comuna de Vaux. ¿Ha oído hablar de las comunas? —Maret, que no esperaba respuesta, explicó—: Allí la solidaridad no viene impuesta por las fuerzas del Estado, sino que es una opción voluntaria y en la medida que cada individuo escoge. Es una forma de vida que regresa a las raíces del hombre, a la estructura social de las comunidades primitivas. Georges me contó su pretensión de extender las comunas por toda Europa y me propuso venir aquí, a Viena, para iniciar con él el proyecto…
Maret volvió a toser repetidamente. Se recompuso y se cerró la bufanda en torno al cuello.
—Pero las cosas no siempre salen como uno las planea… A veces la bomba te estalla en las manos mientras la estás manipulando… Vous me comprenez, n’est pas? —Sonrió maliciosamente. Resultaba que, con aquella pinta de revolucionario fracasado, iba a ser un guasón.
—Me hago una idea…
—Viena es para los vieneses… Oh, sí, también hay moldavos, croatas, búlgaros, húngaros, serbios… y decenas de nacionalidades más. Pero son emigrantes en su propio imperio y sólo comen de las migajas que tiran los vieneses más allá del Ring… l’Empire autro-hongrois. —Soltó una carcajada—. Bonito maquillaje para un cuerpo podrido…
Me temí que empezara a teorizar sobre formas de gobierno y modelos de Estado y que aquello se convirtiese en una diatriba contra el orden y la autoridad. Me temí que pretendiese provocarme para medirme; no quería tener que demostrarle hasta dónde podía llegar: no estaba allí para enfrentarme a un idealista insignificante. Traté de devolver la conversación a mi terreno.
—¿Qué ocurrió cuando llegaron a Viena?
Maret carraspeó y se removió incómodo en su silla.
—Busqué trabajo… Hice de todo un poco… Aquí, allá… Yo sólo sé hacer fotos… Y pensar en cómo cambiar las cosas… Eso no suele gustar a la gente. Inés empezó a trabajar de modelo. Al principio hacía poca cosa. Pero ella sí que gustaba, ella le gusta a todo el mundo. Entonces posó para Max Kurzweil, para un cartel publicitario. A partir de ese momento su nombre corrió con más velocidad que la pólvora anarquista. Los mejores artistas se la disputaban. Y mientras ella salía de casa temprano y regresaba al anochecer con pintura en las manos y dinero en el bolso, yo leía una y otra vez los anuncios por palabras y me pudría esperándola… —murmuró con la mirada hundida en el suelo; después tosió con desgana, como si cada espasmo fuera doloroso—. En una ocasión tuve que… ausentarme por un tiempo.
—¿Ausentarse?
Me miró con recelo.
—Sí. Unas semanas… meses… Je ne m’en souviens plus… —Se mostraba evasivo.
Miré por encima del hombro de Maret al agente Haider; el joven asintió. Ambos sí que recordábamos ese apunte en la ficha policial del francés que recogía su paso por prisión, unos meses precisamente. No lo mencioné. No era él quien me interesaba.
—¿Qué fue de ella?
—¿De ella? —repitió con sorna—. ¡Oh, a ella le fue muy bien! Très bien, mon ami! Ella ya no me necesitaba, au contraire!… Cuando regresé, me la encontré sentada en mitad de la habitación, esperando, como si siempre hubiera estado allí. Vi la bolsa a su lado. Sus cosas recogidas… Putain… C’est fini… Fin de la historia.
Le temblaba la mano cuando por fin se decidió a encender el cigarrillo. Tras dar la primera calada, volvió a toser hasta que le lloraron los ojos.
Me dio la sensación de que Maret se estaba reservando algún que otro detalle. Quizá, mintiendo por omisión. Por un momento me planteé indagar más: ¿por qué se había marchado Inés?, ¿se había enamorado de otro hombre?, ¿sólo era eso? Al final, decidí tomar un camino diferente.
—Sin embargo, parece que la historia no ha acabado del todo… Usted sigue visitándola.
—Ella colabora con la causa… —Se encogió de hombros—. Vinimos aquí a fundar una comuna, ¿recuerda? Hace falta dinero para eso… Y ella lo tiene.
—Pero dice que el otro día ella le gritó. Una de las chicas de La Maison lo oyó. ¿Por qué le gritaba?
—Eso no es asunto suyo…
Suspiré.
—Hasta ahora hemos mantenido una conversación amistosa, monsieur Maret. No me obligue a convertirla en un interrogatorio.
Maret bufó. Sabía que no tenía muchas opciones.
—Ella… Ella… —Empezó a gesticular con desesperación—. Estaba muy nerviosa, ya se lo he dicho. A veces… A veces, se enfada conmigo: con mi aspecto, con mi forma de vivir. «Te estás destrozando», me dice. ¿Destrozando? ¿Yo? ¡Ella sí que me ha destrozado! ¡Me dejó! ¡Cuando más la necesitaba! ¡Ahora estoy enfermo, no puedo trabajar! Je ne peux rien faire! Ella, en cambio… Lo tiene todo… ¡Pero yo la hice así! ¡Yo le enseñé todo lo que sabe! ¡A posar, a seducir con la mirada, con el cuerpo! ¡La hice aún más bella y deseable! ¿Y esas fotografías? ¿Dónde cree que aprendió a hacer esas fotografías? ¡De mí! —Se golpeó con tanta fuerza en el pecho que se provocó un nuevo ataque de tos. Tiró la colilla al suelo y la aplastó con el zapato—. Merde alors… Sólo era una putilla de Montmartre… —concluyó cuando recuperó el aliento.
No me anduve con rodeos.
—¿La chantajea?
Abrió los ojos como platos.
—Merde, non! No es necesario. ¡Ella cree en la causa! Ahí donde la ve, con esos aires de gran señora, tiene alma de anarquista. ¿Qué es si no esa Maison des Mannequins? Es una forma de comuna, un ensayo a pequeña escala de toda la filosofía que subyace al anarquismo: una sociedad sin jerarquías, sin autoridad, sin normas… Si no fuera porque se empeña en hacer de esas chicas lo que ella quiso ser y no pudo… Pero… ¿Chantajearla? ¡Por todos los diablos!… Si lo que le doy es lástima… —admitió asqueado consigo mismo.
—Pero usted sabe cosas de su pasado…
Maret meneó la cabeza con condescendencia.
—Cómo se nota que no la conoce… Inés no se avergüenza de su pasado. Cada uno de sus errores, cada uno de sus fracasos, cada una de sus miserias, son piedras con las que construye su monumento. Y, créame, acabará rematándolo en mármol y oro…
Me quedé observando durante unos instantes la figura encorvada, descuidada y marchita de André Maret. Me preguntaba qué sentía por Inés, si seguía amándola o, por el contrario, el rencor le hacía odiarla.
—¿Tiene idea de dónde puede estar? —le tanteé.
—¿Inés? No… Es una mujer impredecible. Tiene doble fondo, como los maletines de viaje… Y no creo que nadie tenga acceso a lo que oculta allí.
—Podría haber vuelto a París… —apunté para tirarle de la lengua.
—¿A París? No, no lo creo. Allí no dejó nada por lo que volver.
—¿Y su familia?
Maret me miró como si no me comprendiera. Finalmente cayó en la cuenta de mi error.
—Pero es que ella no es francesa, mon ami: es española.
Había anochecido cuando Haider y yo salimos de aquel agujero insalubre que era la habitación de Maret. El cielo despejado nos obsequiaba con estrellas titilantes y una helada poderosa. La brisa olía a frío. Escondimos la cara en el cuello de nuestros abrigos y cruzamos contraídos el patio raso y su helor desafiante.
Pensaba en la forma en que el francés se había encogido de hombros cuando le pregunté cómo una muchacha española había acabado en Pigalle.
—Creo que el francés no nos ha dicho toda la verdad. —Haider caldeó el silencio con su voz cubierta de lana, verbalizando mis propias sospechas.
—Yo también lo creo —coincidí sin frenar el paso, temeroso de convertirme en estatua de hielo si lo hacía—. Esto ha sido solamente una aproximación, tendremos que repetir nuestra visita al señor Maret. Pero antes rebusque bien en su ficha y fuera de ella; necesitamos algo con lo que acorralarle.
