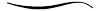 47
47 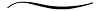
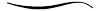 47
47 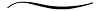
Amanda Richards entró en el laboratorio de arqueología forense y encendió las luces del techo con un chasquido de los dedos. Permaneció un momento junto a la puerta, observando las estanterías llenas de instrumentos y las mesas de trabajo escrupulosamente limpias, y luego se dirigió hacia una mesa en una esquina. La estancia olía ligeramente a formol y a otros conservantes químicos, pero sobre todo olía a azufre.
Se sentó a la mesa, cogió la carpeta que llevaba bajo el brazo y la abrió. Pasó varios minutos leyendo el informe: los resultados de la fluorescencia de los rayos X, los siempre importantes escáneres de tomografía computerizada, las radiografías y el breve análisis de Christina Romero; todo ello relacionado con un mismo objeto: la momia del rey Narmer.
Cerró la carpeta y permaneció sentada mientras hacía una lista mental. A continuación se levantó y empezó a reunir los instrumentos que iba a necesitar: escalpelos, hilo de sutura de calidad de archivo, pinzas, agujas de teflón, bandejas de fibra de vidrio y tiras de viejos vendajes obtenidos de restos momificados demasiado estropeados para merecer una intervención forense. Una vez lo tuvo todo preparado, fue hasta el cajón empotrado en la pared contigua, tiró de él, y los restos momificados del rey Narmer quedaron a la vista.
Ese cajón era como los de la zona de almacenamiento, donde March había hallado la muerte mientras saqueaba la momia de Narmer, pero con una diferencia: estaba dotado de una atmósfera de gas inerte, nitrógeno. Dado que March había profanado la momia tan toscamente, arrancando los vendajes y alterando su microclima interno, había que hacer lo posible para evitar que se estropeara aún más. De hecho, por eso estaba allí Amanda Richards: para reparar lo mejor que pudiera los daños ocasionados por March y dejar la momia lista para su envío al complejo que Stone tenía en las afueras de Londres, donde sería restaurada a fondo.
Desplegó la pata con la que el cajón se apoyaba en el suelo, se puso unos guantes de látex y una mascarilla y se dispuso a examinar la momia cuidadosamente. Los técnicos ya habían retirado los productos químicos de los vendajes que habían producido la explosión. Aun así, decidió manipularla con la mayor precaución.
Examinó los daños ocasionados en las manos vendadas, en la cabeza y, sobre todo, en el torso. Cuanto más veía, más le costaba aceptar que Fenwick March, uno de los arqueólogos más reputados del mundo, pudiera haber hecho aquello: no solo saquear la momia, sino sobre todo hacerlo de una manera tan tosca y poco profesional. El letal atractivo de los tesoros antiguos nunca dejaba de sorprenderla. March había pasado toda la vida estudiándolos, manipulándolos. Posiblemente el hallazgo de la tumba de Narmer había sido demasiado para él, la gota que colmaba el vaso.
Colocó una lámpara ultravioleta sobre la momia. Quizá fuera egoísta por su parte, pero en cierta medida se alegraba de que March ya no estuviera entre ellos. Siempre había sido una presencia tiránica entre el personal de arqueología, obsesionado en controlarlo todo y a todos y en que las cosas se hicieran a su manera. Aquélla era la segunda expedición en la que Amanda Richards había trabajado con él, y había sido, con diferencia, la peor. Tal vez tuviera que ver con lo que lo había impulsado a saquear la momia. Se encogió de hombros. Lo único que sabía a ciencia cierta era que, si fuera otra la persona que hubiera profanado la momia y March siguiera vivo, en ese momento estaría mirándola por encima del hombro, poniendo mala cara y diciéndole que lo hacía todo mal.
Tal como estaban las cosas, el laboratorio forense era un oasis de calma y tranquilidad.
Pasó la lámpara ultravioleta despacio por el cuerpo de la momia. Los restos de ungüento brillaron con un color levemente dorado bajo la luz. Se veían manchas oscuras allí donde March había cortado de manera tosca los vendajes en su febril búsqueda de reliquias y donde los técnicos habían desactivado el pegajoso glicol mezclándolo con un componente inactivo.
Apagó la lámpara y la apartó. El pecho de la momia era la zona más afectada, de modo que decidió que iniciaría su trabajo de restauración por allí.
Acercó un potente foco de quirófano, orientó la luz hacia el torso y empezó a examinar los daños con una lente de joyero. March había cortado los vendajes y dejado a la vista las distintas capas protectoras. Se había llevado el escarabajo anepigráfico, pero otros muchos tesoros asomaban entre los vendajes: cuentas y amuletos de porcelana, objetos de oro y demás elementos que constituían la armadura mágica que debía proteger a Narmer en su viaje al más allá.
Meneó la cabeza y chasqueó la lengua. March había sido tan chapucero al cortar los vendajes que envolvían el torso de la momia que, para poder volver a colocarlos en un orden más o menos aceptable, iba a tener que retirar la mayoría.
Tuvo que recurrir a las pinzas para tirar de los vendajes cortados y exponer las capas interiores, enredadas y desgarradas como resultado de la explosión. Dejó las pinzas, cogió el escalpelo y cortó la primera y después la segunda capa; luego deshizo el enredo y lo retiró. No le gustaba nada lo que estaba haciendo, pero no tenía otra manera de reparar los daños. El cuerpo de Narmer había sido envuelto con tanto cuidado, y March había sido tan tosco con el escalpelo, que era como intentar reordenar los hilos de goma del núcleo de una pelota de golf.
Cogió el escalpelo con fuerza y cortó una capa más de vendajes. La carne de Narmer casi quedó expuesta a la luz; la cubría una fina tela y una pechera de oro que se había movido de sitio seguramente por los efectos de la reacción química. Aquello era una mala noticia, pues tal vez estaba presionando la piel, dañándola. Tenía que volver a ponerla en el pecho de Narmer. Y luego ya podría empezar a coser las capas de vendajes; los demasiado frágiles o deteriorados los sustituiría con sus existencias de vendas antiguas. Después se centraría en la cabeza y las manos, donde los daños eran menores y trabajaría más rápidamente. En tres horas, cuatro como mucho, la momia de Narmer estaría nuevamente estabilizada y en condiciones de ser trasladada a Inglaterra.
Dejó el escalpelo, metió con mucho cuidado los dedos entre los vendajes y cogió la pechera de oro por los bordes. Vio con satisfacción que los tejidos circundantes se hallaban en buenas condiciones teniendo en cuenta su antigüedad: estaban secos, tenían un color grisáceo y no mostraban señales de delicuescencia. Sin embargo, no pudo mover la pechera. Empleó más fuerza y al final giró y se desprendió del cuerpo de Narmer con un ruido seco.
Richards la levantó ligeramente y se preparó para colocarla en su sitio y coser los vendajes de encima. Pero de pronto se detuvo y se quedó paralizada por la sorpresa.
Al apartar la pechera, la piel del torso de Narmer había quedado a la vista. Lo que Richards estaba viendo bajo la fría lámpara de quirófano era el pellejo arrugado y seco de un inconfundible seno femenino.