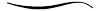 14
14 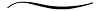
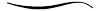 14
14 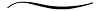
Logan localizó su despacho en un extremo del ala dedicada a las ciencias exóticas. Era modular, como los otros, y disponía de un escritorio, un par de sillas, un ordenador portátil y una estantería vacía. Sonrió sin ganas al ver que no había nada más.
Dejó su bolsa de viaje en una de las sillas, la abrió y cogió una docena de libros que fue colocando en la estantería. Sacó también algunos objetos y los dispuso encima del escritorio. A continuación extrajo dos breves citas que tenía enmarcadas y las colgó en la pared con chinchetas. Al terminar, cerró la bolsa y se sentó ante el ordenador.
Lo encendió y se conectó con la contraseña y el número de identificación que le habían dado por la mañana. Navegar por la intranet de la estación era relativamente fácil y enseguida vio que tenía tres mensajes esperándolo. En el primero le daban la bienvenida y le explicaban la distribución de la estación y la ubicación de los puntos más importantes (el Centro Médico, la cafetería). El segundo lo enviaba la mujer de administración que le había tomado los datos al llegar, y en él le informaba de algunas reglas básicas (no alejarse del yacimiento, no realizar llamadas telefónicas vía satélite sin autorización). Y el tercero era de una persona que se identificaba como Stephen Weir, ayudante de Porter Stone, y contenía un resumen de todos los incidentes imprevistos, extraños o desafortunados ocurridos desde que habían comenzado los trabajos hacía dos semanas. En otras palabras, la razón de su presencia allí.
Logan leyó la lista dos veces. Muchos de los incidentes descritos —luces que parpadeaban, efectos sistémicos como náuseas o mareos— podían descartarse sin más; pero quedaban otros. Abrió el procesador de texto del ordenador y empezó a hacer su propia lista:
Día 2: Durante una misión rutinaria de reconocimiento, el motor de una de las motos de agua se aceleró de repente y no había manera de detenerlo. El piloto se vio obligado a saltar para salvar la vida y se rompió una pierna. Cuando finalmente la moto de agua fue recuperada, no hubo forma de poner en marcha el motor. Sin embargo, al día siguiente funcionaba con total normalidad.
Día 4: Tres personas que estaban en la biblioteca a última hora informaron de haber oído una voz extraña y áspera que les susurraba en un lenguaje desconocido.
Día 6: Uno de los cocineros informó de que habían desaparecido dos mitades de un buey de la cámara frigorífica (casi cien kilos de carne). La búsqueda subsiguiente no dio resultado.
Día 9: Cory Landau fue hallado vagando de noche por la marisma fuera del perímetro. Cuando se le preguntó, dijo que había visto una extraña forma en la distancia que le hacía gestos para que se acercara.
«Vaya. Quizá eso lo explique», le había dicho el propio Landau hacía menos de media hora.
Día 10: Todos los aparatos eléctricos, ordenadores y demás equipos del sector Verde se apagaron por sí solos a las 15.15. Los intentos de ponerlos en marcha resultaron infructuosos. A las 15.34 volvieron a funcionar normalmente. No se encontró explicación.
Día 11: Tina Romero informó de que había desaparecido del armario de su despacho el traje de una suma sacerdotisa egipcia.
Día 12: Varias personas que estaban en el Oasis, el bar de la estación, informaron de haber visto extrañas luces de colores que parpadeaban en el horizonte acompañadas de ominosos cánticos apenas audibles.
Día 13: Un operario de la sala de comunicaciones informó de extraños ruidos y de la repentina puesta en funcionamiento de una máquina que debería haber estado parada.
Día 14: Un mecánico informó de haber visto en la lejanía una extraña mujer vestida al modo egipcio que caminaba por el Sudd al anochecer.
Día 15: Debido a un problema con el equipo (pendiente todavía de diagnóstico), uno de los buzos subió a la superficie víctima de un ataque de pánico y sufrió graves lesiones.
Logan apartó la vista de la pantalla. Sabía del último incidente, por supuesto. Lo había presenciado personalmente.
Sus pensamientos volvieron a la maldición del rey Narmer: «Todo hombre que ose entrar en mi tumba o cometa cualquier maldad contra el lugar de reposo de mi forma humana hallará una muerte cierta y fulminante… su sangre y sus miembros se convertirán en cenizas, y la lengua se le clavará en la garganta… Yo, Narmer el Eterno, lo atormentaré a él y a los suyos noche y día, tanto en la vigilia como en el sueño, hasta que la locura y la muerte se conviertan en su templo para la eternidad». Todos los incidentes tenían algo en común. Salvo por el piloto de la moto de agua y el buzo, nadie había salido herido. Eso no encajaba con los detalles de la maldición.
Naturalmente, nadie había encontrado todavía la tumba de Narmer, nadie había entrado en ella, pensó Logan.
Por enésima vez se preguntó qué podía contener. ¿Por qué el faraón había dedicado tanto esfuerzo, realizado tan importantes sacrificios en oro y vidas humanas, lanzado semejante maldición para asegurarse de que sus restos jamás fueran profanados y sus posesiones más importantes permanecieran intactas? ¿Qué le ocultaba Porter Stone? ¿Qué se llevaría un dios al otro mundo?
Oyó un ruido a su espalda y se volvió. En la puerta estaba Ethan Rush.
—¿Te molesta si paso? —preguntó el médico con una sonrisa.
Logan cogió la bolsa que había sobre la silla y la dejó en el suelo.
—Ponte cómodo.
Rush entró y miró en derredor.
—Un despacho tirando a espartano.
—Supongo que el decorador no tenía muy claro cómo debía vestir el cubil de un enigmatólogo.
—Tiene gracia. —Rush tomó asiento y miró los libros de la estantería—. Interesante selección, Aleister Crowley, Jessie Weston; Organic Chemistry, de Stowcroft; El libro de las sombras…
—Mis intereses son eclécticos.
Rush se fijó en un gastado ejemplar encuadernado en piel.
—¿Y ese cuál es? —Leyó el título al tiempo que extendía la mano—. El Necrono…
—No lo toques, por favor —dijo Logan en voz baja.
Rush retiró la mano.
—Perdón. —Se fijó en las dos citas enmarcadas. Leyó una de ellas—: «El misterio es lo más bello que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y de toda ciencia verdaderos. Aquél que no lo sabe no puede maravillarse y lo mismo daría que estuviera muerto. Einstein». —Miró a Logan—. ¿Mensaje?
—Simplemente resume bastante bien mi vocación. Podrías decir que tengo un pie en el mundo de la ciencia, en el mundo de Einstein, y otro en el mundo del espíritu.
Rush asintió y leyó la otra cita:
—«Forsan et haec olim memenisse iuvabit».
—Es de Virgilio, de la Eneida.
—No sé latín.
Dado que Logan no se ofreció a traducirlo, Rush desvió su atención a los objetos que había sobre el escritorio.
—¿Qué son, exactamente? —preguntó.
—Tú utilizas escalpelos, fórceps, y medidores de oxígeno; yo, detectores electromagnéticos, termómetros infrarrojos, grabadoras de vídeo y…, sí, agua bendita. Lo que me recuerda una cosa: ¿crees que podrías conseguirme una llave para el cajón del escritorio?
—Hablaré con los de mantenimiento. —Rush meneó la cabeza—. Tiene gracia. Creo que siempre había dado por hecho que no utilizabas instrumentos de ningún tipo.
—Bueno, no solo uso esto. Pero todos tenemos nuestros secretos profesionales.
Se hizo un breve silencio.
—Supongo que te refieres a lo que viste en mi sala de exploraciones hace unos minutos —dijo Rush al fin.
—No necesariamente, aunque siento curiosidad.
—Ojalá pudiera contártelo, pero me temo que esa investigación es…, digamos que de naturaleza reservada.
—Entonces me concierne. —Recordó lo que Romero le había dicho: «Es posible que la gente se calme un poco si lo ven a usted husmeando por aquí»—. Ahora estoy aquí. Si voy a ser de alguna utilidad, no puedes ocultarme cosas.
Aquello fue recibido con un nuevo silencio, más largo.
—¡Qué demonios! —exclamó finalmente Rush—. Tienes razón, desde luego. Es solo que Stone está tan obsesionado con compartimentalizar que vive en el más absoluto secretismo. —Hizo una pausa—. Bueno, en su momento te hablé del trabajo que hacemos en el Centro.
—Sí, en términos generales. Trabajáis con gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Y me diste a entender que habéis descubierto cosas muy interesantes.
Rush asintió.
—Y nuestro interés principal reside en uno de esos hallazgos: el hecho de que la experiencia de cruzar «al otro lado» tiene, en muchos casos, un efecto directo en las…, bueno…, las habilidades psíquicas de una persona.
—¿En serio? ¿Y cómo se manifiesta?
Rush sonrió complacido.
—Gracias, Jeremy. Nueve veces de cada diez la gente me mira como si estuviera chiflado cuando llego a la palabra «psíquicas».
—Continúa.
—Las manifestaciones son bastante variadas. El grueso de nuestras investigaciones se centra en clasificarlas. Eso es lo que nos diferencia de otras organizaciones y universidades que también estudian las experiencias cercanas a la muerte. En esto no hay ni seudociencia ni palabrería estilo Nueva Era. Estamos utilizando algoritmos estadísticos sumamente sofisticados para cuantificar el fenómeno. De hecho, hemos desarrollado un procedimiento muy preciso para evaluar las habilidades psíquicas de una persona. Lo llamamos la escala de Kleiner-Wechsmann en honor a los dos investigadores del Centro que la idearon. En cierto sentido se parece a un test de inteligencia, pero es sumamente sutil y compleja. La escala tiene en cuenta toda una batería de pruebas que evalúan la sensibilidad psíquica de la persona: adivinación, telequinesis, percepción extrasensorial, predicción astrológica, telepatía y otras muchas facultades. Naturalmente, la escala está pensada para que compense aspectos como la desviación estándar, la probabilidad o la simple suerte.
Rush se levantó y empezó a caminar por el pequeño despacho.
—Te pondré un ejemplo de cómo funciona. Supón que en el bolsillo tengo cinco billetes: uno de un dólar, uno de cinco, uno de diez, uno de veinte y uno de cincuenta. Cojo uno al azar y te pido que adivines cuál es. Si partimos de una hipótesis de nivel cero, es decir, ninguna habilidad psíquica, las posibilidades de éxito serían de una entre cinco o de un veinte por ciento. En la escala de Kleiner-Wechsmann eso equivale a una puntuación de veinte, y esa sería la nota que sacaría una persona corriente. Utilizando la misma escala, alguien con ciertas habilidades tendría una puntuación de cuarenta. Alguien con notables poderes psíquicos podría alcanzar sesenta. Y alguien con un poder altamente desarrollado llegaría a los ochenta: cuatro veces de cada cinco adivinaría qué billete he sacado.
Se detuvo y se volvió hacia Logan.
—Lo que hemos descubierto es que la nota promedio de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y han regresado es casi de sesenta y cinco.
—Eso no puede ser… —empezó a decir Logan, pero calló.
Rush meneó la cabeza.
—Lo sé. Resulta difícil de creer, incluso para ti. ¿A santo de qué una experiencia cercana a la muerte debería alterar nuestra capacidad psíquica? Sin embargo es un hecho, Jeremy. Tenemos cifras, y las cifras no mienten. Como es natural, no siempre ocurre, y las habilidades varían según las personas. No todas serán capaces de adivinar qué billete voy a sacar del bolsillo, por ejemplo. Algunas son mejores en lo tocante a la percepción extrasensorial y otras con la clarividencia, pero eso no cambia el hecho de que las cifras que hemos reunido tras estudiar a más de doscientos sujetos demuestran que el promedio K-W de una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte es extraordinariamente alto.
Se sentó de nuevo.
—Y hemos descubierto otra cosa: cuanto más larga es la duración de la experiencia cercana a la muerte, cuanto más tiempo pasa el sujeto «al otro lado», más alta es su puntuación en la escala. —Hizo una pausa—. Mi mujer… Se le paró el corazón, su actividad cerebral cesó durante catorce minutos, hasta que por fin conseguí reanimarla. Es la experiencia cercana a la muerte más larga de la que tenemos constancia en el Centro, y su puntuación en la escala de Kleiner-Wechsmann es también la más alta que hemos medido: ciento treinta y cinco.
—¿Ciento treinta y cinco? —exclamó Logan—. Pero eso no puede ser. Según tú mismo has dicho, una puntuación de cien significa un cien por cien de aciertos. ¿Cómo es posible superar una puntuación perfecta?
—Eso es algo para lo que no tengo explicación, Jeremy. Ni siquiera nosotros estamos seguros. Se trata de una ciencia nueva. Solo puedo decirte que hemos comprobado y vuelto a comprobar nuestros hallazgos. Resumiendo, esa puntuación significa que sabe qué billete voy a sacar antes incluso de que haya metido la mano en el bolsillo. —Meneó la cabeza como si, a pesar de todo, también a él le costara todavía creerlo—. Y nos lo ha demostrado una y otra vez. Su don particular es la retrocognición.
—Retrocognición —repitió Logan, pensativo. Luego miró a Rush—. La mujer de la habitación es tu esposa, ¿no?
Rush asintió.
—Pero ¿qué hace ella aquí? ¿Para qué necesita Porter Stone sus habilidades psíquicas por muy extraordinarias que sean?
Rush tosió con delicadeza.
—Lo siento, hay algunas cosas que creo que no debo explicarte, al menos por el momento.
—Lo entiendo. Ha sido muy interesante, gracias.
«Más que interesante —pensó—. Es posible que lo investigue por mi cuenta».
De repente el suelo tembló bajo sus pies como si una mano gigante hubiera sacudido violentamente la estación. En la distancia se oyó el retumbar de una explosión. Los dos hombres se miraron un momento, sorprendidos. Entonces una sirena se disparó en el pasillo.
—¿Qué es eso? —preguntó Logan, poniéndose rápidamente en pie.
—La alarma de emergencia.
Rush también se había levantado y se disponía a coger la radio que llevaba al cinto cuando esta empezó a pitar.
—Aquí Rush —contestó tras acercársela a los labios. Escuchó un momento—. ¡Dios mío! —dijo—. ¡Voy para allá!
»Vamos —le dijo a Logan mientras volvía a colgarse la radio del cinturón.
—¿Qué ha pasado?
—El generador número dos se ha incendiado.
Rush salió corriendo del despacho con Logan pisándole los talones.