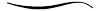 4
4 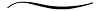
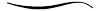 4
4 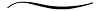
Logan dio un paso atrás. Vio que Rush alargaba la mano para cogerlo del brazo, pero se zafó instintivamente. La sorpresa inicial se había transformado en curiosidad.
—Doctor Logan —dijo Stone—, disculpe que lo sorprenda de esta manera, pero, como sin duda comprenderá, no tengo más remedio que intentar pasar lo más desapercibido posible.
Sonrió, pero el gesto no llegó a reflejarse en sus ojos, unos ojos mucho más penetrantes y chispeantes que los que mostraba la foto de la portada de Fortune. Tras ellos brillaba no solo una formidable inteligencia sino también un apetito insaciable. Logan no estaba seguro de si se trataba de hambre de antigüedades, de riqueza o simplemente de conocimiento. En cualquier caso, el cuerpo que se ocultaba bajo la indumentaria árabe era tan delgado como las fotos de la prensa le habían hecho creer.
Stone hizo un gesto con la cabeza dirigido a Rush. Mientras el médico se volvía para cerrar la puerta con llave, Stone estrechó la mano de Logan y le indicó que tomara asiento. Logan no se llevó ninguna impresión concreta del apretón de manos, solo la de una energía que no se correspondía con una constitución tan delgada y unas facciones casi femeninas.
—No esperaba encontrarlo aquí, doctor Stone —dijo mientras se sentaba—. Creía que últimamente se mantenía apartado de sus proyectos.
—Eso es lo que pretendo que la gente crea —dijo al tiempo que tomaba asiento—, y en gran parte así es. Pero a las viejas costumbres les cuesta desaparecer. Hay ocasiones, incluso ahora, en las que no puedo resistirme a excavar un poco y ensuciarme las manos.
Logan asintió. Lo comprendía perfectamente.
—Además, siempre que puedo prefiero hablar personalmente con los miembros más destacados de mi equipo, sobre todo cuando se trata de un proyecto tan importante como éste. Y, por supuesto, tenía mucha curiosidad por conocerlo en persona.
Logan era consciente de que aquellos ojos azules seguían escrutándolo. Había algo casi implacable en su intensidad. Tenía ante sí a alguien que había tomado la medida de muchos hombres.
—Así que me considera un miembro destacado de su equipo… —preguntó.
Stone asintió con la cabeza.
—Naturalmente. Aunque, para serle sincero, no esperaba que lo fuera. Podría decirse que es una especie de incorporación de última hora.
Rush tomó asiento al otro lado de la mesa. Stone apartó el rollo de papiro que había estado examinando y dejó a la vista la delgada carpeta que había debajo.
—Conozco bien su trabajo. He leído su monografía sobre los Draugen, los muertos vivientes de Trondheim.
—Ése fue un caso interesante. Y estuvo bien que me permitieran publicarlo… No es algo que me ocurra a menudo.
Stone sonrió comprensivamente.
—Y al parecer tenemos algo en común, doctor Logan.
—Llámeme Jeremy, por favor. ¿Qué podría ser?
—Pembridge Barrow.
Logan se irguió, sorprendido.
—¿No me dirá que ha leído…?
—Desde luego que sí —contestó Stone.
Logan observó al cazador de tesoros con renovado respeto. Pembridge Barrow había sido uno de los hallazgos menores de Stone, pero el más espectacular desde el punto de vista histórico: un foso funerario de Gales que contenía los restos de quien, según la opinión mayoritaria de los especialistas en el tema, era la reina Boudica, del siglo I. La habían hallado enterrada en un carro de guerra, rodeada de armas, brazaletes de oro y otros elementos funerarios. Con su descubrimiento, Stone había resuelto un misterio que llevaba siglos intrigando a los historiadores ingleses.
—Como sabrá —prosiguió—, la élite académica siempre había sostenido que Boudica encontró la muerte a manos de las legiones romanas en Exeter, o quizá en Warwickshire. Sin embargo, fue su tesis doctoral, en la que usted argumentaba que la reina había sobrevivido a esas batallas y después había sido enterrada con honores de guerrero, la que me condujo hasta Pembridge.
—Me basé en los movimientos proyectados de las patrullas de búsqueda romanas más alejadas de Watling Road —explicó Logan—. Debo decir que me siento halagado. —Estaba impresionado por la exhaustividad de Stone.
—Pero no lo he hecho venir hasta aquí para hablar de esto. Quería que entendiera en qué está a punto de involucrarse. —Stone se inclinó hacia delante—. No voy a pedirle que haga un juramento de sangre ni nada melodramático.
—Me alegra saberlo.
—Además, seguro que se puede confiar en alguien que se dedica a algo tan especial como su trabajo. —Stone se recostó en la silla—. ¿Ha oído hablar de Flinders Petrie?
—¿El egiptólogo? Fue el que descubrió el Imperio Nuevo en Tel-el-Amarna, ¿no? Y la estela de Merenptah, entre otras cosas.
—Así es. Lo felicito. —Stone y Rush intercambiaron una mirada—. Entonces también sabrá que era un egiptólogo muy poco corriente: un verdadero erudito con un deseo insaciable de aprender. A finales de 1800, cuando todo el mundo excavaba frenéticamente a la caza de tesoros, él buscaba otra cosa: conocimiento. Le encantaba alejarse de los lugares trillados, como las pirámides y los templos, y buscar Nilo arriba restos de cerámica y pictogramas en barro. En muchos sentidos hizo de la egiptología una ciencia respetable al condenar la rapiña y la documentación poco rigurosa.
Logan asintió. De momento no había oído nada nuevo.
—En 1933 —continuó Stone—, Petrie era el viejo sabio de la arqueología británica. El rey le había concedido un título de nobleza, y él había donado su cabeza al Real Colegio de Cirujanos para que su particular inteligencia pudiera ser estudiada a perpetuidad. Se retiró a Jerusalén con su mujer para pasar sus últimos años entre las ruinas que tanto amaba. Y fin de la historia.
Se hizo un breve silencio en la habitación. Stone sacó las sucias gafas, jugueteó con ellas un instante y las dejó en la mesa.
—Pero en realidad la historia no acaba ahí. Porque en 1941, tras años de sedentario retiro, Petrie salió precipitadamente de Jerusalén con destino a El Cairo sin avisar de su expedición a ninguno de sus colegas del Colegio Británico de Arqueólogos. Y no hay duda de que se trataba de una expedición. Se llevó a un mínimo de personal: dos o tres personas como mucho, y estas supongo que le acompañaron debido a su edad y su creciente debilidad. Tampoco recaudó fondos, así que sospecho que debió de vender algunas de las mejores piezas de su colección para pagar el viaje. Todo esto iba en contra de su carácter, pero lo más extraño de todo fue la prisa que se dio. Petrie era conocido por lo reflexivo y metódico de su enfoque, pero ese viaje a Egipto, teniendo en cuenta que el Norte de África estaba en guerra, fue lo contrario a «reflexivo y metódico». Según parece, fue un viaje frenético, casi desesperado.
Stone hizo una pausa para tomar un sorbo de su pequeña taza de café, y el aire se perfumó brevemente con el aroma del qahwa sada.
—Adónde fue exactamente Petrie y por qué es algo que desconocemos. Lo que sí sabemos es que regresó a Jerusalén cinco meses después, solo y sin dinero. No quería hablar de dónde había estado. Tenía cierto aire de desesperación, y por desgracia el viaje debilitó aún más su ya frágil cuerpo. Murió poco después en Jerusalén, en 1942, al parecer mientras intentaba reunir fondos para otro viaje a Egipto.
Stone dejó la taza en el posavasos de terracota y miró a Logan.
—Nada de todo esto figura en los archivos oficiales —dijo el enigmatólogo—. ¿Cómo lo ha averiguado?
—Como me entero yo de todo, doctor Logan —contestó Stone abriendo los brazos—. Metiendo las narices en los rincones más oscuros, donde nadie se molesta en mirar. Busco en archivos públicos y privados ese documento que ha acabado enterrado accidentalmente bajo los demás, olvidado. Leo todo lo que cae en mis manos, incluidas oscuras tesis doctorales.
Logan tomó buena nota e hizo un reverencia burlona.
—La gente habla del secreto de mi «toque Midas» —dijo Stone con desprecio—. ¡Menuda tontería! No hay ningún secreto aparte de trabajar duro. La fortuna que gané con los galeones españoles me permite hacer las cosas a mi manera: enviar a cualquier rincón del mundo a eruditos y especialistas para que investiguen discretamente ese fascinante vacío en los archivos históricos, ese fragmento de un antiguo rumor, eso que podría resultar interesante… o, quizá, más que interesante.
El tono amargo de su voz desapareció tan rápidamente como había aparecido.
—En el caso de Flinders Petrie conseguí un diario muy estropeado que compré como parte de un lote en un bazar de Alejandría. El diario estaba escrito por uno de los ayudantes de investigación de Petrie durante los últimos años de vida de este en Jerusalén, un joven a quien el egiptólogo no le pidió que lo acompañara en ese último viaje a Egipto y que después se alistó en el ejército por despecho. Murió en 1943, en el paso de Kasserine. Naturalmente, la historia que recogía el diario despertó mi curiosidad. ¿Qué pudo haber impulsado a Petrie, un académico famoso con todo el derecho del mundo a disfrutar tranquilamente de sus últimos años de vida y a quien no le interesaban los tesoros, a abandonar las comodidades de su casa y, a sus casi noventa años de edad, adentrarse en una zona en guerra? Era un misterio. —Stone hizo una pausa—. Debe entender, doctor Logan, que tengo cientos de misterios parecidos en mi laboratorio de investigación de Kent. Algunos los he descubierto personalmente; otros, he tenido que pagar para que los desenterraran. Todos son apasionantes. Por desgracia mi tiempo es finito, de modo que no me lanzo a un nuevo proyecto a menos que esté seguro de disponer de los conocimientos que me garanticen el éxito.
«El toque Midas», pensó Logan.
—En ese caso deduzco que el diario del ayudante de Petrie no fue la última palabra en este asunto.
De nuevo Stone sonrió ligeramente. Cuando volvió la vista hacia Logan, aquella mirada severa y calculadora reapareció en sus ojos.
—El ama de llaves de Petrie. Uno de mis colaboradores se enteró de su existencia, rastreó su paradero y la entrevistó poco antes de que muriera en un hospicio para ancianos de Haifa. Eso fue hace seis años. La mujer desvariaba bastante, pero tenía momentos de lucidez, así que cuando la interrogamos amablemente recordó una tarde de 1941 en que Petrie enseñó a cierto invitado una parte de su gran colección de antigüedades. Al parecer se trataba de un invitado sin importancia, y Petrie solía entretener así a sus visitas. Sea como fuere, el ama de llaves recordaba que Petrie y su invitado examinaron el contenido de un arcón de madera que el egiptólogo había desenterrado en una de sus primeras expediciones Nilo arriba. De repente, Petrie dio un respingo, como fulminado por un rayo. Tartamudeó durante un minuto. Luego se deshizo de su visita con alguna excusa y cerró con llave la puerta de su estudio, cosa que nunca hacía. Por eso el ama de llaves recordaba el incidente. A los pocos días, Petrie partió para su último viaje a Egipto.
—Encontró algo en ese arcón —dijo Logan.
Stone asintió.
—Algo que llevaba ahí, a la vista, mucho tiempo. O, más probablemente, algo que nunca, antes de ese día, había examinado de cerca. Petrie había reunido tantas piezas que difícilmente las conocía todas al detalle.
—Deduzco que, dado que estamos aquí, usted ha encontrado esa pieza.
—La he encontrado —dijo Stone despacio.
—¿Puedo preguntarle cómo?
—Será mejor que no. —Si aquella respuesta pretendía ser una broma, no lo parecía—. Digamos que mis métodos son exclusivamente míos. Le bastará saber que fue una tarea larga, ardua, fastidiosa, aburrida y cara. Como imaginará, dediqué mucho tiempo y dinero en buscar el diario y al ama de llaves, pero me costó veinte veces más averiguar qué fue lo que descubrió Petrie esa tarde de 1941. Y ahora que lo sé, estoy dispuesto a compartirlo con usted, aunque sea brevemente.
Stone se llevó la taza a los labios.
Logan aguardó; esperaba que Stone sacara de alguna parte una caja o que ordenara a Rush que retirara el misterioso objeto de alguno de los estantes de la habitación. Sin embargo, se limitó a beber de la taza. Luego señaló con la cabeza el posavasos de terracota, manchado con un cerco de café.
—Cójalo —dijo.