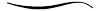 3
3 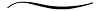
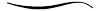 3
3 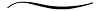
Logan había visitado El Cairo solo en una ocasión, cuando siendo estudiante tuvo que documentarse acerca de los movimientos de los soldados frisios durante la Quinta Cruzada. Sin embargo, mientras circulaban por la autopista que salía del Aeropuerto Internacional pensó que los coches que había visto veinte años atrás eran los mismos que en ese momento llenaban las calles. Viejos Fiat y Mercedes con abolladuras y algún faro roto zigzagueaban frenéticamente y se abrían paso por improvisados carriles a cien por hora. Adelantaron autobuses, destartalados y herrumbrosos, con gente agarrada precariamente a los marcos vacíos de las inexistentes puertas. De vez en cuando Logan veía algún sedán último modelo, reluciente y casi siempre negro. Aparte de esas excepciones, el tráfico parecía un febril anacronismo, una cápsula del tiempo de una era anterior.
Logan y Rush, en el asiento trasero del coche, contemplaban el entorno en silencio. El equipaje de Logan se había quedado en el avión, y el chófer —un egipcio que conducía un Renault apenas más nuevo que los demás coches que los rodeaban— había salido con mano experta del laberinto de carreteras y cruces que rodeaba el aeropuerto y en esos momentos se acercaba al centro de la ciudad. Logan observó bloque tras bloque los casi idénticos edificios de cemento, de color mostaza y de unas seis plantas de altura. Había ropa tendida en los balcones; las ventanas estaban cubiertas por lonas con todo tipo de anuncios. Antenas parabólicas adornaban las planas azoteas, e innumerables cables colgaban entre los edificios. Un leve manto anaranjado parecía cubrirlo todo. El calor, el imperturbable sol, era implacable. Logan se asomó a la ventanilla y contuvo la respiración ante el fuerte olor a diésel.
—Catorce millones de personas —dijo el doctor Rush mirando en la misma dirección— apelotonadas en una ciudad de quinientos kilómetros cuadrados.
—Si nuestro destino no es Egipto, ¿qué hacemos aquí?
—Solo es una breve parada. Volveremos a estar en el aire antes del mediodía.
El tráfico se hizo más denso cuando se internaron en las calles del centro y dejaron atrás la autopista. A Logan los cruces le hicieron pensar en la entrada del túnel Lincoln: decenas de coches intentaban apretujarse en uno o dos carriles. Las aceras estaban llenas de peatones que aprovechaban los atascos para cruzar sorteando los vehículos por milímetros. En el centro de la ciudad los edificios eran un poco más altos y recordaban vagamente el estilo arquitectónico de la Rive Gauche. Las medidas de seguridad eran cada vez más evidentes: había garitas con policías de uniforme en numerosas intersecciones, y tanto los hoteles como los grandes almacenes tenían barreras de hormigón ante la entrada para evitar atentados con coches-bomba. Pasaron frente a la embajada de Estados Unidos, una fortaleza erizada de ametralladoras del calibre 50.
Minutos después, el coche se detuvo bruscamente junto a la acera.
—Ya hemos llegado —anunció Rush mientras abría la puerta.
—¿Adónde?
—Al Museo Egipcio. —Rush salió del vehículo.
Logan lo siguió procurando evitar las concentraciones de gente y los coches que circulaban casi rozándole la camisa. Contempló el edificio de piedra caliza que se alzaba al otro lado de los jardines de la entrada. También había estado allí durante su visita como estudiante. El cosquilleo de emoción que había experimentado en el avión se hizo más fuerte.
Cruzaron la verja y sortearon la mirada de vendedores ambulantes que ofrecían camellos de juguete y pirámides que brillaban en la oscuridad. Ráfagas de frases en árabe dichas a toda velocidad asaeteaban a Logan desde todas partes. Pasaron ante el grupo de guardias que vigilaban la entrada principal y, justo antes de entrar, Logan oyó una voz amplificada que se alzaba por encima del tumulto del tráfico y la algarabía de los turistas. Era el canto del muecín que llamaba a la oración desde la mezquita de la plaza de Tahrir. Se detuvo un momento para escuchar y oyó que otra mezquita daba la réplica, y después otra, y así sucesivamente, hasta que el eco de los muecines se extendió por toda la ciudad.
Notó que le tiraban del brazo. Era Rush. Se dio la vuelta y entró en el museo.
El antiguo edificio se hallaba abarrotado a pesar de lo temprano de la hora, pero las sudorosas multitudes todavía no habían calentado las galerías de piedra. Tras la ardiente luz del sol, el interior del museo estaba casi a oscuras. Atravesaron la planta baja entre innumerables estatuas y tablillas de piedra. A pesar de los carteles que prohibían hacer fotos y tocar las piezas expuestas, Logan vio que muchas de ellas no estaban herméticamente cerradas y que mostraban señales de haber sido muy manoseadas. Dejaron atrás la última galería y subieron por una amplia escalinata hasta el primer piso, donde las hileras de sarcófagos montados sobre bases de piedra parecían centinelas del mundo de las sombras. A lo largo de las paredes había grandes aparadores de cristal, cerrados con simples sellos de alambre y plomo, donde se exhibían todo tipo de objetos funerarios de oro y porcelana.
—¿Te importa si voy a echar un vistazo a las reliquias de la tumba de Ramsés III? —preguntó Logan señalando una puerta—. Creo que está por ahí. Hace poco leí en el Journal of Antiquarian Studies que había cierta vasija de alabastro que se utilizaba para convocar…
Pero Rush sonrió a modo de disculpa, señaló su reloj y lo apremió.
Subieron por otra escalera, más estrecha y sin barandilla, hasta la planta siguiente, dedicada a las colecciones más exclusivas. Estaba mucho más tranquila y silenciosa. Por todas partes se veían estelas talladas con inscripciones y fragmentos de papiros rotos y descoloridos. La luz era escasa; las paredes estaban sucias. Rush se paró un momento para consultar un croquis trazado a mano en un trozo de papel que sacó del bolsillo.
Entretanto, Logan se asomó a unas cuantas puertas entreabiertas. Vio miles de papiros enrollados y guardados en nichos que iban del suelo al techo, como botellas de vino en la bodega de un sumiller. Otra sala albergaba una colección de máscaras de antiguos dioses egipcios: Set, Osiris, Tot. La abrumadora cantidad de objetos y de tesoros de valor incalculable resultaba casi opresiva.
Doblaron una esquina y Rush se detuvo ante una puerta de madera cerrada. Escrito en letras doradas tan difuminadas que resultaban casi indescifrables se leía: archivos III: tanis-sehel-fayum. Rush miró brevemente a Logan, y después echó un vistazo por encima del hombro para asegurarse de que estaban solos. A continuación abrió y le indicó que entrara.
La habitación estaba aún más oscura que el pasillo. Una hilera de ventanas dispuestas justo debajo del techo dejaba pasar a duras penas los rayos del sol a través de años de mugre. No había otra fuente de luz. Grandes estanterías llenas a rebosar de manuscritos cosidos a mano, fajos de papiros atados con tiras de piel y libros de notas con tapas de cuero mohosas ocupaban las cuatro paredes.
Logan entró y Rush cerró la puerta tras ellos. Olía a cera y a papel descompuesto. Era la clase de sitio donde Logan se sentía como en casa: un depósito de reliquias del pasado, de secretos, misterios y extrañas crónicas que esperaban pacientemente que alguien las redescubriera y las sacara a la luz. Había pasado buena parte de su vida en habitaciones como aquella, aunque casi siempre se había tratado de abadías medievales, criptas de catedrales o de las restringidas colecciones de las bibliotecas universitarias. Lo que había allí —historias y relatos escritos en lenguas muertas— era mucho más antiguo.
En el centro de la estancia había una única mesa de trabajo, larga y estrecha, rodeada por media docena de sillas. Todo estaba tan oscuro y silencioso que Logan creyó que no había nadie. Sin embargo, cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio un hombre vestido a lo árabe sentado a la mesa; les daba la espalda y estaba encorvado sobre un antiguo rollo de papiro. No se movió cuando entraron ni tampoco en ese momento. Parecía completamente absorto en la lectura.
Rush avanzó un paso, se situó junto a Logan y carraspeó discretamente.
La figura permaneció inmóvil durante un buen rato. Luego se volvió ligeramente hacia ellos. El anciano —pues en opinión de Logan se trataba de un viejo erudito— no se molestó en mirarlos a los ojos; solo se limitó a darse por enterado de su presencia. Vestía una gastada chilaba de color gris y un pantalón de algodón descolorido. La capucha de la chilaba le ocultaba parcialmente la kufiya que le ceñía la frente. Junto a él tenía una pequeña taza de café turco sobre un viejo posavasos de terracota.
Logan sintió una punzada inexplicable de incomodidad ante aquella figura. Era evidente que Rush lo había llevado hasta allí para consultar algún documento privado. ¿Cómo iban a poder trabajar en plena confidencialidad teniendo delante a aquel viejo erudito que, además, era lo bastante insolente para no dirigirles siquiera la palabra?
Entonces, para sorpresa de Logan, el viejo apartó la silla de la mesa y se levantó con deliberada lentitud hasta quedar frente a ellos. Llevaba unas viejas gafas de lectura, agrietadas y sucias; su arrugado rostro oculto tras los pliegues de la capucha. Se quedó allí, de pie; sus ojos eran indistinguibles tras las gafas.
—Lo siento, llegamos tarde —se disculpó Rush.
El otro asintió.
—No importa. Ese papiro empezaba a ponerse interesante.
Logan miró al uno y al otro confundido. El desconocido que tenían delante había respondido en un inglés perfecto…, en inglés americano, de hecho, con un ligero acento de Boston.
Despacio y con delicadeza, el viejo se echó la capucha hacia atrás y dejó al descubierto una mata de cabello blanco cuidadosamente peinado bajo la kufiya. Se quitó las gafas, las dobló y se las guardó en un bolsillo de la chilaba. Sus ojos se clavaron en Logan. A pesar de la penumbra reinante, vio que eran de un azul tan claro como el de una piscina en el primer día de unas vacaciones de verano.
De repente lo comprendió. El hombre al que estaba mirando era Porter Stone.