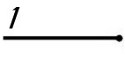
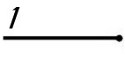
La estaban golpeando, brutal e insistentemente, hasta que perdía el sentido. Se volvió de espaldas y gimió.
—Vamos —dijo Gerhard, sacudiéndola—, despierta, Jan.
Abrió los ojos; la habitación estaba a oscuras. Alguien se inclinaba sobre ella.
—Vamos, vamos, despiértate.
Bostezó, y al hacerlo, más punzadas de dolor le recorrieron el cuello.
—¿Qué pasa?
—Te llaman por teléfono. Es Benson.
Estas palabras la desvelaron con más rapidez de la que hubiera creído posible. Gerhard la ayudó a incorporarse, y ella movió la cabeza para despertarse completamente. El cuello era como una columna de dolor, y el resto del cuerpo también le dolía, pero aquello no era importante.
—¿Dónde?
—En Telecomp.
Salió al pasillo, pestañeando bajo la potente iluminación. Los policías Seguían allí, pero ya estaban rendidos por el cansancio, con los ojos empañados y las mandíbulas flojas. Entró en Telecomp, precedida por Gerhard.
Richard le alargó el teléfono, diciendo:
—Aquí llega.
—¿Diga? ¿Harry?
En el otro extremo de la sala, Anders escuchaba por otro aparato.
—No me siento bien —dijo Harry Benson—. Quiero terminar con esto, doctora Ross.
—¿Qué sucede, Harry? —Advirtió claramente la fatiga en la voz de Benson, y el tono ligeramente infantil. ¿Qué diría una de aquellas ratas después de veinticuatro horas de estimulación?
—Esto no funciona bien. Estoy cansado.
—Podemos ayudarle —sugirió ella.
—Son las sensaciones —explicó Benson—. Ahora me fatigan cada vez más. Quiero detenerlas.
—Tendrá que dejamos ayudarle, Harry.
—No creo que lo hagan.
—Tiene que confiar en nosotros, Harry.
Hubo un largo silencio. Anders miró inquisitivamente a Ross. Ella se encogió de hombros.
—¿Sí, Harry?
—Ojalá no me hubieran hecho esto —dijo Benson.
Anders consultó su reloj.
—¿Hecho qué?
—La operación.
—Podemos arreglarlo, Harry.
—Quería arreglarlo yo mismo —dijo él, con una voz muy infantil, casi petulante—, quería arrancarme los hilos.
—¿Lo ha intentado? —inquirió Ross, frunciendo el ceño.
—No; empecé a tirar de las vendas, pero me dolía demasiado. No me gusta el dolor.
Su infantilismo era evidente. Ella se preguntó si su regresión sería un fenómeno específico, o resultado del temor y la fatiga.
—Me alegro de que no siguiera tirando de…
—Pero es preciso que haga algo —insistió Benson—. Tengo que evitar esta sensación. Voy a arreglar el ordenador.
—Harry, no puede hacer eso. Hemos de hacerlo nosotros.
—No, lo arreglaré yo.
—Harry —imploró ella, con voz dulce y maternal—, Harry, le ruego que confíe en nosotros.
No hubo respuesta; sólo su respiración al otro extremo de la línea. Ross miró a su alrededor, a los rostros tensos y expectantes.
—Harry, por favor, tenga confianza en nosotros. Sólo por esta vez. Todo irá bien, ya lo verá.
—La policía me está buscando.
—Aquí no hay policías —aseguró ella—. Se han ido todos. Puede venir sin miedo; todo irá bien.
—Ya me mintieron antes —acusó él, con renovada petulancia.
—No, Harry, fue un error, si viene ahora, todo se arreglará.
Hubo una pausa prolongada, y finalmente, un suspiro.
—Lo siento —dijo Benson—. Sé cómo va a terminar este asunto. He de arreglar el ordenador yo mismo.
—Harry…
Se oyó un golpe seco y se interrumpió la comunicación. Ross colgó el auricular, e inmediatamente Anders marcó el número de la compañía telefónica para preguntar si habían podido localizar la llamada. «Conque éste era el motivo de que hubiese consultado el reloj», pensó ella.
—Maldición —profirió Anders, colgando el teléfono de un golpe—. No han podido localizarla. Ni siquiera saben si han registrado la llamada, ¡idiotas!
—Su voz era igual que la de un niño —observó ella, meneando la cabeza.
—¿Qué ha querido decir con lo de arreglar el ordenador?
—Supongo que se refería a arrancarse los hilos del hombro.
—Pero ha dicho que ya había intentado hacerlo.
—Quizá sea cierto, y quizá no —dijo ella—. Ahora está confundido, después de tantas estimulaciones y tantos ataques.
—¿Es físicamente posible arrancarse los hilos, y el ordenador?
—Sí —contestó Ross—. Por lo menos, los animales lo hacen. Los monos… —Se restregó los ojos—. ¿Queda algo de café?
Gerhard le llenó una taza.
—Pobre Harry —se apiadó ella—. Debe estar aterrorizado.
—¿Hasta qué punto puede estar confundido, en realidad? —preguntó Anders.
—Mucho —contestó Ross, sorbiendo el café—. ¿Hay azúcar?
—¿Lo bastante como para estropear los ordenadores?
—No tenemos azúcar desde hace dos horas —repuso Gerhard.
—No le comprendo —murmuró ella.
—Tiene el plano de la instalación eléctrica del hospital —observó Anders—. El ordenador principal, el que ayudó en su operación, está en el sótano del hospital.
Ross dejó la taza y se quedó mirándole. Enarcó las cejas, volvió a frotarse los ojos, cogió de nuevo la taza, y la puso otra vez sobre la mesa.
—No se qué decir —balbuceó al fin.
—Los patólogos llamaron mientras usted dormía —explicó Anders—. Han determinado que Benson hirió a la bailarina con un destornillador. Atacó al mecánico y atacó a Morris. Máquinas, y personas relacionadas con máquinas. Morris estaba relacionado con su propio mecanismo.
Ella esbozó una sonrisa.
—Aquí el psiquiatra soy yo.
—Se lo estoy preguntando. ¿Es posible?
—Sí, claro que es posible…
El teléfono volvió a sonar. Ross contestó: Unidad Neuropsiquiátrica.
—Aquí la compañía telefónica Pacific —dijo una voz de hombre—. Hemos comprobado una llamada para el capitán Anders. ¿Está ahí?
—Un momento. —Hizo una seña a Anders, que cogió el auricular.
—Anders al habla. —Hubo una larga pausa; después preguntó—: ¿Le importaría repetir eso? —Asintió mientras escuchaba—. ¿Y qué lapso de tiempo han comprobado? Muy bien. Gracias.
Colgó, e inmediatamente empezó a marcar otro número.
—Será mejor que me hable de ese generador atómico —ordenó a Ross, mientras marcaba.
—¿Qué quiere saber?
—Quiero saber qué sucede cuando se rompe —aclaró Anders, volviéndose de espaldas cuando le contestaron del otro extremo de la línea—. Patrulla de explosivos. Soy Anders, de Homicidios. —Miró de nuevo a Ross. Esta contestó:
—Lleva encima treinta y siete gramos de plutonio radiactivo, Pu-239. Si se abre la caja, todos los habitantes de la zona se verán expuestos a una radiación intensa.
—¿Qué partículas emite?
Ella le miró con sorpresa.
—He ido a la Universidad —dijo él— y puedo incluso leer y escribir si la ocasión lo requiere.
—Partículas alfa —respondió ella.
Anders habló por teléfono:
—Aquí Anders, de Homicidios. Necesito que envíen inmediatamente una furgoneta al Hospital de la Universidad, Hay peligro inminente de radiación, y toda el área puede contaminarse por un emisor alfa, Pu-239. —Escuchó y después miró a Ross—. ¿Alguna posibilidad de explosión?
—No —dijo ella.
—No es explosivo —añadió Anders, escuchó de nuevo—. Muy bien. Mándelos aquí cuanto antes.
Colgó el teléfono Ross le interrogó:
—¿Le molestaría decirme qué ocurre?
—La Compañía telefónica ha intentado localizar la llamada —explicó Anders—. Han determinado que nadie llamó al hospital desde el exterior a la hora que Benson habló con usted. No hubo ninguna llamada.
Ross entornó los ojos.
—Exacto —dijo Anders—. Ha llamado desde algún punto del interior del hospital.
Ross miraba hacia el área de aparcamiento desde la ventana del cuarto piso, y veía a Anders dando instrucciones a un grupo de unos veinte policías. La mitad de ellos entraron en el edificio principal del hospital y los demás permanecieron fuera, formando pequeños grupos, hablando y fumando. Entonces llegó con gran estruendo una furgoneta blanca de la patrulla de explosivos, y de ella bajaron tres hombres enfundados en unos trajes grises de aspecto metálico. Anders habló brevemente con ellos, después asintió y se quedó junto a la furgoneta, para ayudar a desembalar un equipo de muy peculiares características.
Al cabo de un rato, Anders volvió a entrar en la Unidad.
Gerhard contemplaba los preparativos al lado de ella.
—Benson no podrá escapar —dijo.
—Lo sé, No dejo de preguntarme si habría algún modo de desarmarle o inmovilizarle. ¿Podríamos hacer un transmisor de microondas portátil?
—Ya se me había ocurrido —dijo Gerhard—, pero es muy arriesgado. Es imposible predecir el efecto que causaría en el mecanismo de Benson. Y además, produciría el caos en todos los reguladores cardíacos de los otros pacientes del hospital.
—¿No hay nada que podamos hacer?
Gerhard negó con la cabeza.
—Tiene que haber algo —susurró ella.
Él continuó moviendo la cabeza.
—Además —continuó—, el ambiente incorporado no tardará en dominar la situación.
—Teóricamente.
Gerhard se encogió de hombros.
«Ambiente incorporado» era una de las nociones del grupo de Desarrollo de la Unidad Neuropsiquiátrica. Se trataba de una idea sencilla con implicaciones importantes. El principio se basaba en una cosa que todo el mundo conocía: que el cerebro era afectado por el ambiente. El ambiente comunicaba experiencias que se convertían en recuerdos, actitudes y hábitos; todo lo cual se traducía en movimientos de las neuronas entre las células cerebrales. Y estos movimientos se fijaban de un modo químico o eléctrico. De igual manera que el cuerpo de un obrero se alteraba de acuerdo con el trabajo que hacía, el cerebro de todas las personas se alteraba según su experiencia anterior. Pero el cambio, igual que las durezas en el cuerpo de un obrero, persistía una vez terminada la experiencia.
En este sentido, el cerebro incorporaba ambientes pasados. Nuestros cerebros eran la suma total de las experiencias pasadas, aunque dichas experiencias pertenecieran a un pasado remoto. Esto significaba que la causa y la curación no eran lo mismo. La causa de los trastornos de la conducta podía remontarse a experiencias de la niñez, y estos trastornos no podían curarse eliminando la causa, porque dicha causa había desaparecido al llegar a la madurez. La curación tenía que venir de otra dirección. Como decían los miembros de Desarrollo: «Una cerilla puede causar un incendio, pero apagar la cerilla no extinguirá el fuego, cuando ya está ardiendo. El problema ya no es la cerilla; es el fuego».
En cuanto a Benson, llevaba más de veinticuatro horas de estimulación intensa por parte de su ordenador implantado. Esta estimulación había afectado su cerebro, y le proporcionaba nuevas experiencias y deseos. Se estaba incorporando un ambiente nuevo. Muy pronto sería imposible predecir las reacciones de su cerebro. Porque ya no era el cerebro Antiguo de Benson, sino uno nuevo, el producto de experiencias nuevas.
Anders entró en la habitación.
—Estamos preparados —anunció.
—Ya veo.
—Tenemos a dos hombres en cada uno de los accesos al sótano, dos más en la entrada principal, dos en el pabellón de urgencias, y dos en cada uno de los tres ascensores. He prohibido a los hombres que vayan a los pisos de los pacientes; allí no conviene crear intranquilidad.
«Muy considerado por su parte», pensó ella, pero no dijo nada.
Anders miró su reloj de pulsera.
—Son las doce cuarenta. Creo que alguien debería enseñarme el ordenador principal.
—Está en el sótano —dijo Ross, moviendo la cabeza en dirección al edificio principal—. Allí.
—¿Quiere enseñármelo?
—Por supuesto —repuso ella. No le importaba, en realidad. Ya no se hacía ilusiones sobre sus posibilidades de influir en el curso de los acontecimientos. Comprendía que formaba parte de un proceso inexorable que implicaba a mucha gente y a muchas decisiones pasadas. Sucedería lo que tenía que suceder.
Enfiló el pasillo con Anders, y pensó de improviso en la señora Crail. Era curioso; hacía años que no pensaba en ella, Emily Crail había sido su primera paciente cuando ya era interna de psiquiatría. Se trataba de una mujer de cincuenta años, con los hijos mayores y un marido que estaba harto de ella. Su depresión la empujaba hacia el suicidio. Janet Ross había tomado el caso con un sentido de responsabilidad personal; era joven y entusiasta, y luchó contra los impulsos de la señora Crail como un general en pie de guerra, echando mano de todos los recursos, planeando estrategias, revisando y poniendo a punto los preparativos para la batalla. Ayudó a la señora Crail a superar dos tentativas fallidas de suicidio.
Y entonces empezó a comprender que había límites para su propia energía, dotes y conocimientos científicos. La señora Crail no mejoraba; sus tentativas de suicidio eran cada vez más astutas, y finalmente, logró poner fin a su vida. Pero para entonces, Ross ya había conseguido desligarse de su paciente.
Y ahora también se había desligado de Benson.
Cuando llegaron al extremo del pasillo, oyeron a Gerhard que gritaba desde Telecomp:
—¡Janet! ¡Janet! ¿Aún no te has ido?
Volvió a Telecomp, con Anders, a la zaga, lleno de curiosidad. En la habitación, las luces del ordenador titilaban vacilantes.
—Mira esto —dijo Gerhard, señalando una de las pantallas.
PROGRAMA ACTUAL TERMINADO
CAMBIO DE PROGRAMA
EN 05 04 02 01 00
CAMBIO DE PROGRAMA
—El ordenador principal ha iniciado un programa nuevo —anunció Gerhard.
—¿Y qué?
—Nosotros no hemos dado las instrucciones.
—¿Cuál es el nuevo programa?
—No lo sé —dijo Gerhard—; no hemos programado ningún cambio.
Ross y Anders siguieron contemplando la pantalla.
EL NUEVO PROGRAMA AVISA
La pantalla se oscureció; no aparecieron más letras. Anders preguntó:
—¿Qué significa esto?
—Lo ignoro —repuso Gerhard—. Es posible que haya una terminal simultánea tomando la iniciativa, pero no puedo creerlo. Hace unas doce horas que establecimos prioridad para nuestra terminal, y debería ser la única que puede iniciar cambios de programa.
La pantalla centelleó con nuevas letras.
EL NUEVO PROGRAMA AVISA MAL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA TODA PROGRAMACIÓN TERMINADA TERMINADA TERMINADA TERMINADA TERMINADA TERMINADA TERMINADA TERMINADA TERMINADA
—¿Qué es esto? —exclamó Gerhard. Empezó a apretar botones, y al final desistió—. Ya no acepta nuevas instrucciones.
—¿Por qué no?
—Algo debe haber pasado con el ordenador principal del sótano.
Ross miró a Anders. Este dijo:
—Será mejor que me enseñe de una vez ese ordenador.
En aquel momento vieron que uno de los ordenadores se desconectaba; todos sus botones se apagaron con un destello final, y la pantalla de TV se redujo a un minúsculo punto blanco. Lo mismo sucedió en seguida con otro ordenador, y después con el tercero. El teletipo dejó de funcionar.
—El ordenador se ha desconectado a sí mismo —observó Gerhard.
—Probablemente ha tenido ayuda —dijo Anders.
Se dirigió con Ross hacia los ascensores.
La noche era húmeda y fría; en ese momento cruzaban a paso rápido el área de aparcamiento en dirección al edificio principal. Anders daba un repaso a su revólver, y lo ladeaba para observarlo a la luz de los faroles.
—Creo que debe saber una cosa —empezó ella—. No servirá de nada amenazarle con eso; no reaccionará racionalmente.
Anders sonrió.
—¿Porque es una máquina?
—No reaccionará, simplemente. Si tiene un ataque, no lo verá, no lo reconocerá, no responderá de un modo apropiado.
Entraron en el hospital, que estaba intensamente iluminado, y fueron hacía los ascensores centrales. Anders preguntó:
—¿Dónde lleva el generador atómico?
—Bajo la piel del hombro derecho.
—¿En qué punto, exactamente?
—Aquí —dijo ella, señalado su propio hombro y trazando un rectángulo.
—¿De ese tamaño?
—Sí, aproximadamente como un paquete de cigarrillos.
—Muy bien.
Tomaron el ascensor hasta el sótano. Los acompañaban dos agentes, y ambos estaban tensos, nerviosos, con las manos en las pistolas.
Mientras descendían, Anders indicó su propio revólver.
—¿Ha usado esto alguna vez?
—No.
—¿Nunca?
—No.
Anders guardó silencio. Las puertas del ascensor se abrieron. Sintieron el aire fresco del sótano, y echaron una mirada al pasillo; paredes desnudas de cemento, sin pintar; tuberías recorriendo el techo, la luz dura de las bombillas eléctricas. Salieron, y las puertas se cerraron tras ellos.
Permanecieron quietos unos momentos, escuchando. No oyeron nada, a excepción del zumbido distante de los generadores eléctricos. Anders murmuró:
—¿Quién suele estar en el sótano por las noches?
—Algún empleado al cuidado de las máquinas, y los patólogos, si no han terminado su trabajo.
—¿Los laboratorios de los patólogos están aquí?
—Sí.
—¿Dónde está el ordenador?
—Por aquí.
Ross le precedió por el pasillo. Enfrente estaba la lavandería, cuya puerta se cerraba con llave por la noche, y junto a la cual había enormes carretillas con montones de bolsas de ropa sucia. Anders examinó cuidadosamente las bolsas antes de proseguir su camino hacia las cocinas centrales.
Las cocinas se hallaban desiertas, pero las luces estaban encendidas, e iluminaban un vasto espacio de habitaciones embaldosadas de blanco, con largas hileras de ollas gigantescas de acero inoxidable.
—Por aquí se llega antes —dijo ella mientras cruzaban las cocinas.
Las baldosas recogían el eco de sus pasos. Anders caminaba ágilmente con el revólver preparado para disparar.
Al salir de las cocinas llegaron a otro pasillo, casi idéntico al que acababan de recorrer. Anders le dirigió una mirada inquisitiva. Ella sabia que se sentía perdido; recordó los meses que le había costado aprender a orientarse por el sótano.
—Ahora a la derecha —le avisó.
Pasaron frente a un letrero en la pared: «EMPLEADOS, INFORMEN DE TODOS LOS ACCIDENTES A SU SUPERVISOR». El dibujo representaba a un hombre con un pequeño corte en un dedo. Más adelante había otro letrero: «¿NECESITA UN PRÉSTAMO? VISITE SU SINDICATO DE CRÉDITOS».
Torcieron a la derecha por otro pasillo, y llegaron a una pequeña sección donde estaban instaladas las máquinas automáticas: café caliente, buñuelos, bocadillos, caramelos. Ella recordó las noches en que, vivía en el hospital, cuando bajaba aquí a procurarse un tentempié. Tiempos pasados, cuando ser médico parecía algo grande y esperanzador. Se harían grandes progresos durante el plazo que le tocaría vivir; sería emocionante, y ella habría contribuido.
Anders se adentró en la sección, y de pronto se detuvo.
—Eche una ojeada a esto —murmuró.
Ella miró hacia dentro, asombrada. Absolutamente todas las máquinas habían sido destrozadas. El suelo estaba sembrado de bolsas de caramelos y de bocadillos envueltos en plástico. El café brotaba a chorros cortos y arteriales de una máquina tumbada sobre el pavimento.
Anders sorteó los charcos de café y de agua carbónica, y tocó las hendiduras en el metal de las máquinas.
—Parece un hacha —dijo—. ¿Dónde ha podido conseguir un hacha?
—Los extintores van provistos de una.
—No la veo por aquí —observó él, mirando a su alrededor; luego, interrogó a Ross con la mirada.
Ella no habló. Abandonaron la estancia y continuaron por el pasillo, hasta que llegaron a un cruce.
—¿Y ahora por dónde?
—A la izquierda —dijo ella, y añadió—: Estamos muy cerca.
Delante de ellos, el corredor volvía a bifurcarse. Ross sabía que allí estaban los archivos del hospital, y seguidamente, el ordenador, Los arquitectos habían situado el ordenador cerca del archivo porque esperaban computar algún día todo lo archivado en el hospital.
De improviso, Anders se inmovilizó. Ella se detuvo y escuchó, imitándole. Oyeron pasos y un silbido; alguien estaba silbando una melodía.
Anders se llevó un dedo a los labios y con una seña advirtió a Ross que no se moviera. Él se adelantó con cautela hacia la bifurcación del pasillo. El silbido aumentó de tono. Se detuvo en la esquina y se asomo sigilosamente. Ross contuvo el aliento.
—¡Eh! —gritó una voz de hombre, y el brazo de Anders se alzo en repentino ademán, como una serpiente, y derribó a un hombre que resbaló por el pasillo hasta los pies de Ross.
Un cubo de agua se derramó en el suelo. Ross reconoció a un viejo empleado de la limpieza, y se inclinó sobre él.
—Qué demonios…
—Sh-h-h —susurró ella, con un dedo en los labios, ayudando al hombre a levantarse, Anders se les acercó.
—No se mueva del sótano —ordenó al hombre—. Vaya a la cocina y espere allí. No intente marcharse. —En su voz vibraba la vehemencia.
Ross sabía por qué hablaba así. Cualquiera que intentase ahora abandonar el sótano sería probablemente muerto a tiros por los policías que guardaban las salidas.
El hombre asintió con la cabeza, asustado y confuso.
—No se asuste —le calmó Ross.
—Yo no he hecho nada.
—Hemos de encontrar a un hombre que se oculta aquí —explicó Ross—. Limítese a esperar hasta que le encontremos.
—Quédese en la cocina —repitió Anders.
El hombre asintió, alisándose la ropa, y se alejó. Se volvió a mirar una vez, meneando la cabeza. Ella y Anders continuaron por el pasillo, dieron la vuelta a la esquina, y llegaron a la sección de archivos. Un gran letrero que sobresalía de la pared rezaba: «ARCHIVO DE PACIENTES».
Anders interrogó con la mirada. Ella hizo un gesto afirmativo. Entraron.
El archivo era una habitación enorme, y sus paredes estaban cubiertas hasta el techo de estantes atiborrados de archivos. Parecía una biblioteca de proporciones gigantescas. Anders se detuvo, dominado por la sorpresa.
—Demasiada burocracia —dijo ella.
—¿Están aquí todos los pacientes que han pasado por el hospital?
—No —contestó Ross—, sólo los pacientes tratados en los últimos cinco años. Los otros se guardan en un almacén.
—Dios santo.
Avanzaron con sigilo por entre las filas paralelas de estanterías. Anders caminaba delante con el revólver en la mano. De vez en cuando se detenía a mirar hacia un lado a través de un hueco entre las carpetas. No vieron a nadie.
—¿No hay nadie de guardia aquí?
—Tendría que estar.
Ross miraba las hileras de carpetas. La sección de archivos siempre la impresionaba. Como médico en funciones, tenía una imagen de la gran cantidad de pacientes que implicaba la práctica médica. A la mayoría de ellos sólo los había visto una hora, o por unas pocas semanas. Sin embargo, los archivos del hospital contenían millones…, y se trataba de un solo hospital, en una ciudad, en un país. Millones y millones de pacientes.
—Nosotros también tenemos algo parecido —comentó Anders—. ¿Pierden a menudo algún historial?
—Continuamente.
—Nosotros también —suspiró él.
En aquel momento, una chica que no debía tener más de quince o dieciséis años apareció detrás de una estantería, llevando un montón de carpetas en los brazos. Anders levantó instantáneamente el revólver. La chica le vio, dejó caer las carpetas y abrió la boca.
—Silencio —silabeó Anders.
El grito se ahogó en la garganta de la chica, quien sólo pudo emitir una especie de gemido. Abrió desmesuradamente los ojos.
—Soy agente de policía —dijo Anders, y sacó la cartera para enseñarle la placa—. ¿Ha visto a alguien por aquí?
—A alguien…
—A este hombre, —le mostró la fotografía.
La chica la miró y negó con la cabeza.
—¿Está segura?
—Sí… quiero decir, no… no sé…
—Creo que lo mejor será ver el ordenador —intervino Ross. Se sentía avergonzada de haber asustado a la chica. El hospital empleaba a estudiantes de bachillerato y de la universidad para el trabajo burocrático del archivo; ganaban un sueldo insignificante.
Ross se acordó de una ocasión en que sufrió un gran susto, más o menos a la edad de esa muchacha. Iba de paseo por el bosque con un compañero suyo. Vieron una serpiente, y el chico le dijo que era una serpiente de cascabel. El terror hizo presa en ella. Mucho después enteró de que había sido una broma; la serpiente era inofensiva. Su resentimiento…
—Tiene razón —concedió Anders—. El ordenador. ¿Hacia dónde?
Ross se adelantó. Anders se volvió a mirar a la chica, que estaba recogiendo las carpetas.
—Escuche —dijo—, si ve a este hombre, no le hable. Pero grite con toda la fuerza de sus pulmones. ¿Comprendido?
Ella asintió.
Y entonces Ross se dio cuenta de que esta vez la serpiente de cascabel era real. Todo era real.
Volvieron a salir al pasillo, y enfilaron en dirección a la sección del ordenador. Esta sección era la única parte decorada que había en el sótano. El piso de cemento se cubría repentinamente de una moqueta azul; una pared del pasillo había sido derribada para instalar grandes ventanales de cristal que hacían visible, desde el pasillo, la habitación que albergaba las baterías principales del ordenador. Ross se acordaba de los días en que habían instalado el ordenador; los ventanales se le antojaron un gasto innecesario, y lo comentó con McPherson.
—Es mejor que la gente pueda contemplar lo que le depara el futuro —había replicado McPherson.
—¿Qué significa esto?
—Significa que el ordenador es sólo una máquina. Mayor y más costosa que la mayoría, pero al fin y al cabo una máquina. Queremos que la gente se acostumbre a ella. No queremos que inspire temor ni adoración, sino que se adapte al medio ambiente.
Sin embargo, todas las veces que pasaba por la sección del ordenador, ella sentía precisamente lo contrario: el tratamiento especial, la moqueta del pasillo y el lujo de la instalación servían para dar al ordenador una importancia especial, extraordinaria y única. Ella consideraba significativo el hecho de que en todo el hospital sólo hubiera otro lugar con moqueta en el suelo: la pequeña capilla para todos los cultos situada en el primer piso. Aquí experimentaba la misma sensación: un santuario para el ordenador.
¿Le importaba al ordenador que una moqueta cubriera el suelo?
En cualquier caso, los empleados del hospital habían facilitado su propia reacción ante el espectáculo que ofrecían los ventanales, adhiriendo al cristal un letrero escrito a mano: «NO ECHEN COMIDA NI MOLESTEN AL ordenador».
Anders y Ross se agacharon bajo el nivel de la ventana. Anders se asomó cautelosamente.
—¿Ve algo? —preguntó ella.
—Creo que es él.
Ross también miró, sintiendo que su corazón latía con fuerza y que su cuerpo estaba rígido y en tensión.
En el interior de la habitación había seis unidades de grabación magnética, una consola ancha, en forma de L, para la U. C. P. (Unidad Central de Proceso), una impresora, una máquina lectora de tarjetas perforadas y dos unidades de discos. Toda la maquinaria era reluciente, angular, deslumbrante, dispuesta bajo la luz uniforme de los tubos fluorescentes. No distinguió a nadie, solamente vio las máquinas, aisladas, solitarias. Le recordaron a Stonehenge y sus rectilíneas columnas de piedra.
Entonces le vio: un hombre se movía entre dos grabadoras. Una bata blanca de practicante, cabellos negros.
—Es él —dijo.
—¿Dónde está la puerta? —interrogó Anders. Sin ninguna razón válida, estaba revisando de nuevo su revólver. Cerró el tambor del revólver con un fuerte chasquido.
—Allí —indicó ella, señalando una puerta del pasillo, a unos tres metros de distancia.
—¿Existen otras entradas o salidas?
—No.
El corazón seguía latiéndole con fuerza. Miró a Anders, al revólver, y otra vez a Anders.
—Muy bien. Usted permanezca tendida aquí —Anders le puso una mano en la espalda, para indicarle la posición en que debía mantenerse, y empezó a deslizarse hasta la puerta. Se detuvo, se arrodilló, y volvió a mirarla. A ella le sorprendió comprobar que estaba asustado; tenía la expresión tensa, y el cuerpo arqueado con rigidez. El brazo derecho formaba una línea recta con el revólver.
«Todos tenemos miedo», pensó Ross.
Entonces, con un ruidoso golpe, Anders abrió la puerta y se lanzó de bruces hacia el interior de la habitación. Ella le oyó gritar: «¡Benson!» Casi inmediatamente sonó un disparo, seguido poco después de otro, y por un tercero. Ella no podía saber quién estaba disparando; veía los pies de Anders en el umbral de la puerta, por la que empezaba a salir un humo grisáceo, que invadía lentamente el pasillo.
Se oyeron otros dos disparos y un penetrante grito de dolor. Ross cerró los ojos y apretó la mejilla contra la alfombra. Anders gritó:
—¡Benson! ¡Ríndase, Benson!
«No servirá de nada», pensó ella. ¿Cómo era posible que Anders no lo comprendiese?
Se escucharon más disparos, en rápida sucesión, de repente, el cristal de la ventana saltó hecho añicos, y grandes trozos de vidrio cayeron sobre los hombros y los cabellos de Ross. Se los sacudió, y entonces, ante su asombro, Benson aterrizó a su lado, en el suelo del pasillo; se había tirado por la ventana, rompió el cristal con su cuerpo y cayó junto a ella, a menos de un metro de distancia. Ross vio que tenía una pierna ensangrentada, y que el pantalón blanco empezaba a empaparse.
—Harry…
Su voz temblaba de un modo extraño; estaba aterrorizada. Sabía que no debía sentir miedo de este hombre, que ello representaba una traición a él, una traición a su propia profesión, y la pérdida de una confianza importante… pero no podía evitar aquella sensación.
Benson la miró, con los ojos ausentes, sin verla. De pronto echó a correr por el pasillo.
—Harry, espere…
—Déjelo —la interrumpió Anders, al salir de la sala del ordenador, y comenzó a correr detrás de Benson, sosteniendo el arma con el brazo rígido.
La actitud del policía era absurda; ella sintió deseos de reír. Oyó el eco de los pasos apresurados de Benson alejándose por el pasillo. Anders dobló la esquina, corriendo tras él. Los pasos de ambos se unieron en ecos consecutivos.
Se había quedado sola. Se puso en pie, débil, algo marcada. Sabía lo que iba a suceder ahora. Benson, como un animal acosado, se dirigiría a una de las salidas de emergencia. En cuanto apareciera en el exterior (donde disparar no ofrecía peligro), los policías le acribillarían a tiros. Todas las salidas estaban vigiladas; huir era imposible, Ross no quería estar allí para presenciarlo.
Entró en la sala del ordenador y miró en torno suyo. El ordenador principal estaba destrozado. Dos grabadoras magnéticas yacían por el suelo; el cuadro de control había sido agujereado sistemáticamente, y despedía chispas intermitentes que iban a caer a la alfombra. «Tengo que hacer algo», pensó; podía provocar un incendio. Miró a su alrededor buscando un extintor, y entonces vio el hacha de Benson sobre la alfombra, en un rincón. También vio otra cosa: un revólver.
Movida por la curiosidad, lo recogió. Era sorprendentemente pesado, mucho más de lo que hubiera creído. En su mano parecía muy grande, y era grasiento y glacial al tacto. Sabía que Anders llevaba su revólver, de modo que éste debía Ser el de Benson. El revólver de Benson. Lo examinó intrigada, como si pudiera revelarle algo sobre él.
En alguna parte del sótano sonaron otros cuatro disparos en sucesión rápida, que repercutieron por el laberinto de los pasillos del sótano. Se dirigió hacia la ventana y miró hacia el pasillo. No vio ni oyó nada.
«Todo debe haber terminado», pensó. El silbante sonido de las chispas la obligó a volverse. Se oía también un ruido de aleteo, repetitivo y monótono. Vio que una de las cintas de la grabadora magnética estaba girando, y el borde de la bobina rozaba el eje de hierro.
Se acercó y paro la cinta. Echo una mirada a una de las pantallas, que ahora estaba fulgurando: «ERMINA», y una y otra vez: «ERMINA, ERMINA». Entonces oyó otros dos disparos, no tan lejanos como los anteriores, y comprendió que por un milagro, Benson aún seguía con vida, y procuraba huir. Se situó en un rincón de la demolida estancia y esperó.
Otro disparo, muy próximo esta vez.
Se refugió detrás de una de las grabadoras magnéticas cuando oyó pasos que se acercaban. Tuvo conciencia de la ironía: Benson se había escondido detrás de los ordenadores, y ahora era ella la que se escondía, agachada tras las columnas de metal, como si pudieran protegerla de algún modo.
Oyó a alguien jadeando, falto de aliento; los pasos se detuvieron; la puerta de la sala del ordenador se abrió, y luego se cerró con un golpe. Ross seguía oculta detrás de la grabadora y no podía ver lo que estaba sucediendo.
Oyó nuevamente pasos en el pasillo, alejándose de la sala del ordenador y desvaneciéndose en un eco lejano. Todo quedó en silencio. Entonces oyó una respiración pesada y una tos.
Se puso en pie.
Harry Benson, vistiendo la bata blanca de practicante, ahora hecha jirones, con la pierna izquierda empapada en sangre, yacía tendido sobre la alfombra, con el cuerpo apoyado contra la pared. Estaba sudando; su aliento era entrecortado; miraba fijamente hacia delante, sin advertir que había alguien más en la habitación.
Ella seguía con el revólver en la mano, y experimentó un momento de exaltación. Milagrosamente, todo iba a salir bien. Podría devolverlo con vida. La policía no le había matado, y por el más increíble golpe de suerte, ahora le tenía en sus manos, a salvo. Se sintió enormemente feliz.
—Harry.
Él alzó lentamente la vista, y pestañeó. Por unos instantes, no pareció reconocerla, pero en seguida sonrió.
—Hola, doctora Ross.
Era una sonrisa simpática. Janet vio brevemente la imagen de McPherson, con sus cabellos blancos, que se inclinaba para felicitarla por haber salvado el proyecto y haber devuelto a Benson con vida. Y entonces recordó, incongruentemente, cuando su padre estaba enfermo, y se vio obligada a no asistir a las ceremonias de graduación de la Facultad de Medicina. ¿Por qué se le ocurría pensar en aquello ahora?
—Todo va a salir bien, Harry —dijo. Su voz rebosaba confianza; se sintió satisfecha de sí misma.
Ansiaba tranquilizarle, por lo que no se movió, ni se acercó a él. Se quedó en el otro extremo de la habitación, detrás del ordenador.
Benson continuó respirando pesadamente, y tardó un poco en volver a hablar. Miró a su alrededor, a las máquinas destrozadas.
—Lo conseguí, ¿verdad? —dijo.
—Pronto estará usted bien, Harry —le aseguró ella.
Estaba pensando en lo que debía hacerse a partir de ahora. Aquella misma noche podían practicarle una operación de urgencia en la pierna, y por la mañana desconectarían su ordenador, reprogramarían los electrodos y todo quedaría arreglado, se habría evitado un desastre. Era el más increíble golpe de suerte. Ellis conservaría su casa. McPherson continuaría ampliando la Unidad hacia nuevos derroteros. Estarían agradecidos, reconocerían su labor y la…
—Doctora Ross… —Empezó a levantarse, contrayendo el rostro por el dolor.
—No intente moverse. Quédese donde está, Harry.
—Tengo que moverme.
—Quédese donde está, Harry.
Los ojos de Benson relampaguearon brevemente, y dejó de sonreír.
—No me llame Harry. Mi nombre es señor Benson. Llámeme señor Benson.
El acento irritado de su voz era inconfundible. La sorprendió y la ofendió. Estaba intentando ayudarle. ¿No sabía aún que ella era la única que deseaba ayudarle? A los demás no les importaba ni poco ni mucho que muriera.
Él continuó intentando ponerse en pie.
—No se mueva, Harry. —Entonces le mostró el arma. Era un acto colérico y hostil. La había hecho enfadar. Ella sabía que no debía enfadarse con él, pero no había podido evitarlo.
Benson sonrió con infantil sorpresa.
—Es mi revólver.
—Ahora lo tengo yo —dijo ella.
Él continuó riendo, en una expresión fija, causada en parte por el dolor. Logró levantarse y se apoyó pesadamente en la pared. Había una gran mancha de sangre en el lugar de la alfombra donde había tenido la pierna. Benson bajó la vista y la vio.
—Estoy herido —murmuró.
—No se mueva, ya lo curaremos.
—Me disparó en la pierna… —Contempló la sangre, y luego la miró a ella, sin dejar de sonreír—: Usted no usaría el arma, ¿verdad?
—Sí —afirmó ella—, si no tuviera más remedio.
—Usted es mi médico.
—Quédese donde está, Harry.
—Yo no creo que llegue a usarla —dijo Benson dando un paso hacia ella.
—No se acerque, Harry.
Él sonrió. Dio otro paso, se balanceó, pero mantuvo el equilibrio.
—No creo que fuera capaz.
Estas palabras la asustaron. Tenía miedo de dispararle, y miedo de no hacerlo. Las circunstancias no podían ser más extrañas, ella a solas con este hombre, rodeados de ordenadores destruidos.
—¡Anders! —gritó—. ¡Anders! —Su voz resonó por el sótano.
Benson adelantó otro paso, con los ojos fijos en el rostro de Ross. Pareció que iba a caerse, se apoyó fuertemente en uno de los transmisores, y se rompió la manga de la bata. Miró el desgarrón con ojos ausentes.
—Se ha roto,…
—No se mueva, Harry, no se mueva. «Es como hablar a un animal —pensó ella—. No eche comida ni moleste a los animales». Se sintió como un domador de leones en el circo.
Él se quedó quieto un momento, apoyado en el transmisor, jadeando.
—Necesito el revólver —dijo—, lo necesito. Démelo.
—Harry…
Se apartó del transmisor con una especie de rugido, y continuó acercándose a ella.
—¡Anders!
—Es inútil —dijo Benson—, el tiempo se acaba, doctora Ross.
La miraba con fijeza. Ella observó una breve dilatación de sus pupilas mientras recibía una estimulación.
—Esto es maravilloso —murmuró, sonriendo.
La estimulación pareció detenerle unos instantes, se concentró en sí mismo, saboreando la sensación, cuando volvió a hablar, su voz era tranquila y distante.
—Verá, vienen en mi busca. Han dirigido sus pequeños ordenadores contra mí. El programa es cazar. Cazar y matar. El programa original de la humanidad. Cazar y matar. ¿Comprende usted?
Estaba sólo a unos pasos de distancia. Ella sostenía el revólver con rigidez, como había visto hacerlo a Anders. Pero su mano temblaba considerablemente.
—Le ruego que no se acerque más, Harry —imploró—. Por favor.
Él sonrió.
Dio un paso más.
Ella no sabía en realidad lo que iba a hacer hasta que se encontró apretando el gatillo, y el arma se disparó. El ruido fue ensordecedor, el revólver saltó en su mano, obligándola a levantar el brazo con brusquedad y casi perdió el equilibrio. Se sintió empujada contra la pared de la habitación.
El humo hizo pestañear a Benson. Entonces volvió a sonreír.
—No es tan fácil como parece.
Ella apretó con más fuerza la culata del revólver. Ahora estaba caliente. Lo levantó, pero la mano le temblaba más que antes. La estabilizó con la otra mano.
Benson avanzó.
—No de un paso más, Harry. Hablo en serio.
Una serie de imágenes desfilaron por su mente. Vio a Benson tal como era la primera vez que fue a su consulta, un hombre modesto con un terrible problema. Le vio sucesivamente en diversas entrevistas, tests, pruebas con drogas. Era una buena persona, una persona honesta y atemorizada. Nada de lo sucedido era culpa suya. Era culpa de ella misma, de Ellis, de McPherson y de Morris.
Entonces pensó en Morris, en su rostro convertido en una masa sanguinolenta, deformado, destrozado.
—Doctora Ross —dijo Benson—, usted es mí médico. No puede hacerme ningún daño.
Ahora estaba muy cerca. Alargó las manos para coger el revólver. Todo el cuerpo de Janet temblaba al ver aquellas manos que se acercaban hasta casi tocar el cañón cada vez más cerca, más cerca…
Disparó a quemarropa.
Con notable agilidad, Benson saltó y se retorció en el aire, esquivando la bala. Ella sintió alivio. Había conseguido alejarle sin hacerle daño. Anders llegaría de un momento a otro y la ayudaría a dominarle antes de llevarle al quirófano.
El cuerpo de Benson cayó pesadamente sobre la impresora, y la derribó. Empezó a vibrar de un modo mecánico y monótono, mientras las teclas emitían un mensaje Benson quedó tendido boca arriba. La sangre brotaba a chorros de su pecho. El uniforme se tiñó de color rojo oscuro.
—¡Harry! —exclamó ella.
No se movió.
—¡Harry! ¡Harry!
Ya no recordaba con claridad lo que sucedió después. Anders volvió y le quitó el revólver de la mano. La condujo a un extremo de la habitación mientras llegaban tres hombres vestidos de gris, que llevaban una larga cápsula de plástico sobre una camilla. Abrieron la cápsula; el interior estaba forrado de un extraño material aislante de color amarillo. Levantaron el cuerpo de Benson (ella observó que lo hacían cuidadosamente, intentando no manchar de sangre sus trajes especiales) y lo colocaron dentro de la cápsula. La cerraron y aseguraron con cierres especiales y dos de los hombres se la llevaron. El tercero recorrió la habitación con un contador Geiger que traqueteó estentoreamente. Sin saber por qué, el sonido le recordó a un mono furioso. El hombre se acercó a Ross. Esta no podía ver su cara detrás del capuchón gris que cubría su cabeza; el cristal estaba empañado.
—Será mejor que abandone el área —dijo el hombre.
Anders la rodeó con un brazo. Ella empezó a sollozar.