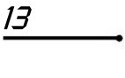
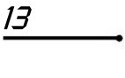
Janet Ross se hallaba en el pabellón de emergencias, ante la puerta de la sala de curas, mirando por la ventanilla de cristal, seis personas atendían a Morris, formando círculo a su alrededor. No podía ver gran cosa; lo único que veía bien, eran sus pies, uno calzado y el otro no. Había mucha sangre; casi todo el personal de la sala de curas llevaba la bata manchada.
—No es necesario que le diga lo que pienso de esto —dijo Anders, que se encontraba a su lado.
—No —concurrió ella.
—Este hombre es terriblemente peligroso. El doctor Morris hubiera debido esperar a la policía.
—Pero la policía no le cogió —replicó ella, repentinamente furiosa, Anders no comprendía nada. No comprendía que no pudiera sentirse responsable de un paciente, que quisiera cuidarle.
—Morris tampoco le cogió —observó Anders.
—¿Y cómo es que la policía no pudo apresarle?
—Benson ya se había ido cuando llegaron al hangar. Tiene varias salidas, y no pudieron cubrirlas todas. Encontraron a Morris debajo del ala y al mecánico encima de ella, ambos estaban heridos.
La puerta de la sala de curas se abrió, y salió Ellis, sombrío, sin afeitar, derrotado.
—¿Cómo está? —preguntó Ross.
—Está bien —repuso Ellis—. No podrá pronunciar ningún discurso durante unas semanas, pero su estado general es bueno, Ahora se lo llevan a cirugía para recomponerle la mandíbula y extraer todos los dientes. —Se dirigió a Anders—: ¿Han encontrado el arma?
Anders asintió.
—Un tubo de plomo de medio metro.
—Debió darle de pleno en la boca —dijo Ellis—. Pero por suerte no se ha tragado ningún diente. Las radiografías muestran los bronquios limpios. —Rodeó a Janet con un brazo—. Se recuperará.
—¿Qué hay del otro?
—¿El mecánico? —Ellis movió la cabeza—. No me atrevo a hacer pronósticos. Tiene la nariz destrozada y los huesos nasales insertos en la sustancia del cerebro. Por los orificios de la nariz rezuma líquido cefalorraquídeo. Pierde mucha sangre y corre un gran peligro de encefalitis.
—¿Qué posibilidades tiene? —inquirió Anders.
—Su estado es de suma gravedad.
—Está bien —dijo Anders, y se alejó.
Ross salió con Ellis del pabellón de emergencias, en dirección a la cafetería. Ellis seguía cogiéndola por los hombros.
—Este asunto se ha convertido en una terrible pesadilla —dijo.
—¿De verdad quedará bien?
—Seguro.
—Era bastante bien parecido.
—Le arreglarán la mandíbula; quedará como nuevo.
Ella tuvo un escalofrío.
—Está temblando.
—Sí —asintió ella—, estoy cansada, muy cansada.
Se sentó con Ellis en la cafetería, y tomaron una taza de café. Eran las 6,30 de la tarde, y mucha gente del hospital estaba cenando. Ellis comió algo con mucha lentitud, y sus movimientos traicionaban su cansancio.
—Es gracioso —observó.
—¿Qué?
—Esta tarde me han llamado desde Minnesota. Tienen vacante una cátedra de Neurocirugía y querían saber si me interesaba.
Ella no hizo ningún comentario.
—¿Np es gracioso?
—No —contestó Janet.
—Les he dicho que no tomaré ninguna decisión hasta que me hayan despedido de aquí —dijo él.
—¿Está seguro de que lo harán?
—¿Usted no? —Miró a la gente que les rodeaba en la cafetería, a todas las enfermeras, los internos y los médicos vestidos de blanco—. Minnesota no me gustaría. Hace demasiado frío.
—Pero es un buen colegio.
—¡Oh, sí! Es un buen colegio —suspiró—. Muy bueno.
Ella sintió lástima por él, pero en seguida reprimió su emoción. Se lo había ganado, y contra su consejo. Durante las últimas veinticuatro horas se había prohibido a sí misma decir a nadie; «Ya se lo advertí», incluso se había prohibido el pensarlo, por una parte, no era necesario decirlo, y por otra, decirlo no ayudaría en nada a Benson, que era su principal preocupación.
Pero no podía sentir mucha compasión por el valiente cirujano. Los cirujanos valientes arriesgaban la vida de los demás, no la suya propia. Lo máximo que podía perder un cirujano era su reputación.
—Bueno —dijo Ellis—, será mejor que vuelva a Cirugía, a ver como van las cosas. ¿Sabe qué pienso?
—¿Qué?
—Espero que le maten —declaró Ellis, y se fue hacia los ascensores.
La operación empezó a las siete, Ross miraba desde la cabina de cristal situada en el piso superior mientras entraban a Morris en el quirófano y los cirujanos le preparaban. Curtiss y Bendixon harían la operación; ambos eran buenos especialistas en cirugía estética, y sin duda, realizarían un trabajo impecable.
Pero a pesar de esto causaba impresión ver el rostro de Morris al descubierto, una vez que le fue retirada la gasa esterilizada. La parte superior de la cara era normal, aunque pálida. La parte inferior se reducía a una masa sanguinolenta, como un trozo de carne en el matadero. Era imposible encontrar la boca entre aquel amasijo de color rojo.
Ellis ya lo había visto en la sala de curas. Ross lo veía ahora, y la impresionó, incluso a esta distancia. Podía imaginarse el efecto que produciría desde cerca.
Se quedó a mirar mientras le cubrían el cuerpo y la cabeza. Los cirujanos ya vestían las batas y tenían los guantes puestos; los instrumentos se hallaban dispuestos y las enfermeras preparadas. Todo el ritual de preparación quirúrgica tenía lugar con perfecta precisión y eficiencia, «Es un ritual maravilloso —pensó— tan rígido y tan perfecto que a nadie se le ocurriría (ni a los cirujanos) que estaban operando a un colega». El ritual, la exactitud de las normas, constituían la anestesia del cirujano, del mismo modo que el gas anestesiaba al paciente.
Se quedó unos momentos más, y después abandonó la habitación.