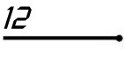
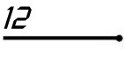
Era una habitación alargada, de techo bajo y baldosas blancas, fuertemente iluminada por tubos fluorescentes. Había seis mesas de acero inoxidable dispuestas en hilera, y adosadas a un vertedero lateral. Cinco de las mesas estaban vacías; el cuerpo de Angela Black ocupaba la sexta. Morris y dos patólogos de la policía se inclinaban sobre el cuerpo mientras practicaban la autopsia.
Morris había presenciado muchas autopsias, pero las que veía como cirujano solían ser diferentes. En ésta, los patólogos emplearon casi media hora en el examen del aspecto exterior del cuerpo y en la toma de fotografías, antes de practicar la incisión inicial. Dedicaron mucha atención al aspecto externo de las heridas, a lo que ellos llaman “laceración dilatadora”.
Uno de los patólogos explicó que esto significaba que los cortes fueron causados por un objeto romo. No cortaba la piel, sino que la estiraba, produciendo una rotura en la porción tirante. Entonces el instrumento penetraba, pero la rotura inicial iba siempre por delante de la herida más profunda de penetración. También explico que en varios lugares, el vello de la piel había sido introducido en las heridas, lo cual venía a corroborar la utilización de un objeto poco afilado.
—¿Qué clase de objeto? —preguntó Morris.
—Todavía es pronto para saberlo —le respondieron, moviendo la cabeza—. Tendremos que observar la penetración.
La penetración era la profundidad alcanzada por el arma hacia el interior del cuerpo. Determinarla era difícil; la elasticidad de la piel hacía que ésta recobrase su forma; los tejidos subcutáneos se movían antes y después de la muerte. Se trataba de un proceso lento. Morris estaba cansado; le dolían los ojos. Al cabo de un rato abandonó la sala de autopsias y pasó a la habitación contigua, el laboratorio de la policía, donde el contenido del bolso de la chica se hallaba esparcido sobre una mesa.
Tres hombres lo examinaban: uno identificaba los objetos, otro los apuntaba, y el tercero les ponía una etiqueta. La mayor parte de los objetos parecía corriente: lápiz de labios, polvera, llaves del coche, billetera, Kleenex, goma de mascar, píldoras anticonceptivas, agenda, bolígrafo, sombra para los ojos, una horquilla del pelo. Y dos cajas de cerillas.
—Dos cajas de cerillas —entonó uno de los agentes—. Ambas con el nombre del hotel Marina Aeropuerto.
Morris suspiró. Procedían con tanta lentitud, y tanta paciencia, igual que con la autopsia. ¿Se imaginaban realmente que descubrirían algo con este método? Consideraba insoportable la minuciosidad de la rutina, Janet Ross lo calificaba de enfermedad del cirujano: esta necesidad de tomar una acción decisiva, la incapacidad de esperar pacientemente. En cierta ocasión, cuando en la Unidad Neuropsiquiátrica se celebraba una conferencia para hablar de un candidato a la etapa tres (una mujer llamada Worley), Morris había insistido mucho en que fuese aceptada para la operación, a pesar de que sufría varias dolencias de otra índole. Ross se había leído; «control deficiente de los impulsos», había dicho. En aquel momento hubiera podido matarla, y sus feroces sentimientos no amainaron cuando Ellis dijo, en un tono de voz clínico y ponderado, que él opinaba igualmente que la señora Worley no era un candidato apropiado. Morris se sintió profundamente humillado, incluso después de que McPherson declarase que la paciente ofrecía «posibilidades» y que su caso debía ser estudiado más a fondo.
«Control deficiente de los impulsos —pensó ahora—. ¡Al diablo con ella!»
—¿Marina Aeropuerto? —repitió uno de los policías—. ¿No es donde se alojan las azafatas?
—No lo sé —repuso otro.
Morris apenas escuchaba. Se restregó los ojos y decidió tomar otra taza de café. Hacía treinta y seis horas que no dormía, y no podría aguantar mucho más.
Salió de la habitación y subió al piso de arriba en busca de una máquina automática. En alguna parte del edificio debía haber una máquina de café. Incluso los policías tomaban café; todo el mundo lo tomaba. Y de pronto se detuvo, con un estremecimiento.
Sabía algo sobre el Marina Aeropuerto.
En el Marina Aeropuerto, Benson había sido arrestado por primera vez, bajo sospecha de haber golpeado al mecánico. Había un bar en el hotel; debió suceder allí. Morris estaba seguro.
Miró el reloj y se dirigió al lugar de aparcamiento. Sí se apresuraba, quizá lograría llegar al aeropuerto antes de que hubiera demasiado tráfico.
Un jet descendía hacia la pista de aterrizaje, cuando Morris tomó el desvío de la autopista y enfiló la carretera del aeropuerto. Pasó frente a bares, moteles y oficinas de alquiler de coches. Por la radio estaban dando una noticia: «… Y en la autopista de San Diego ha habido un accidente con un camión, que ha bloqueado tres carriles en dirección al norte. La proyección computada de la fluidez del tráfico es de diecinueve kilómetros por hora. En la autopista de San Bernardino hay un coche averiado en el carril izquierdo, al sur del desvío de Exeter. La proyección computada de la fluidez del tráfico es de cincuenta kilómetros por hora…»
Morris volvió a pensar en Benson. Quizá los ordenadores empezaban realmente a asumir el mando. Recordó a un excéntrico inglés que había dado conferencias en el hospital y que aseguró a los asistentes que pronto las operaciones serían practicadas con el cirujano en otro continente, trabajando con manos de robot y transmitiendo señales vía satélite. La idea se les antojó totalmente absurda, pero sus colegas no pudieron reprimir un escalofrío.
«… En la autopista de Ventura, al oeste de Haskell, el choque entre dos coches ha interrumpido el tráfico. La proyección computada es de veintiocho kilómetros por hora».
Se sorprendió escuchando atentamente el informe del tráfico. Con ordenadores o sin ellos, el informe del tráfico era vital para todos los habitantes de Los Ángeles. Uno aprendía de modo automático a escucharlo con atención, de la misma manera que, en otras partes del país, la gente estaba pendiente de los informes meteorológicos.
Morris había venido a California desde Michigan. Durante las primeras semanas, siempre preguntaba a la gente su opinión sobre el tiempo probable de los próximos días. Le parecía una pregunta natural para un recién llegado, y también un buen sistema para iniciar una conversación. Pero la gente le miraba con extrañeza y confusión. Más tarde comprendió que había venido a uno de los pocos lugares del mundo donde el estado del tiempo no interesaba a nadie; era casi siempre el mismo y se hablaba de él muy raramente.
Pero ¡los coches! Este sí que era un tema de conversación casi obligado. La gente siempre se interesaba por la marca del coche que tenía uno, si estaba satisfecho de él, si funcionaba bien, si sufría algún tipo de avería. También eran buenos temas de conversación las experiencias de cualquiera como conductor, los apuros causados por el exceso de tráfico, los itinerarios que acortaban distancias, los accidentes sufridos. En Los Ángeles, todo lo concerniente al automóvil revestía gran importancia, y merecía todo el tiempo y la atención que uno quisiera dedicarle.
Recordó, como una especie de prueba definitiva de la idiotez general, que un astrónomo había dicho una vez que si los marcianos observaban Los Ángeles desde arriba, llegarían probablemente a la conclusión de que el automóvil era la forma viviente predominante en aquella región, y en cierto sentido no se equivocaban.
Aparcó frente al hotel Marina Aeropuerto, y entró en el vestíbulo. El edificio era tan incongruente como su nombre, con la extraña mezcla de estilos tan característica de Californa; en este caso, una especie de posada japonesa en plástico y neón. Se dirigió directamente al bar, que a las cinco de la tarde estaba oscuro y casi desierto. Dos camareras hablaban y reían en un rincón; un par de ejecutivos ocupaban sendos taburetes en la barra, y el propio barman se dedicaba a contemplar el vacío, en actitud filosófica.
Morris se sentó ante la barra. Cuando el barmam se acercó le mostró una fotografía de Benson.
—¿Ha visto alguna vez a este hombre?
—¿Qué desea tomar?
Morris señaló la fotografía.
—Esto es un bar. Servimos bebidas.
Morris empezó a sentir algo extraño. Era la misma sensación que siempre experimentaba cuando empezaba a operar y se imaginaba a sí mismo como el cirujano de una película. Una situación muy teatral. Ahora era un cliente anónimo.
—Se llama Benson —explicó—, y está muy enfermo. Yo soy su médico.
—¿Cuál es su enfermedad?
Morris Suspiró.
—¿Le ha visto usted antes de ahora?
Claro, muchas veces. Es Harry, ¿no es cierto?
—Sí, Harry Benson. ¿Cuándo le vio por última vez?
—Hace una hora. —El hombre se encogió de hombros—. ¿Qué pasa con él?
—Tiene epilepsia, es muy importante encontrarle. ¿Sabe adónde ha ido?
—¿Epilepsia? ¿Lo dice en serio? —El barman cogió la fotografía y la examinó más de cerca, a la luz de un anuncio de Schlitz que había sobre la barra—. Es él, no hay duda. Pero se ha teñido el cabello de negro.
—¿Sabe adónde ha ido?
—No me ha dado la impresión de estar enfermo. ¿Está usted seguro de que…?
—¿Sabe adónde ha ido?
Hubo un largo silencio. El barman parecía ofendido; Morris se arrepintió de haber usado aquel tono.
—Usted no es ningún maldito médico —dijo el barman—. Ahora, lárguese.
—Necesito su ayuda —insistió Morris—. Es un asunto muy importante.
Sacó la cartera mientras hablaba, y extrajo sus documentos acreditativos, todo cuanto llevaba impresas las letras M. D., y los colocó sobre el mostrador. El barman ni siquiera los miró.
—La policía también le está buscando —añadió Morris—; y puedo hacer que vengan algunos agentes a interrogarle a usted. Pueden acusarle de estar encubriendo a un asesino. —Morris pensó que esto sonaba bien; por lo menos, era dramático.
El barman cogió uno de los documentos, lo miro de cerca, y lo dejó.
—No sé nada —repitió—; viene por aquí de vez en cuando, eso es todo.
—¿Adónde ha ido hoy?
—Lo ignoro. Se marchó con Joe.
—¿Quién es Joe?
—Un mecánico. Trabaja en el último turno de la United.
—¿Líneas Aéreas United?
—Sí —repuso el barman. Escuche, ¿qué hay de…?
Pero Morris ya se había ido.
En el vestíbulo del hotel llamó a la Unidad Neuropsiquiátrica, y pidió a la telefonista que le comunicase con el capitán Anders.
—Anders al habla.
—Oiga, soy Morris. Estoy en el aeropuerto y tengo una pista de Benson. Le han visto hace una hora en el bar del hotel Marina Aeropuerto. Salió con un mecánico llamado Joe, que trabaja para la United en el último turno.
Hubo un momento de silencio. Morris oyó el sonido de un lápiz rascando velozmente un papel.
—Ya lo he anotado —dijo Anders—. ¿Algo más?
—No.
—Enviaremos inmediatamente algunos coches. ¿Cree usted que fue a los hangares de la United?
—Es posible.
—Los coches saldrán inmediatamente.
—¿Qué hay de…?
Morris se interrumpió, y contempló el auricular, repentinamente mudo. Aspiró con fuerza, y reflexionó sobre cuál debía ser su próximo paso. De ahora en adelante, el asunto estaría en manos de la policía. Benson era peligroso. Debía dejar que la policía se encargase de él.
Pero, por otra parte, ¿cuánto tardarían en llegar? ¿Dónde se hallaba la comisaria más cercana? ¿En Inglewood? ¿En Culver City? Con el tráfico que había, no tardarían menos de media hora, incluso con ayuda de las sirenas. Media hora como mínimo.
Era demasiado; Benson tenía tiempo de escapar. Era preciso seguirle la pista. Solamente localizarle. Saber dónde estaba.
No intervendría. Pero tampoco le dejaría escapar.
El cartelón decía: «LÍNEAS AÉREAS UNITED-SOLO PERSONAL TÉCNICO». Debajo había una garita. Morris detuvo el coche, y sacó la cabeza por la ventanilla.
—Soy el doctor Morris. Estoy buscando a Joe.
Morris estaba preparado para dar muchas explicaciones, pero el guarda no parecía sentir el menor interés.
—Joe llegó hará unos diez minutos. Firmó la entrada en el hangar siete.
Morris vio al frente tres hangares muy grandes, con sendas áreas de aparcamiento en la parte trasera.
—¿Cuál de ellos es el siete?
—El de la izquierda —repuso el guarda—. No sé para qué ha ido, como no sea para el invitado.
—¿Qué invitado?
—Ha firmado y añadido el nombre de un invitado… —El vigilante consultó un bloc—. Un tal señor Benson. Han ido al siete.
—¿Qué hay en el siete?
Un DC10 en reparación. De momento, nadie trabaja en él; están esperando un motor nuevo, que aún tardará una semana en llegar. Me imagino que ha querido enseñárselo.
—Gracias —dijo Morris. Cruzó la entrada, se dirigió al aparcamiento, y detuvo el coche muy cerca del hangar siete. Se apeó y permaneció inmóvil; en realidad, ni siquiera sabía si Benson estaba o no en aquel hangar. Tendría que asegurarse, de lo contrario la policía le consideraría un estúpido. Si se quedaba en el aparcamiento, Benson podía escapar.
Decidió que era mejor asegurarse. No tenía miedo; era joven y estaba en buenas condiciones físicas. También sabia perfectamente que Benson era peligroso, y saberlo constituía una protección; el peligro mayor que ofrecía Benson afectaba a las personas que desconocían la naturaleza letal de su enfermedad.
Decidió echar una mirada al interior del hangar para asegurarse si Benson se encontraba allí. El hangar era una estructura enorme, pero aparentemente carecía de entradas, a excepción de las puertas gigantescas que se abrían para dar paso al avión, y que ahora estaban cerradas. ¿Cómo se entraba?
Examinó el exterior, en su mayor parte de acero acanalado. Entonces vio una puerta de tamaño normal en el extremo del lado izquierdo. Volvió a su coche, fue hasta la puerta, aparcó, y entró en el hangar.
Dentro reinaba la oscuridad más completa, y el silencio era total. Se detuvo un momento junto a la puerta, y entonces oyó un leve gemido. Tocó las paredes con las manos, buscando un interruptor de luz; encontró una caja de acero, y la palpó cuidadosamente. Había varios interruptores grandes.
Los apretó todos.
Las luces del techo se encendieron, una tras otra, muy potentes y muy altas. Vio en el centro del hangar un avión gigantesco, que despedía reflejos cegadores bajo la luz de las bombillas. Era extraño lo enorme que parecía un avión en el interior de una estructura. Caminó hacia él, alejándose de la puerta.
Oyó otro gemido.
Al principio no pudo determinar de dónde procedía. No había nadie a la vista; nadie yacía sobre el pavimento. Pero había una escalera junto al ala del otro lado, y se encaminó hacia ella, pasando por debajo de la reluciente y enorme cola. El hangar olía a gasolina y a grasa, dos olores penetrantes. Hacía calor.
Otro gemido.
Aceleró el paso, y el eco resonó en el ámbito cavernoso del hangar. El gemido parecía proceder del interior del avión. ¿Qué haría para entrar en él? Era una idea singular: había viajado en avión docenas de veces, y siempre se subía por una rampa colocada junto a la cabina del piloto. Pero aquí, en el hangar…, el avión era de tan enormes proporciones que parecía imposible subir hasta él.
Pasó bajo los dos motores a propulsión del ala más cercana. Eran cilindros gigantescos, con negras hojas de turbina en el interior. Los motores nunca le parecieron tan grandes; probablemente no se habría fijado.
Llegó a la escalera y la subió. El ala se encontraba a casi dos metros de altura, una superficie brillante y plateada, punteada de remaches. Unas letras pintadas decían: «PISAR AQUÍ», y en las letras había gotas de sangre. Miró hacia el otro extremo del ala y vio a un hombre echado boca arriba, cubierto de sangre. Morris se acercó, y vio la cara del hombre terriblemente magullada, y un brazo estirado hacia atrás, en una posición grotesca y antinatural.
Oyó un ruido a sus espaldas. Se volvió brusca mente.
Y entonces, repentinamente, todas las luces del hangar se apagaron.
Morris sintió que la sangre se helaba en sus venas. Tenía una sensación de desorientación total, de estar suspendido en el aire en medio de una vasta e ilimitada negrura. No se movió; contuvo el aliento y esperó.
El herido volvió a gemir; no se oía ningún otro sonido. Morris se arrodilló, sin saber exactamente por qué; quizá se sentía más seguro pegado a la superficie metálica del ala. No tenía conciencia de estar asustado, sólo muy confundido.
Entonces oyó una risa apagada. Y empezó a sentir miedo.
—¿Benson?
No hubo respuesta.
—Benson, ¿está usted aquí?
Nadie respondió, pero se oyeron pasos sobre el suelo de cemento. Pasos regulares, tranquilos, que el eco repetía.
—Harry, soy el doctor Morris.
Morris parpadeó, intentando distinguir en la oscuridad. Pero fue inútil, no veía absolutamente nada; no veía los bordes del ala, no podía ver el contorno del fuselaje. Nada absolutamente.
Los pasos se acercaban.
—Harry, quiero ayudarle.
Su voz tembló al hablar; le estaba revelando a Benson que tenía miedo. Decidió guardar silencio. El corazón latía con fuerza, su respiración era entrecortada, casi un jadeo.
—Harry.
Ninguna respuesta. Pero los pasos se detuvieron. Tal vez Benson estaba renunciando a sus propósitos; tal vez había tenido una estimulación. O quizá había cambiado de planes.
Un sonido nuevo: un crujido metálico, muy cerca.
Otro crujido.
Estaba subiendo la escalera.
Morris nadaba en sudor. Seguía sin ver nada. Su desorientación era tan grande que ya no recordaba en qué punto del ala se encontraba; ¿tenía la escalera delante o detrás de sí?
Otro crujido.
Trató de localizar el ruido; parecía venir desde un punto enfrente suyo. Aquello significaba que estaba de cara a la cola, al borde del ala. Y de cara a la escalera.
Otro crujido.
¿Cuántos escalones había? Dos metros, unos seis escalones. Benson estaría muy pronto sobre el ala del avión. ¿Qué podía usar como arma? Morris se palpó los bolsillos; tenía la ropa empapada y pegada al cuerpo por el sudor. Tuvo la idea momentánea de que todo esto era ridículo, que él era el médico y Benson el paciente. Benson atendería a sus razones; haría lo que se le ordenase.
Otro crujido.
¡Un zapato! Rápidamente se quitó un zapato y maldijo la circunstancia de que tuviera la suela de goma. Pero era mejor que nada. Mantuvo el zapato sobre su cabeza, fuertemente, dispuesto a lanzarlo. Vio mentalmente la imagen del mecánico herido, del rostro sanguinolento y desfigurado. Y comprendió de improviso que tendría que golpear a Benson con fuerza, con toda la fuerza de sus brazos.
Tendría que intentar matar a Benson.
Ya no se oían crujidos, pero sí a alguien respirando. Y entonces, débilmente al principio, pero en seguida con más insistencia, oyó unas sirenas. La policía llegaba. Benson también las oiría, y se daría por vencido.
Otro crujido.
Benson estaba bajando la escalera. Morris exhaló un suspiro de alivio.
Entonces oyó un sonido peculiar, y sintió que el ala bajo sus pies se movía ligeramente. Benson no había bajado, sino que había continuado subiendo, y ahora se encontraba sobre el ala.
—¿Doctor Morris?
Morris estuvo a punto de contestar, pero se contuvo. En aquel momento se dio cuenta de que Benson tampoco podía ver nada. Benson necesitaba orientarse por medio de la voz. Morris calló.
—¿Doctor Morris? Necesito su ayuda.
Las sirenas se acercaban a toda velocidad. Morris tuvo la satisfacción momentánea de pensar que iban A coger a Benson. La pesadilla se acabaría muy pronto.
—Le ruego que me ayude, doctor Morris.
«Tal vez sea sincero», pensó Morris. Podía estar hablando acuciado por la necesidad. De ser así, él, como médico, tenía el deber de ayudarle.
—¡Por favor!
Morris se puso en pie.
—Estoy aquí, Harry —dijo—, no se preocupe y…
Algo silbó en el aire; Morris lo sintió llegar antes de que diera en el blanco. Entonces experimentó un dolor insoportable en la boca y la mandíbula, cayó hacia atrás y rodó por el ala. El dolor era terrible, el peor que sintiera en toda su vida.
Después tuvo la sensación de caer en un abismo. La distancia entre el ala y el suelo no era grande pero le pareció que tardaba mucho en recorrerla casi una eternidad.