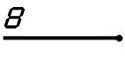
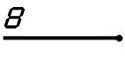
La ducha era una delicia, los hilos de agua caliente parecían agujas punzantes sobre su piel desnuda. Se relajó, aspiró el vapor, y cerró los ojos. Siempre le habían gustado las duchas, a pesar de que sabía que era una costumbre masculina. Los hombres se duchaban, las mujeres tomaban un baño. El doctor Ramos se lo había mencionado una vez, pero ella lo consideraba una tontería. Las costumbres estaban para ser infringidas; ella tenía su personalidad.
Entonces cayó en la cuenta de que las duchas se usaban para tratar a los esquizofrénicos, que a veces se calmaban alternando el agua fría con la caliente.
—¿Así que ahora piensa que es esquizofrénica? —había preguntado el doctor Ramos, soltando una carcajada. No se reía a menudo, y de vez en cuando ella intentaba hacerle reír, generalmente sin éxito.
Cerró el grifo de la ducha y salió, envolviéndose con una toalla. Seco el vapor del espejo y contempló su imagen. «Tienes un aspecto terrible», pensó, mientras movía la cabeza; la imagen la imitó. La ducha había lavado el maquillaje de los ojos, el único maquillaje que usaba, y ahora se veía los ojos pequeños, y opacos por la fatiga. ¿A qué hora tenía hoy la visita con el doctor Ramos? ¿O no era hoy?
Pero ¿qué día era? Necesitó pensar un momento para recordar que era viernes. No había dormido en veinticuatro horas, y tenía todos los síntomas de la falta de sueño que recordaba de cuando era una interna. Acidez en el estómago, malestar en todo el cuerpo, y la mente embotada. Era una sensación muy desagradable.
Sabía que el malestar iría en aumento. Dentro de cuatro o cinco horas empezaría a soñar despierta con dormir. Se imaginaria una cama, y la suavidad del colchón al tenderse sobre él. Empezaría a obsesionarse con las maravillosas sensaciones que le produciría quedarse dormida.
Esperaba que no tardasen en encontrar a Benson. El espejo volvía a estar empañado. Abrió la puerta del cuarto de baño para que se ventilase, y limpió un trozo de espejo con la mano. Estaba empezando a maquillarse de nuevo cuando sonó el timbre de la puerta.
Debía ser Anders. La puerta de entrada no estaba cerrada con llave.
—Está abierta —gritó, y después siguió maquillándose. Se pintó un ojo, y antes de pintarse el segundo añadió—: Si quiere café, vaya a la cocina a hervir agua.
Se pintó el otro ojo, apretó más la toalla alrededor del cuerpo, y se asomó al pasillo.
—¿Ha encontrado todo lo que necesitaba? —preguntó.
En el pasillo estaba Harry Benson.
—Buenos días, doctora Ross —dijo, con voz amable—. Espero no haber llegado en un momento inoportuno.
Era extraño lo asustada que se sentía. Él le alargó la mano y ella se la estrechó, sin darse cuenta. Estaba preocupada con su propio miedo. ¿Por qué sentía miedo? Conocía muy bien a este hombre; había estado a solas con él muchas veces, y nunca había tenido miedo.
La sorpresa lo explicaba en parte, por lo inesperado de verle allí. Y el marco tan poco profesional; se sintió profundamente incómoda con la toalla, y las piernas desnudas todavía húmedas.
—Perdóneme un minuto —dijo—. Voy a vestirme.
Él asintió cortésmente, y volvió al salón, Janet cerró la puerta del dormitorio y se sentó en la cama, respirando entrecortadamente, como si hubiera corrido demasiado. «Es la ansiedad», pensó, pero el subterfugio no la ayudó gran cosa. Recordó a un paciente que había terminado por gritarle, lleno de exasperación: «No me diga que estoy deprimido. ¡Me encuentro horriblemente!»
Fue al armario y sacó un vestido, sin darse cuenta siquiera de cuál era. Entonces volvió al cuarto de baño para revisar su aspecto. «Estoy evadiéndome —pensó—. Este no es momento para evasiones».
Aspiró profundamente y salió a hablar con él.
Le encontró en el centro de la habitación, y parecía incómodo y confuso. Ella vio el aposento de otro modo, con la mirada de él: un apartamento moderno, estéril y hostil. Muebles modernos, cuero negro y cromados, ángulos rectos; pinturas modernas en las paredes; un ambiente moderno, laqueado, eficiente, mecánico, totalmente hostil.
—Nunca hubiera sospechado esto de usted —dijo Benson.
—No estamos amenazados por las mismas cosas, Harry. —Se esforzó en hablar con voz inocua—. ¿Quiere un poco de café?
—No, gracias.
Iba pulcramente vestido, con chaqueta y corbata, pero la peluca, la peluca negra la inquietaba, igual que los ojos: estaban cansados, ausentes, eran los ojos de un hombre al borde del colapso. Recordó a las ratas extenuadas después de excesivas estimulaciones placenteras. Acababan por yacer en el suelo de la jaula, jadeando, demasiado débiles para arrastrarse hasta la palanca y presionarla una vez más.
—¿Vive aquí sola? —inquirió él.
—Sí, sola.
Tenía un pequeño cardenal en la mejilla izquierda, muy cerca del ojo, Buscó el vendaje con la mirada, y lo vio asomar un poco entre la peluca y el cuello de la camisa.
—¿Sucede algo? —preguntó Benson.
—No, nada.
—Parece estar nerviosa. —En la voz se advertía un interés auténtico. Probablemente había tenido una estimulación reciente. Janet recordó la atracción sexual que había sentido por ella durante las estimulaciones previas a la confrontación.
—No… no estoy nerviosa —negó, sonriendo.
—Tiene una sonrisa preciosa —manifestó él.
Janet observó el traje, buscando rastros de sangre. La chica estaba empapada; Benson debió cubrirse de sangre, y sin embargo, no había rastro de ella en sus ropas. Quizá se había cambiado después de ducharse por segunda vez. Después de matarla.
—Bueno —dijo—, yo si que quiero una taza de café.
Se fue a la cocina con una especie de alivio. Era más fácil respirar en la cocina, sin la presencia de él. Colocó la cafetera sobre el hornillo, encendió el gas, y se quedó esperando. Tenía que recobrar el propio control. Tenía que controlar la situación.
Lo curioso era que, pese a haberse asustado al verle entrar tan de improviso en su apartamento, en el fondo no le había sorprendido que viniera. Los epilépticos psicomotores actuaban bajo presión, y temían su propia violencia. Más del cincuenta por ciento se suicidaban, llevados por la desesperación; todos sentían angustia y buscaban ayuda en los médicos.
Pero ¿por qué no había vuelto al hospital?
Volvió al salón. Benson se hallaba en pie frente a los grandes ventanales, contemplando la ciudad, que se extendía a lo largo de varios kilómetros a la redonda.
—¿Está usted enfadada conmigo? —inquirió él.
—¿Enfadada? ¿Por qué?
—Porque me he escapado.
—¿Por qué se ha escapado, Harry?
Ella sintió, mientras hacía esta pregunta, que recobraba su entereza, su control. Era capaz de dominar a este hombre; su profesión la había preparado para ello. Había estado a solas con hombres más peligrosos que él. Recordó un semestre en el Hospital Estatal Cameron, durante el cual trabajó con psicópatas y asesinos feroces, hombres amables, atractivos y despiadados.
—¿Por qué? Porque sí —Benson sonrió, y se sentó en una silla; se removió en ella y por fin se levantó, tomando asiento en el sofá—. Todos sus muebles son incómodos. ¿Cómo puede vivir en un lugar tan incómodo?
—A mí me gusta.
—Pero es incómodo. —La miró fijamente, con expresión desafiante. Ella volvió a desear que esta entrevista no tuviera lugar allí, Este ambiente era amenazador, y Benson reaccionaba contra las amenazas atacando.
—¿Cómo me ha encontrado, Harry?
—¿Le sorprende que supiera dónde vive?
—Sí, un poco.
—Fui muy precavido —explicó él—. Antes de ir al hospital, me enteré de dónde vivían usted, Ellis y McPherson. Averigüé el domicilio de todo el mundo.
—¿Por qué?
—Por si acaso.
—¿Qué creía usted que ocurriría?
Él no contestó. Se puso en pie y fue hacia la ventana, para contemplar nuevamente la ciudad.
—Me están buscando por todas partes, ¿verdad?
—Sí.
—Nunca darán conmigo. La ciudad es demasiado grande.
En la cocina, la cafetera empezó a silbar. Ella se excusó y fue a buscar el café. Recorrió los estantes con la mirada buscando algún objeto pesado. Tal vez le sería posible golpearle en la cabeza. Ellis nunca se lo perdonaría, pero…
—Tiene usted un cuadro en la pared —dijo Benson a gritos— que está lleno de números. ¿Quién lo ha pintado?
—Un hombre llamado Johns.
—¿Por qué le gusta pintar números? Los números son para las máquinas.
Ella se sirvió el café, vertió un poco de leche, volvió y se sentó.
—Harry…
—No, es en serio. Y mire éste. ¿Qué diablos significa? —Tocó otro de los cuadros con los nudillos.
—Harry, venga y siéntese.
La miró un momento con fijeza, entonces se acercó, y se sentó frente a ella, en el diván. Parecía estar en tensión, pero un instante después sonrió tranquilamente; durante un segundo, sus pupilas se dilataron. «Otra estimulación», pensó ella.
¿Qué diablos podía hacer?
—Harry —preguntó—, ¿qué ha sucedido?
—No lo sé —repuso él, todavía relajado.
—Se fue del hospital…
—Sí, me fui del hospital vestido con uno de esos trajes blancos. Lo había planeado todo. Angela me recogió.
—¿Y luego?
—Luego fui a mi casa. Estaba muy nervioso.
—¿Por qué estaba nervioso?
—Pues, verá, no sabía cómo iba a terminar todo esto.
Ella no comprendía a qué se refería.
—¿Cómo va a terminar?
—Al salir de mi casa, fuimos a su apartamento, tomarnos unas copas, hicimos el amor, y, entonces le conté cómo iba a terminar todo esto. Ella se asustó. Quería llamar al hospital y decirles dónde estaba…
Se interrumpió, momentáneamente confuso. Janet no quiso insistir. Había sufrido un ataque, y no recordaría haber matado a la chica. Su amnesia sería total y genuina. Pero quería obligarle a seguir hablando.
—¿Por que abandonó el hospital, Harry?
—Fue por la tarde —dijo él, volviendo a mirarla con fijeza—. Yo estaba en la cama, y de pronto me di cuenta de que todos me estaban vigilando, que me dirigían como a una máquina. Esto era lo que siempre había temido.
En un rincón lejano y académico de su mente, ella sintió confirmarse una sospecha. La paranoia de Benson acerca de las máquinas era, en el fondo, un temor a la dependencia, a la pérdida de la confianza en si mismo. Estaba diciendo literalmente la verdad cuando afirmaba que no le gustaba ser atendido. Y en general, las personas odiaban aquello que temían.
Y Benson dependía de ella. ¿Cómo reaccionaría ante aquel hecho?
—Ustedes me mintieron —declaró repentinamente él.
—Nadie le ha mentido, Harry.
Benson empezó a enfadarse.
—Sí, me han mentido, me han…
Se interrumpió, y volvió a sonreír. Las pupilas se dilataron brevemente: otra estimulación. Ahora se sucedían con rapidez. Pronto vendría el colapso.
—¿Quiere saber una cosa? Es la sensación más estupenda del mundo —dijo.
—¿Qué sensación?
—Este zumbido.
—¿Es eso lo que siente?
—En cuanto las cosas empiezan a oscurecerse… ¡el zumbido!, y vuelvo a ser feliz —explicó Benson—. Maravillosamente vivo y feliz.
—Las estimulaciones —dijo ella.
Resistió el impulso de mirar el reloj. ¿Qué importaba? Anders había dicho que vendría al cabo de veinte minutos, pero cualquier cosa podía retrasarle. E incluso si venia, Janet no estaba segura de que pudiera dominar a Benson, un epiléptico psicomotor fuera de control era algo temible. Probablemente Anders tendría que acabar matándole, o por lo menos, intentándolo. Y ella no quería que esto sucediera.
—¿Sabe otra cosa? —Continuó Benson—. El zumbido sólo es agradable a veces. Cuando se intensifica demasiado es… sofocante.
—¿Es intenso ahora?
—Sí —afirmó él, y sonrió.
En el momento de verle sonreír, ella comprendió aturdida la enormidad de su propia impotencia. Todo cuanto aprendiera sobre el control de los pacientes; sobre la orientación del proceso mental, sobre la vigilancia de las expresiones verbales, era inútil en este caso. Las maniobras de persuasión no servirían de nada, no podrían ayudarla, del mismo modo que no la ayudarían a dominar a una víctima de la rabia, o a un paciente con tumor cerebral. Benson tenía un problema físico; estaba en manos de una máquina que le empujaba certera e inexorablemente hacia un ataque. Las palabras no desconectarían el ordenador implantado.
Solamente podía hacer una cosa, y era llevarle al hospital. Pero ¿cómo? Intentó apelar a sus funciones intelectuales.
—¿Comprende lo que esta sucediendo, Harry? Las estimulaciones le están sobrecargando, empujándole hacia los ataques.
—La sensación es agradable.
—Pero usted mismo ha dicho que no siempre lo es.
—No, no siempre.
—Entonces, ¿no desea que lo corrijamos?
Él guardó un breve silencio.
—¿Corregirlo?
—Arreglarlo, cambiarlo para que no sufra más ataques —Janet tenía que elegir cuidadosamente sus palabras.
—¿Usted cree que necesito ser arreglado? —Estas palabras hicieron que Janet recordase a Ellis: la frase favorita del cirujano.
—Harry, podemos lograr que se sienta mejor.
—Me encuentro muy bien, doctora Ross.
—Pero, Harry, cuando fue a casa de Angela…
—No recuerdo nada de lo que ha sucedido.
—Usted fue a su casa cuando salió del hospital.
—No recuerdo nada; las cintas de mi memoria están en blanco. Son estáticas. Puede usar un magnetófono, si quiere, y escucharlo usted misma. —Abrió la boca, y emitió un sonido silabeante—. ¿Lo ve? Estáticas.
—Usted no es una máquina, Harry —dijo ella suavemente.
—Todavía no.
Janet sintió que se le revolvía el estómago; soportaba una tensión enorme. De nuevo la parte académica de su mente observó la interesante manifestación física de un estado emocional. Experimentó agradecimiento por aquella parte neutral de su mente, aunque sólo funcionase unos instantes.
Pero también sentía cólera pensando en Ellis y McPherson, y en todas aquellas conferencias durante las cuales ella había repetido que la implantación de un ordenador en Benson no haría más que exagerar su estado delusorio. No le habían hecho el menor caso.
Deseó que ahora se encontrasen allí.
—Ustedes están intentando convertirme en una máquina —dijo él—. Todos ustedes. Y yo lucho para impedírselo.
—Harry…
—Déjeme terminar. —Tenía el rostro tenso; repentinamente, se distendió en una sonrisa.
Otra estimulación; ahora se producían a intervalos de pocos minutos. ¿Dónde estaría Anders? ¿Dónde estarían los demás? ¿Debería salir al rellano, y comenzar a gritar? ¿Debería intentar llamar al hospital? ¿O a la policía?
—Es tan maravillosa —murmuró Benson, sonriendo todavía—. Es una sensación tan maravillosa. No hay nada que pueda comparársele. Podría nadar en esta sensación durante toda la eternidad.
—Harry, quiero que intente relajarse.
—Ya estoy relajado. ¿Eso no es lo que realmente quiere, verdad?
—Pues, ¿qué quiero?
—Quiere que yo sea una buena máquina. Quiere que obedezca a mis amos, que siga sus instrucciones. ¿No es eso lo que quiere?
—Usted no es una máquina, Harry.
—Y nunca lo seré. —Su sonrisa se desvaneció—. Nunca, nunca.
Ella aspiró profundamente.
—Harry —dijo—, quiero que vuelva al hospital.
—No.
—Podemos hacer que se sienta mejor.
—No.
—Nos preocupamos por usted, Harry.
—Se preocupan por mí. —Se rió, dura y desagradablemente—. Ustedes no se preocupan por mí. Todo lo que les preocupa es su preparación experimental. Les preocupa su protocolo científico, su investigación ulterior. No se interesan por mí.
Estaba poniéndose excitado y furioso.
—No será muy bonito si tienen que confesar en las revistas médicas que después de observar a muchos pacientes durante tantos años, uno se les ha muerto porque se volvió loco y la policía tuvo que matarlo. Será muy mala propaganda.
—Harry…
—Ya sé —interrumpió Benson. Le enseñó las manos—. He estado enfermo hace una hora. Después, al despertarme, he visto que tenía sangre en las uñas. Sangre, lo recuerdo. —Contempló fijamente sus manos, y las doblaba para mirar las uñas. Entonces se tocó el vendaje—. Creían que la operación surtiría efecto, pero no ha sido así.
De improviso, empezó a llorar. La expresión de su rostro no cambió, pero las lágrimas le rodaban por las mejillas.
—No ha surtido efecto —sollozó—, no lo comprendo, no lo comprendo…
También repentinamente, sonrió. Otra estimulación. Esta seguía a la anterior a menos de un minuto. Janet sabía que sufriría un colapso en los próximos segundos.
—No quiero hacer daño a nadie —dijo él, sonriendo alegremente.
Ella sintió lástima, y tristeza por lo que estaba sucediendo.
—Lo comprendo —asintió—. Volvamos al hospital.
—No, no…
—Yo iré con usted. Me quedaré a su lado. Todo irá bien.
—¡No discuta conmigo! —Se levantó de un salto, con los puños cerrados, y la miró lleno de furia—. No la escucharé…
Se interrumpió, pero la sonrisa no se produjo. En su lugar, empezó a olfatear el aire.
—¿Qué es ese olor? —preguntó—. Odio este olor. ¿Qué es? Lo odio, me oye, ¡lo odio!
Se acercó a ella, olfateando. Alargó las manos hacía ella.
—Harry…
—Odio esta sensación —repitió él.
Janet se levantó, para apartarse. Él la siguió torpemente, con las manos todavía tendidas.
—No quiero esta sensación, no la quiero —susurró. Ya no olfateaba. Estaba claramente en estado de trance, y se aproximaba a ella.
—Harry…
Su rostro carecía de expresión, era la máscara de un autómata. Seguía con los brazos tendidos hacía ella. Casi parecía estar avanzando como un sonámbulo; sus movimientos eran lentos, y ella podía retroceder, manteniendo la distancia.
Entonces, súbitamente, agarró un pesado cenicero de cristal y lo lanzó contra ella. Janet lo esquivó, fue a estrellarse contra una de las ventanas, y rompió el vidrio.
Él saltó hacia ella, la rodeó con sus brazos, y comenzó a apretarla como si fuera un oso torpe, con una fuerza increíble.
—Harry —jadeó ella—, Harry. —Le miró el rostro, y vio que seguía sin expresión.
Janet le propinó un rodillazo en la ingle.
Él gimió y la soltó, doblando la cintura, y tosiendo. Ella corrió hacia el teléfono, y descolgó el auricular; marcó el número de la telefonista. Benson seguía agachado, tosiendo.
—Operadora… Operadora, póngame con la policía.
—¿Desea la policía de Beverly Hills o la policía de Los Ángeles?
—¡No me importa!
—Bueno, ¿cuál…?
Soltó el teléfono; Benson volvía a acercarse. Oyó la voz lejana de la Operadora llamando: «Oiga, oiga…»
Benson arrancó los cables del teléfono y tiró el aparato al otro extremo de la habitación. Agarró una lámpara de pie y la sostuvo en el aire con la base en alto; entonces empezó a balancearla, describiendo grandes círculos. Ella la esquivó una vez, pero llegó a sentir la ráfaga de aire levantada por la pesada base de metal. Si alcanzaba a golpearla, la mataría. La mataría. Esta certidumbre la empujó a la acción.
Corrió hacia la cocina, Benson soltó la lámpara y la siguió. Ella abrió a toda prisa cajón tras cajón, buscando un cuchillo. Encontró solamente un pequeño cuchillo de mondar patatas. ¿Dónde demonios estarían los cuchillos grandes?
Benson entró en la cocina. Janet lanzó un pote contra él, a ciegas, y lo golpeó en las rodillas, pero él siguió avanzando.
La parte distante y académica de su mente continuaba funcionando, y le decía que estaba cometiendo un gran error, que había algo en la cocina que podía utilizar. ¿Qué era?
Las manos de Benson se cerraron sobre su cuello. La fuerza que ejercían era espantosa. Ella le agarró por las muñecas, y trató de desasirle. Le lanzó un puntapié, pero él arqueó el cuerpo y la empujó después contra el armario, manteniéndola sujeta.
No podía moverse, no podía respirar. Empezó a ver puntos azules bailando ante sus ojos. Los pulmones estaban faltos de aire.
Rascó los estantes con las uñas, buscando algo, cualquier cosa, con que golpearle. No encontró nada.
La cocina…
Agitó desesperadamente las manos. Tocó los botones del lavavajillas, el pomo del horno, las manijas de su cocina.
Su visión era verdosa; los puntos azules se agrandaban y oscilaban repulsivamente ante ella. Encontraría la muerte en la cocina.
La cocina, la cocina, los peligros de la cocina. La idea la asaltó de repente, justo en el momento en que iba a desmayarse.
Las microondas.
Ya no tenía visión, el mundo era de un gris opaco, pero aún podía sentir el tacto. Sus dedos tocaron el metal del horno, el cristal de la puerta del horno, entonces un poco más arriban, hasta los mandos… Hizo girar uno de ellos…
Benson profirió un grito.
La presión alrededor del cuello cesó. Cayó desplomada al suelo. Benson estaba gritando, y profería sonidos horribles y angustiosos. Janet recuperó lentamente la visión y le vio, de pie a su lado, agarrándose la cabeza con las manos. Y gritando.
Él no se fijó en ella tendida en el suelo, que jadeaba penosamente. Se retorcía, agarrándose la cabeza, y emitía rugidos de animal herido. De pronto salió corriendo de la habitación, sin dejar de gritar.
Ella perdió instantáneamente el conocimiento.