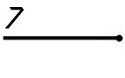
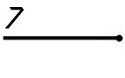
Tres coches patrulla se hallaban estacionados frente al edificio de Sunset. Las intermitentes luces rojas ya habían atraído a una multitud, a pesar de la hora temprana y del frío reinante. Ross aparcó el coche al final de la calle y fue caminando hasta la casa, Un policía joven la detuvo.
—¿Es usted una inquilina?
—Soy la doctora Ross. El capitán Anders me ha llamado.
El agente le indicó el ascensor.
—Tercer piso, a la izquierda —informó, y la dejó pasar.
La gente miró con curiosidad mientras ella cruzaba el vestíbulo y se quedaba esperando el ascensor. Los curiosos estaban fuera, miraban hacia la casa, y se empinaban para ver por encima de los hombros de los que tenían delante, quienes hablaban en susurros Ross se preguntó qué pensarían de ella. Las luces fulgurantes de los coches patrulla proyectaban un resplandor intermitente hacia la entrada de la casa. Por fin llegó el ascensor y las puertas se cerraron tras ella.
El interior del ascensor estaba sucio; tenía un tapizado de plástico que imitaba la madera y una alfombra verde manchada por innumerables perros y gatos. Ross esperó impaciente a que llegara quejumbrosamente al tercer piso, sabía que albergaban estos edificios: estafadores, tahúres, drogadictos, y gentes de paso, Poda alquilarse un apartamento para un plazo breve, de mes en mes. Era un antro.
Salió del ascensor en el tercer piso y se dirigió a una puerta rodeada de policías. Uno de ellos la detuvo; repitió que había venido a ver al capitán Anders, y la dejó pasar, advirtiéndole que no tocara nada.
Era un apartamento de una sola habitación, amueblada en estilo seudoespañol, o por lo menos, esto le pareció. Unos veinte hombres se apiñaban entre los muebles, recogiendo muestras, tomando fotografías, midiendo, examinando objetos. Era imposible imaginarse el aspecto de la estancia antes de la invasión del personal de la policía.
Anders salió a su encuentro. Era joven, de unos treinta y cinco años, y vestía un traje oscuro de corte clásico, Llevaba el cabello largo, que le cubría el cuello de la camisa por detrás, y lucía unas gafas de concha. Su aspecto era el de un intelectual, y le resultó inesperado. Cuando habló, su voz era suave:
—¿Es usted la doctora Ross?
—Sí.
—Soy el capitán Anders. —Su apretón de manos fue rápido y firme—. Gracias por venir. El cuerpo está en el dormitorio; ya ha venido el funcionario de Investigación Criminal.
La acompañó al dormitorio. La víctima era una joven de unos veinte años, y yacía desnuda sobre la cama. Tenía la cabeza destrozada y numerosas heridas de arma blanca. La cama estaba empapada de sangre, y su olor dulzón invadía el aposento.
En el resto de la habitación reinaba el desorden: la silla del tocador en el suelo, los cosméticos y las lociones se vaciaban sobre la alfombra, una de las lamparillas de noche estaba rota. Seis hombres trabajaban en la habitación, uno de ellos un médico de la Oficina de Investigación, que escribía un acta de defunción.
—Esta es la doctora Ross —dijo Anders—. Explíquele los detalles.
El médico señaló el cuerpo.
—Como puede ver, una metodología brutal. Un golpe potente en la región temporal izquierda, que produjo una depresión craneal y la inconsciencia instantánea. El arma ha sido aquella lámpara; tiene pegados algunos cabellos de la víctima y sangre de su grupo.
Ross observó la lámpara, y volvió a contemplar el cadáver.
—¿Y las heridas?
—Son posteriores, casi seguramente post mortem. La mató el golpe en la cabeza.
Ross miró la cabeza. Tenía un lado hundido, como una pelota de fútbol deshinchada, lo cual desfiguraba las facciones de un rostro que debió ser convencionalmente bonito.
—Observará usted que está medio maquillada —prosiguió el médico, mientras se acercaba al cadáver—. Tal como hemos reconstruido los hechos, ella estaba sentada ante aquel tocador, maquillándose. El golpe fue asestado desde arriba y desde el lado, la derribó de la silla e hizo caer las lociones y demás objetos. Entonces la levantaron —el médico alzó los brazos y fingió un esfuerzo, como si cargase con un cuerpo invisible— y la colocaron en la cama.
—¿Alguien bastante fuerte?
—Sí, claro. Tuvo que ser un hombre.
—¿Cómo lo saben?
—Por los pelos del pubis encontrados en la ducha. Había dos variedades: una pertenece a ella, y la otra es masculina. Como usted sabrá, el pelo del pubis masculino es más circular y menos elíptico en su corte transversal que el pelo femenino.
—No lo sabia —dijo Ross.
—Puedo darle una muestra, si lo desea —ofreció el médico—. También hemos comprobado que el asesino tuvo trato sexual con ella antes de cometer el crimen. En el semen hay sangre, y es del grupo AO. Se deduce que el hombre tomó una ducha después del coito, y después salió y la mató.
Ross asintió con la cabeza.
—Después de asestarle el golpe en la cabeza, la levantó para colocarla sobre la cama. En estos momentos, no sangraba mucho. Hay muy poca sangre en el tocador y en la alfombra. Pero ahora el asesino echa mano de un instrumento y se lo clava varias veces en el estómago. Observará usted que las heridas más profundas aparecen en el bajo abdomen, lo cual puede tener algún significado sexual para el asesino. Pero esto es sólo una conjetura.
Ross asintió, pero no dijo nada. Había decidido que el médico de la sección criminal no era de fiar; y se propuso no contarle nada que no fuera estrictamente necesario. Se aproximó al cadáver para examinar las heridas. Eran todas pequeñas, como pinchazos, y estaban rodeadas de jirones de piel.
—¿Han encontrado el arma?
—No —contestó el médico.
—¿Qué clase de arma pudo usar, según usted?
—No estoy seguro. Ha de ser algo poco afilado, pero muy duro. Necesito hacer mucha fuerza para penetrar de este modo con un instrumento relativamente romo.
—Otro argumento a favor de que es un hombre —dijo Anders.
—Sí, Yo diría que ha sido algo de metal, como un abridor de cartas, una regla de metal o un destornillador. Algo parecido. Pero lo verdaderamente interesante —continuó el médico— es este fenómeno. —Señaló el brazo izquierdo de la joven, apoyado sobre la cama y mutilado salvajemente por una profusión de heridas—. Después de herirla en el vientre y en el estómago, pasó al brazo, moviéndose de un modo regular y practicando una sucesión de pinchazos. Y ahora, fíjese cuando ha pasado del brazo, continúa usando el arma. Observe los desgarrones de la sabana y la manta. Van continuando en línea recta.
Señaló los desgarrones.
—En mi opinión —prosiguió el médico—, esto es perseverancia. Continuación automática de un movimiento sin objeto. Como si fuera una especie de máquina que no puede detener su propia marchan.
—Exacto —dijo Ross.
—Suponemos —añadió el médico— que esto representa un estado de trance, pero no sabemos si era orgánico o funcional, inducido natural o artificialmente. Puesto que la chica le permitió la entrada en el apartamento, hay que deducir que este estado de trance le sobrevino después.
Ross se dio cuenta de que el funcionario de la sección criminal estaba dándose importancia, y se sintió irritada. No era el momento de jugar a Sherlock Holmes.
Anders le entregó la ficha de metal.
—Estábamos realizando una investigación rutinaria —explicó—, cuando encontramos esto.
Ross dio vuelta a la ficha.
«Tengo un regulador atómico implantado. Una lesión física directa o el fuego pueden reventar la cápsula y liberar materiales radiactivos. En caso de lesión o muerte llamar a la NFS. (213) 652-1134».
—Entonces fue cuando la llamamos —dijo Anders, mirándola fijamente—. Ya lo sabe todo; ahora le corresponde hablar a usted.
—Su nombre es Harry Benson —contestó ella—. Tiene treinta y cuatro años y padece de epilepsia psicomotora.
—Dios santo —exclamó el doctor, haciendo chasquear los dedos.
—¿Qué es epilepsia psicomotora? —preguntó Anders.
En aquel momento, un hombre vestido de paisano entró en el dormitorio.
—Hemos identificado las huellas —anunció—. Figuran nada menos que en los archivos de la Defensa. Este tipo tiene un permiso clasificado desde 1968 hasta el presente. Se llama Harry Benson y vive en Los Ángeles.
—¿Permiso para qué? —inquirió Anders.
—Para trabajar con ordenadores, probablemente —dijo Ross.
—Exacto —ratificó el hombre vestido de paisano—. Investigación clasificada de ordenadores, desde hace tres años.
Anders tomaba nota.
—¿Tienen su grupo sanguíneo?
—Sí. Consta como grupo AO.
Ross se dirigió al médico:
—¿Qué saben de la chica?
—Su nombre es Doris Blankfurt, y el artístico, Angela Black. Veintiséis años, hace seis semanas que vive aquí.
—¿Dónde trabajaba?
—Era bailarina.
Ross asintió con la cabeza.
—¿Tiene este dato algún dignificado especial? —preguntó Anders.
—Benson tiene un complejo con las bailarinas.
—¿Se siente atraído por ellas?
—Atraído y repelido —repuso ella—. Es bastante complicado.
Él la observó con curiosidad. ¿Acaso pensaba que ella rehusaba explicárselo?
—¿Y sufre de una especie de epilepsia?
—Sí, epilepsia psicomotora.
—Necesitaré algunas explicaciones —dijo Anders, mientras tomaba notas.
—Por supuesto.
—Y una descripción y fotografías…
—Lo pondré todo a su disposición.
—… Tan pronto como le sea posible.
Ella asintió. Todos sus impulsos anteriores de resistirse a la policía, de rehusarles su cooperación, se habían desvanecido. No dejaba de mirar la cabeza hundida de la muchacha. Se imaginaba la rapidez, la violencia salvaje del ataque Dio una ojeada a su reloj de pulsera.
—Ahora son las siete y media —dijo—. Yo vuelvo al hospital, pero me detendré en mi casa para lavarme y cambiar de ropa. Puede usted encontrarme allí o en el hospital.
—Iré a su casa —decidió Anders—. Terminaré de trabajar aquí dentro de unos veinte minutos.
—Muy bien —dijo ella, y le dio su dirección.