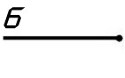
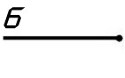
A todos les vencía el cansancio, pero ninguno podía dormir. Permanecieron en Telecomp, con la mirada fija en las proyecciones del ordenador, que iban ascendiendo por la línea ya trazada, aproximándose al estado de colapso. El reloj marco las 5,30, y después, las 5,45.
Ellis fumó un paquete entero de cigarrillos, y entonces salió a procurarse otro. Morris parecía absorto en una revista que tenía sobre las rodillas, pero no volvía una sola página; de vez en cuando levantaba la vista hacia el reloj de pared.
Ross iba de un extremo a otro de la sala, y contemplaba la salida del sol, que teñía el cielo de rosa por el este, sobre los jirones de neblina parda.
Ellis regresó con otro paquete de cigarrillos.
Gerhard interrumpió su trabajo con los ordenadores para hacer más café, Morris se levantó y se quedó observando los movimientos de Gerhard sin hablar ni ayudar, sólo observando.
Ross empezó a tener conciencia del tictac del reloj. Era extraño que no lo hubiese notado nunca, porque en realidad sonaba con fuerza. Y una vez por minuto se producía un golpe mecánico cuando la aguja minutera saltaba a la muesca siguiente. Este golpe seco la ponía nerviosa. Empezó a concentrarse en él, esperando que sonara, y escuchando atentamente el rumor más suave del tictac. «Ligeramente obsesivo», pensó. Y entonces pasó revista a los demás trastornos psicológicos que había experimentado anteriormente. Déjà vu, la sensación de haber estado en algún sitio antes; despersonalización, el efecto de estar contemplándose a si misma desde el extremo opuesto de la habitación durante una fiesta; asociaciones acústicas, quimeras, fobias. No existía una línea concreta entre la salud y la enfermedad, entre la cordura y la demencia. Era un espectro, y todo el mundo encajaba en algún punto del espectro. Desde aquel punto, fuera el que fuese, las demás personas parecían extrañas, Benson era extraño para ellos; sin ninguna duda, también ellos eran extraños para Benson.
A las 6, todos se levantaron, irguiendo la cabeza para mirar el reloj. No sucedió nada.
—Quizá ocurra a las 6,04 exactamente —dijo Gerhard.
Esperaron.
El reloj marcó las 6,04. Tampoco sucedió nada. No sonó ningún teléfono, nadie llegó con algún mensaje. Nada.
Ellis sacó la funda de celofán del paquete de cigarrillos y la estrujó. El ruido hizo que Ross sintiera deseos de gritar. Ellis se puso a jugar con el celofán, arrugándolo, alisándolo y volviéndolo a estrujar. Ross apretó los, dientes.
El reloj marcó las 6,10; las 6,15, McPherson entró en la sala.
—Hasta ahora, todo va bien —dijo. Sonrió tétricamente, y desapareció. LOS otros se miraron entre si con fijeza.
Transcurrieron cinco minutos más.
—No sé —profirió Gerhard, mirando el ordenador—. Quizá la proyección estaba equivocada. Sólo disponíamos de tres puntos de referencia. Tal vez sea aconsejable probar otra curva.
Se sentó ante el ordenador y pulsó algunos botones. La pantalla se encendió y comenzó a trazar curvas alternativas, cuya blancura resaltaba sobre el fondo verde. Por fin, Gerhard se detuvo.
—No —dijo—, el ordenador insiste en la curva original. Tiene que ser la acertada.
—Bueno, es evidente que el ordenador se equivoca —concluyó Morris—. Son casi las seis y media; deben estar abriendo la cafetería. ¿Alguien quiere desayunar?
—Me parece una buena idea —opinó Ellis, levantándose—. ¿Jan?
Ella movió la cabeza.
—Esperaré aquí un poco más.
—No creo que suceda nada —dijo Morris—. Sería mejor que bajara a desayunar con nosotros.
—Esperaré aquí —dijo estas palabras casi sin darse cuenta.
—Muy bien, muy bien —la apaciguó Morris alzando las manos. Dirigió una mirada a Ellis, y ambos salieron. Ross se quedó sola con Gerhard.
—¿Le das un margen de confianza a esta curva? —inquirió ella.
—Se lo daba —repuso Gerhard—, pero ahora no sé qué pensar. Ya hemos sobrepasado este margen de confianza. Era de dos minutos más o menos para el noventa y nueve por ciento.
—¿Quieres decir que el ataque hubiera tenido lugar entre las 6,02 y las 6,04?
—Sí, aproximadamente. —Se encogió de hombros—. Pero no ha sucedido así.
—Podrían tardar cierto tiempo en descubrirlo.
—En efecto —concedió Gerhard; pero no parecía convencido.
Ella volvió a la ventana, El sol ya estaba sobre el horizonte, y despedía una luz pálida y rojiza. ¿Por qué el amanecer siempre parece más débil, menos espectacular que el ocaso? Tendrían que ser iguales.
Oyó a sus espaldas un único silbido electrónico.
—¡Oh, oh! —exclamó Gerhard.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó ella, volviéndose.
Él indicó con un ademán una pequeña caja mecánica sobre un estante del rincón. La caja estaba adosada a un teléfono, y en ella fulguraba una luz verde.
—¿Qué es eso? —repitió Ross.
—Es la línea especial —explicó él—. La cinta que contesta al número de teléfono de la ficha colgada al cuello de Benson.
Ross cruzó la habitación y descolgó el auricular. Escuchó una voz clara y mesurada que decía: «… Debe recomendarse que el cuerpo no sea incinerado ni tratado en ninguna forma hasta que el material atómico implantado haya sido extirpado. En caso contrario, el material ofrece el riesgo de contaminación radiactiva. Para una información detallada…»
Ross se volvió hacia Gerhard.
—¿Cómo se para esto?
Él apretó un botón de la caja. La grabación enmudeció.
—¿Oiga? —dijo Ross.
Hubo un silencio. Entonces una voz de hombre preguntó:
—¿Con quién hablo?
—Soy la doctora Ross.
—¿Pertenece usted a… —una breve pausa— la Unidad de Investigación Neuropsiquiátrica?
—Sí, así es.
—Coja un lápiz y papel; quiero que apunte una dirección. Soy el capitán Anders de la policía de Los Ángeles.
Ross pidió a Gerhard por señas algo con qué escribir.
—¿Qué sucede, capitán?
—Se ha producido un asesinato —dijo Anders—, y hemos de hacerles a ustedes algunas preguntas.