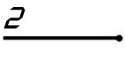
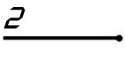
La autopista estaba abarrotada, lo estaba siempre, incluso a la una de la madrugada de un viernes, Janet Ross miraba fijamente los puntos rojos de las luces traseras de los coches, que formaban una cola incandescente de varios kilómetros, y la hacían pensar en una serpiente enfurecida. Toda aquella gente… ¿adónde iría a estas horas?
Janet Ross solía encontrar agradables las autopistas. Muchas veces, mientras volvía a casa por la noche desde el hospital, pasaba a gran velocidad bajo las luces verdes de los semáforos y la intrincada red de pasos elevados y subterráneos, y se sentía feliz, emocionada, libre. Educada en California, había crecido al unísono con las autopistas, cuyo trazado fue desarrollándose al mismo tiempo que ella, por lo que no las consideraba una amenaza o una calamidad. Formaban parte del paisaje; eran rápidas, divertidas.
El automóvil tenía importancia en Los Ángeles, la ciudad del mundo más influida por la tecnología. Los Ángeles no podía sobrevivir sin el automóvil, del mismo modo que no podía sobrevivir sin su sistema de conducción de agua, procedente de varios kilómetros a la redonda, ni sin ciertas tecnologías de la construcción. Era un hecho inherente a la existencia de la ciudad, y databa de comienzos de siglo.
Pero en los últimos años, Ross había empezado a observar los sutiles efectos psicológicos de pasarse la vida en el interior de un automóvil. En Los Ángeles no había cafés al aire libre, porque nadie paseaba. El café a la intemperie, desde el cual uno podía entregarse a la contemplación de los transeúntes, ya no era sedentario, sino móvil. Cambiaba con cada una de las luces de tráfico, donde la gente se detenía, se observaba mutuamente unos minutos, y volvía a emprender su camino. Pero había algo inhumano en vivir dentro de una crisálida de cristales ahumados y acero inoxidable, autónoma y aislada, con aire acondicionado, alfombras y aparato estereofónico. Frustraba una ancestral necesidad humana de reunirse, convivir, ver y ser visto.
Los psiquiatras locales diagnosticaron un síndrome peculiar de despersonalización. Los Ángeles era una ciudad de emigrantes recientes, y, por lo tanto, extranjeros; los coches les obligaban a seguir siéndolo, y había pocas instituciones que facilitaran su congregación. Prácticamente nadie iba a la iglesia, y los sindicatos laborales no eran del todo satisfactorios, La gente se sentía sola; se quejaba de aislamiento, sin amigos, lejos de la familia y el hogar de la niñez. A menudo se decidían por el suicidio, y un método común de suicidarse era el automóvil. La policía lo llamaba eufemísticamente “desgracia individual”. Elegían un paso elevado, y se lanzaban a ciento treinta o ciento cincuenta kilómetros por hora, con el acelerador a fondo. A veces se tardaban horas en extraer el cuerpo de entre el montón de chatarra.
Janet Ross, conduciendo a cien kilómetros por hora, pasó sucesivamente por cinco carriles de tráfico, y salió de la autopista en Sunset, en dirección a Hollywood Hills, cruzando un área conocida localmente como Los Alpes Sucios, a causa del elevado porcentaje de homosexuales que la habitaba. Los Ángeles parecía atraer a la gente con problemas. La metrópoli ofrecía libertad; el precio era la falta de consolidación de esta libertad.
Llegó a Laurel Canyon y tomó las curvas velozmente, haciendo chirriar los neumáticos, mientras los faros describían curvas de luz en la oscuridad. Allí había poco tráfico; llegaría a casa de Benson en pocos minutos.
Teóricamente, ella y el resto del personal de la Unidad tenían un problema sencillo: lograr que Benson volviera antes de las seis. Si podían llevarle al hospital, desconectarían su ordenador implantado y detendrían la serie progresiva. Entonces podrían administrarle sedantes y, pasados unos días, conectar otros terminales, era evidente que la primera vez habían elegido mal los electrodos; se trataba de un riesgo previsto por anticipado. Era un riesgo aceptable porque creían tener la posibilidad de corregir cualquier error. Pero aquella posibilidad se les había escapado.
Tenían que hacerle volver. Un problema sencillo, con una solución relativamente sencilla: recorrer los lugares que Benson solía frecuentar. Después de repasar su historial, todos habían salido en diferentes direcciones. Ross se dirigía a su casa de Laurel. Ellis iba a un cabaret llamado el Jack rabbit Club, que Benson visitaba a menudo. Morris haría una visita a Autotronics, Inc., en Santa Mónica, lugar de trabajo de Benson; Morris había llamado al presidente de la empresa, el cual prometió acudir para abrirle las oficinas.
Los tres volverían al cabo de una hora para comparar notas y resultados positivos. Un plan sencillo, que a ella se le antojaba poco eficaz. Pero no disponían de muchas alternativas.
Aparcó el coche frente a la casa de Benson y franqueo el sendero de pizarra hasta la puerta principal. Estaba abierta de par en par; del interior llegaba una algarabía de carcajadas y risas abogadas. Llamó con los nudillos, y entró.
—¡Hola!
Nadie pareció oírla. Las risas procedían de la parte posterior de la casa; Janet penetró en el vestíbulo. Nunca había visto la casa de Benson y se preguntaba cómo sería. Mientras miraba a su alrededor, comprendió que debía haberlo adivinado.
Vista desde el exterior, la casa era una vulgar estructura de madera, parecida a un rancho, e insignificante como el propio Benson. Pero el interior recordaba los salones de Luis XVI: sillas y divanes antiguos y estilizados, tapices en las paredes, y suelos de parqué.
—¿Hay alguien en casa? —gritó. El eco de su voz recorrió la casa, pero no obtuvo respuesta. Las risas continuaron, y fue a su encuentro, hacia la parte posterior. Entró en la cocina; un antiguo fogón de gas, sin horno; no había lavaplatos, ni centrifugadora, ni tostador eléctrico. «Ninguna máquina», pensó. Benson se había construido un mundo sin ningún aparato moderno.
La ventana de la cocina daba a un patio, en parte cubierto de césped; había una piscina, moderna y vulgar, vulgar otra vez, como el aspecto de Benson. El patio estaba iluminado por dos focos verdosos situados en el interior de la piscina, en el centro de la cual dos muchachas reían y chapoteaban. Janet se acercó.
Las chicas no advirtieron su llegada, y siguieron gritando mientras salpicaban y se abrazaban bajo el agua. Ya al borde de la piscina, repitió:
—¿Hay alguien en casa?
Entonces la vieron, y se apartaron una de otra.
—¿Busca usted a Harry? —preguntó una de ellas.
—Sí.
—¿Es usted agente de policía?
—Soy médico.
Una de las chicas salió ágilmente del agua y empezó a secarse con una toalla. Llevaba un breve bikini rojo.
—Estaba aquí hace unos instantes —dijo—, pero nos advirtió que no se lo dijéramos a la policía; éstas fueron sus palabras.
Colocó un pie sobre una silla para secárselo con la toalla.
Ross comprendió que el movimiento era calculado, que la intención era exhibirse y seducir. Comprendió que aquellas muchachas eran lesbianas.
—¿Cuándo se ha ido?
—Hace unos minutos.
—¿Cuánto hace que están ustedes aquí?
—Como una semana —repuso la chica que aún estaba en el agua—. Harry nos invitó a quedarnos; dijo que éramos un encanto.
La otra chica se tapó los hombros con la toalla y añadió;
—Le conocimos en el Jack rabbit. Va mucho por allí.
Ross asintió.
—Es muy divertido —comentó la chica—. Nos reímos mucho con él. ¿Sabe qué traje llevaba esta noche?
—¿Cuál?
—Un uniforme de enfermero. Completamente blanco. —Movió la cabeza—. Ha sido para morirse de risa.
—¿Han hablado con él?
—Claro.
—¿Qué les ha dicho?
La chica del bikini rojo empezó a andar hacia la casa. Ross la siguió.
—Ha dicho que no habláramos con la policía y que nos divirtiéramos.
—¿Para que ha venido?
—A buscar no s qué.
—¿No sabe qué era?
—Algo que tenía en su despacho.
—¿Dónde está el despacho?
—Se lo enseñaré.
La condujo a través del salón. Sus pies húmedos dejaban pequeñas gotas sobre el entarimado.
—¿No le parece extraña esta casa? Harry está totalmente loco. ¿Le ha oído hablar alguna vez de sus cosas?
—Sí.
—Entonces, ya sabe a qué me refiero. Está completamente chiflado. —Indicó con la mano los muebles del salón—. Todas estas antiguallas… ¿Por qué quiere usted verle?
—Está enfermo —dijo Ross.
—Ya me lo imaginaba —confesó la chica—. Le he visto las vendas. ¿Es que tuvo un accidente?
—Ha sufrido una operación.
—No fastidie. ¿En un hospital?
—Sí.
—No fastidie.
Llegaron al pasillo que conducía a los dormitorios. La chica entró en una habitación, que era un despacho, con un escritorio antiguo, lámparas de época y divanes mullidos.
—Ha entrado aquí y se ha llevado algo.
—¿Usted no lo ha visto?
—No nos hemos fijado demasiado. —La chica apartó las manos para indicar un tamaño—. Se ha llevado unos rollos así de grandes. Parecían planos. O algo así.
—¿Planos?
—Bueno, tenían el fondo azul y los trazos en blanco, y así de grandes —explicó, encogiéndose de hombros.
—¿Se ha llevado alguna otra cosa?
—Sí… una caja de metal.
—¿Cómo era la caja? —Ross pensó que podría ser una cartera, o un maletín.
—Pues, podía ser una caja de herramientas, la he visto abierta por un momento, antes de que la cerrase. Parecía contener herramientas, o algo parecido.
—¿Observó usted algún objeto en particular?
La chica guardó silencio; se mordió el labio.
—Bueno, en realidad no lo vi muy bien, pero…
—¿Qué?
—Me pareció ver una pistola.
—¿Ha dicho adónde se dirigía?
—No.
—¿Ni alguna insinuación?
—No.
—¿Tampoco ha dicho si volvería?
—Pues, verá —dijo la chica—, me ha besado, y ha besado a Suzie, y ha dicho que nos divirtiéramos y que no dijéramos nada a la policía. Y después ha añadido que no creía que nos volviéramos a ver. —Meneó la cabeza—. Es raro. Pero usted ya sabe cómo es Harry.
—Sí —afirmó Ross—, ya sé cómo es Harry.
Miró el reloj de pulsera. Eran la 1:47. Sólo faltaban cuatro horas.