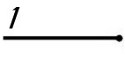
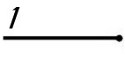
El séptimo piso —Cirugía Especial— estaba tranquilo; dos enfermeras atendían la sala central de recepción. Una de ellas anotaba el estado de un paciente en un gráfico; la otra comía un caramelo y leía una revista de cine, Ninguna de las dos dedicó mucha atención a Ross mientras buscaba el historial de Benson y se ponía a repasarlo.
Quería asegurarse de que Benson estaba tomando todos los medicamentos recetados, y ante su sorpresa comprobó que no era sí.
—¿Por que no se ha administrado la thorazina a Benson? —preguntó con tono imperioso.
Las enfermeras la miraron desconcertadas.
—¿Benson?
—El paciente de la 710. —Miró su reloj; era más de medianoche—. Tenía que empezar la thorazina a mediodía. Hace doce horas.
—Lo siento… ¿Me permite? —Una de las enfermeras repasó el gráfico. Ross le alargó la página con las órdenes de medicación. La receta de thorazina escrita por McPherson había sido marcada con un círculo rojo por una enfermera, que añadió al margen la misteriosa anotación de «Llamar».
Ross pensaba que sin fuertes dosis de thorazina, la mentalidad psicopática de Benson no tendría freno y podría ser peligrosa.
—¡Ah, sí! —dijo la enfermera—. Ahora me acuerdo. El doctor Morris encargó que sólo se obedecieran sus órdenes o las de la doctora Ross. No conocemos a este doctor McPhee, así que pensábamos llamarle para confirmar la terapia.
—El doctor McPherson —subrayó severamente Ross— es el director de la Unidad Neuropsiquiátrica.
La enfermera examinó la firma.
—Bueno, ¿y cómo vamos a saberlo? El nombre es ilegible. Mire. —Dio la vuelta a la carpeta—. Nos pareció que decía McPhee, y el único McPhee que figura en la guía del hospital es un ginecólogo, lo cual no parecía lógico, y como a veces los médicos se equivocan de carpeta al escribir sus notas, nosotras…
—Está bien —dijo Ross, moviendo una mano—, está bien. Pero dele inmediatamente la thorazina, por favor.
—En seguida, doctora —repuso la enfermera, mirándola con impertinencia y yendo hacia el armario de las medicinas. Ross se encaminó por el pasillo a la habitación 710.
El policía estaba sentado junto a la habitación de Benson, con el respaldo de la silla inclinado contra la pared. Leía Romances Secretos con un interés que a Janet se le antojó increíble. Sabía sin preguntarlo de dónde había sacado la revista; estaría aburrido y una de las enfermeras se la habría prestado. También fumaba un cigarrillo y tiraba la ceniza a un cenicero de suelo.
Levantó la vista al oírla avanzar por el pasillo.
—Buenas noches, doctora.
—Buenas noches. —Reprimió el impulso de reprocharle su actitud poco profesional, pero los agentes no estaban bajo su jurisdicción y, además, no era justo desahogarse con él porque las enfermeras la habían irritado.
—¿Todo esta tranquilo? —le preguntó.
—Bastante tranquilo.
La televisión sonaba en el interior de la 710; era una pieza cómica, y se escuchaban muchas carcajadas. Alguien decía: «¿Y qué hiciste entonces?», lo cual desencadenó más risas. Ross abrió la puerta.
Las luces de la habitación estaban apagadas; sólo la iluminaba el resplandor de la pantalla de televisión. Benson parecía haberse dormido; su cuerpo estaba de espaldas a la puerta, y las sábanas le cubrían los hombros. Ross desconectó el aparato de televisión y se acercó a la cama. Suavemente, le tocó una pierna.
—Harry —dijo en voz baja—, Harry…
Se detuvo.
La pierna era blanda e informe al tacto; aumentó la presión y la pierna se convirtió en un bulto extraño. Buscó el interruptor de la lámpara de la mesilla, lo apretó y se iluminó la habitación. Entonces apartó las sábanas.
Benson no estaba. En su lugar había tres bolsas de plástico de las que se usaban en el hospital para forrar las papeletas; las tres hinchadas y atadas fuertemente. La cabeza de Benson estaba representada por una toalla rellena de algodón, y su brazo por otra.
—Agente —llamó sin levantar la voz—, será mejor que meta su nariz aquí dentro.
El policía entró de un salto, con la mano en la pistola. Ross señaló la cama.
—Por todos los diablos —exclamó el policía—. ¿Qué ha pasado?
—Eso lo que yo iba a preguntarle.
El hombre no replicó. Fue inmediatamente al cuarto de baño y lo registró; estaba vacío. Miró en el armario.
—Su ropa sigue aquí…
—¿Cuándo entró usted en la habitación por última vez?
—… Pero sus zapatos no están —añadió el policía, que seguía mirando en el armario—. Faltan los zapatos. —Se volvió y miró a Ross con expresión desesperada—. ¿Dónde está?
—¿Cuándo entró usted en la habitación por última vez? —repitió Ross mientras apretaba el timbre para llamar a la enfermera de guardia.
—Hará unos veinte minutos.
Ella se dirigió a la ventana y miró hacia fuera. La ventana estaba abierta, pero una altura de siete pisos la separaba del área de aparcamiento.
—¿Cuánto tiempo ha dejado usted la puerta sin vigilancia?
—Escuche, doctora, fueron sólo unos minutos…
—¿Cuánto tiempo?
—Me quedé sin cigarrillos, y en el hospital no hay ninguna máquina, así que tuve que cruzar la calle para ir a la cafetería. Tardé unos tres minutos; debían ser las once y media. Las enfermeras dijeron que vigilarían.
—Magnífico —dijo Ross. Se fijó en la mesilla y vio los utensilios de afeitar de Benson, su cartera, las llaves del coche…, todo estaba allí.
La enfermera se asomo al umbral de la puerta, contestando a la llamada.
—¿Qué pasa ahora?
—Parece que hemos perdido a un paciente —dijo Ross.
—¿Cómo ha dicho?
Ross le indicó las bolsas de plástico de la cama. La enfermera reaccionó lentamente, hasta quedarse muy pálida.
—Llame al doctor Ellis —le ordenó Ross—, al doctor McPherson y al doctor Morris. Deben estar en su casa; que la telefonista le ponga la comunicación. Dígales que es urgente, que Benson se ha escapado. Después llame al Servicio de Seguridad del hospital. ¿Está claro?
—Sí, doctora —asintió la enfermera, y salió apresuradamente.
Ross se sentó en el borde de la cama de Benson y miro al agente. Este preguntó:
—¿De dónde sacó estas bolsas?
Ella ya lo había pensado.
—Una de la papelera que hay junto a la cama —dijo—, otra de la papelera de aquel rincón, y la tercera del lavabo. Y dos toallas también del lavabo.
—Es listo —opinó el policía. Señaló el armario—. Pero no puede ir muy lejos; ha dejado la ropa.
—Lleva zapatos.
—Un hombre lleno de vendas y con una bata no puede ir muy lejos, aunque lleve zapatos. —Movió la cabeza—: Será mejor que informe de esto a la comisaría.
—¿Hizo Benson alguna llamada telefónica?
—¿Esta noche?
—No, el mes pasado.
—Oiga, señora, no me venga con sarcasmos en estos momentos.
Se dio cuenta ella entonces de que era sólo un muchacho; debía tener veintitrés años a lo sumo, y estaba asustado. Había faltado a su deber, e ignoraba qué iba a sucederle.
—Lo siento —se disculpó—. Sí, esta noche.
—Hizo una llamada —dijo el policía—, alrededor de las once.
—¿Oyó usted la conversación?
—No. —Se encogió de hombros—. Nunca se me hubiera ocurrido… —Se interrumpió—. En fin, ya me comprende.
—Así que hizo una llamada a las once, y se fue a las once y media.
Ross salió al pasillo y miró hacia el área acristalada de las enfermeras. Allí siempre había alguien de guardia, y era preciso pasar por delante de las enfermeras para llegar al ascensor. Era imposible que lo hubiese logrado.
¿Qué otra cosa podía haber hecho? Miró hacia el otro extremo del pasillo, donde había una escalera; podía haberla utilizado. Pero ¿bajar siete pisos? Benson estaba demasiado débil para eso; además, al llegar al vestíbulo de la planta baja, vendado y en bata, los empleados del mostrador de recepción le hubiesen detenido.
—No lo comprendo —dijo el policía, saliendo al pasillo—. ¿Por dónde ha podido escapar?
—Es un hombre muy inteligente —explicó Ross.
Era un hecho que todos parecían olvidar. Para los policías, Benson era un criminal acusado de agresión, uno entre los cientos de malhechores que veían todos los días. Para el personal del hospital, era un hombre enfermo, desgraciado, peligroso, al borde de la locura. Todos parecían olvidar que Benson era también inteligente. Su trabajo con los ordenadores, en un ambiente de personas especializadas, se destacaba por su eficiencia. En un test psicológico preliminar que le hicieron en la Unidad, su coeficiente de inteligencia dio 144 puntos. Era capaz de planear la huida, escuchar en la puerta la conversación del policía con las enfermeras a propósito de los cigarrillos, y escapar en cuestión de unos minutos. Pero ¿cómo?
Benson debía saber que le sería imposible salir del hospital vistiendo la bata. Había dejado en la habitación su traje de calle; probablemente tampoco hubiera podido salir con él; era medianoche, y la persona de guardia en el vestíbulo le hubiera detenido. Hacía tres horas que ya no se admitían visitas.
¿Qué diablos pudo hacer?
El agente fue al área de las enfermeras para telefonear a la comisaría. Ross le siguió, mirando las puertas. En la habitación 709 había un paciente con quemaduras; abrió la puerta y miró hacia dentro, asegurándose de que sólo el paciente la ocupaba. La habitación 708 estaba vacía; un paciente con trasplante de riñón la había abandonado aquella tarde. La examinó igualmente.
La puerta siguiente ostentaba el letrero de «SUMINISTROS». Esta habitación no faltaba en ninguno de los pisos de Cirugía; en ella se guardaban vendas, suturas y ropa blanca. Abrió la puerta y entró. Pasó frente a todas las hileras de botellas de soluciones intravenosas, después bandejas con diversos utensilios, mascarillas esterilizadas, chaquetas, uniformes de repuesto para enfermeras y practicantes.
Se detuvo. Fijó la mirada en una bata azul, arrebujada apresuradamente en el fondo de un estante. El estante contenía ordenados montones de camisas, chaquetas y pantalones blancos usados por los practicantes del hospital.
Ross llamó a la enfermera.
—Es imposible —decía Ellis, paseando de un lado a otro del área de las enfermeras—, absolutamente imposible. Hace sólo dos días —un día y medio— que ha sido operado. No podía marcharse.
—Pues se ha marchado —replicó Janet Ross—, y del único modo que podía hacerlo, poniéndose el uniforme de un practicante. Después, probablemente, bajó por la escalera hasta la sexta planta, donde tomó el ascensor hasta la planta baja. Nadie podía fijarse en él; los practicantes van y vienen a todas horas.
Ellis llevaba smoking y una camisa blanca de pechera plisada; se había deshecho el lazo de la corbata, y fumaba un cigarrillo. Ross nunca le había visto fumar.
—Sigo sin comprenderlo —persistió Ellis—. Tenía el cráneo embotado de thorazina, y…
—No se la dieron —dijo Ross.
—¿No se la dieron?
—¿Qué es thorazina? —preguntó el policía, tomando notas.
—Las enfermeras vieron un aviso en la receta y no se la administraron. No ha tomado sedantes ni tranquilizantes desde la medianoche de ayer.
—¡Dios! —exclamó Ellis, y miró a las enfermeras como si quisiera matarlas. Entonces pensó un momento y preguntó—: ¿Y qué me dicen de su cabeza, cubierta de vendas? Alguien tendría que haberse fijado en esto.
Morris, sentado en silencio en un rincón, dijo:
—Tenía una peluca.
—¿Es una broma?
—Yo la vi —respondió Morris.
—¿De qué color era la peluca en cuestión? —inquirió el policía.
—Negra —repuso Morris.
—¡Oh, Dios! —repitió Ellis.
Ross preguntó:
—¿Cómo consiguió esa peluca?
—Una amiga se la trajo, el día que ingresó.
—Escuchen —dijo Ellis—, incluso con una peluca no puede haber ido a ninguna parte. Se ha dejado la cartera con el dinero. Y a esta hora no hay taxis.
Ross miró a Ellis, admirada de su capacidad para negar la evidencia, sencillamente no quería creer que Benson se hubiera marchado; luchaba contra la realidad, luchaba con todas sus fuerzas.
—Telefoneó a un amigo alrededor de las once —dijo Ross, y miró a Morris—. ¿Recuerda quién le trajo la peluca?
—Una muchacha muy bonita —contestó Morris.
—¿Puede recordar su nombre? —preguntó Ross con cierto matiz irónico.
—Angela Black —repuso prontamente Morris.
—Trate de encontrarla en la guía telefónica —dijo Ross.
Morris empezó a buscar el nombre en la guía; sonó el teléfono, Ellis contesto y se lo alcanzó seguidamente a Ross sin hacer ningún comentario.
—Diga —habló Ross.
—He hecho la proyección del ordenador —dijo la voz de Gerhard—, acaba de salir. Tenías razón; Benson ha iniciado un ciclo instructivo con su ordenador implantado. Sus puntos de estimulación coinciden exactamente con la curva proyectada.
—Maravilloso —dijo Ross. Mientras escuchaba, miró a Ellis, a Morris y al policía. Todos la contemplaban ansiosamente.
—Es exactamente como tú dijiste —siguió hablando Gerhard—. Por lo visto, a Benson le gustan las descargas. Está provocando los ataques con mayor frecuencia. La curva describe un ascenso muy pronunciado.
—¿Cuándo se producirá el colapso?
—No tardará mucho —aseguro Gerhard—. Suponiendo que no interrumpa el ciclo —y dudo que lo haga— estará recibiendo estimulaciones casi continuas a las seis de la madrugada.
—¿Tienes ya la proyección que lo confirma? —inquirió, frunciendo el ceño. Echó una mirada a su reloj; ya eran las 12,30.
—En efecto —repuso Gerhard—. Las estimulaciones continuas empezaran a las seis y cuatro minutos de esta mañana.
—Está bien —dijo Ross, y colgó. Se enfrentó a los otros—. Benson ha iniciado una progresión instructiva con su ordenador. Sufrirá un colapso a las seis de la mañana de hoy.
—¡Dios! —dijo Ellis, mirando el reloj de pared—. Faltan menos de seis horas.
En un extremo de la sala, Morris había dejado las guías telefónicas y estaba hablando con Información.
—Entonces pruebe Los Ángeles oeste —ordenó, y después de una pausa—: ¿Y los números nuevos?
El policía dejó de tomar notas y pareció confuso.
—¿Ha de suceder algo a las seis?
—Creemos que sí —contestó Ross.
Ellis dio una chupada al cigarrillo.
—Dos años, para esto —murmuró, apagando cuidadosamente la colilla—. ¿Ha sido notificado a McPherson?
—Le hemos llamado.
—Pruebe los números que no están en la guía —dijo Morris. Escuchó unos momentos—. Soy el doctor Morris, del Hospital de la Universidad, y se trata de un caso de emergencia. Tenemos que localizar a Angela Black. Oiga, si… —Colgó de un golpe el auricular, furiosamente—. Zorra —apostrofó.
—¿No ha tenido suerte?
Negó con la cabeza.
—Ni siquiera sabemos si Benson llamó a esta chica —dijo Ellis—. Pudo llamar a otra persona.
—Quienquiera que sea, estará en un buen aprieto dentro de pocas horas —observó Ross. Abrió el historial de Benson—. Va a ser una noche larga. Será mejor que empecemos a trabajar.