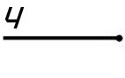
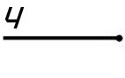
Ellis, sentado en un rincón de la habitación 710 contemplaba a la media docena de técnicos que maniobraban alrededor de la cama, Había dos hombre; del laboratorio de isótopos comprobando una posible pérdida de radiaciones; una enfermera extraía sangre para el laboratorio químico, con objeto de examinar los niveles asteroidales; un técnico de EEG remontaba los monitores; y, finalmente, Gerhard y Richard daban un último repaso a los hilos de la confrontación.
Entre todos ellos, Benson yacía inmóvil, respirando con facilidad y con la mirada fija en el techo. No parecía preocuparse por la gente que le tocaba, le levantaba los brazos o le cambiaba las sábanas; contemplaba imperturbable el techo.
Uno de los hombres del laboratorio de radiación tenía unas manos muy peludas, que contrastaban con la blancura de su bata. Por un momento, el hombre apoyó su velluda mano en el vendaje de Benson. Ellis pensó en los monos que había operado. Aquello de reducía a una cuestión de pericia técnica, porque uno siempre sabía (por más que procurase olvidarlo) que se trataba de un mono y no de un ser humano, y que si cometía un error y cortaba al mono de oreja a oreja, la cosa no, tenía la menor importancia. No habría preguntas, ni familiares, ni abogados, ni noticias en los periódicos, ni siquiera una nota impertinente del Departamento de Gastos pidiendo cuenta de los ochenta dólares que costaban los monos. A nadie le importaba un comino, y a él tampoco. No estaba interesado en ayudar a los monos; pretendía ayudar a los seres humanos.
Benson se movió.
—Estoy cansado —dijo, mirando en dirección a Ellis.
—¿Han terminado ya, muchachos? —interrogó Ellis.
Uno a uno, los técnicos se apartaron de la cama, asintiendo; recogieron sus instrumentos y sus datos y salieron de la habitación. Gerhard y Richard fueron los últimos en irse. Por fin Ellis se quedó solo con Benson.
—¿Desea dormir? —preguntó Ellis.
—Me siento como una maldita máquina, como si fuera un automóvil en un taller muy complicado. Como si estuviera siendo reparado.
Benson empezaba a enfurecerse y Ellis observó que su propia tensión iba en aumento. Sintió la tentación de llamar a las enfermeras y a los practicantes para que sujetaran a Benson cuando se produjera el ataque. Pero permaneció sentado.
—Todo esto son tonterías —dijo.
Benson le miró encolerizado, respirando con fuerza.
Ellis observó los monitores situados encima de la cama. Las ondas cerebrales seguían un trazado irregular, e iban adquiriendo la configuración de un ataque.
Benson arrugó la nariz y olfateó.
—¿Qué es este olor? Este horrible…
Sobre la cama, la luz roja del monitor centelleó «ESTIMULACIÓN». Las ondas cerebrales describieron un remolino de líneas blancas durante cinco segundos. Simultáneamente, las pupilas de Benson se dilataron. Después las líneas se enderezaron; las pupilas recuperaron su tamaño normal, Benson se volvió, miró hacía la ventana, iluminada por el sol de la tarde.
—Oiga —dijo—, hace un día espléndido, ¿verdad?