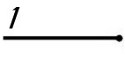
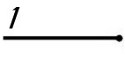
Janet Ross, sentada en la habitación vacía, miró hacia el reloj de pared. Eran las nueve de la mañana. Observó la mesa que tenía delante, sobre la que sólo había un búcaro de flores y un cuaderno de notas colocados sobre la lisa superficie. Miró la silla situada al otro lado de la mesa. Entonces, en voz alta, preguntó:
—¿Cómo va eso?
Hubo un «clic» mecánico y la voz de Gerhard sonó a través del altavoz del techo:
—Necesitamos unos minutos para los niveles del sonido. La luz está bien. ¿Quieres hablar un poco?
Ella asintió, mirando por encima del hombro el espejo de una sola cara oculto a sus espaldas. Vio sólo su reflejo, pero sabía que Gerhard y su equipo estaban detrás, contemplándola.
—Por tu voz adivino que estás cansado —dijo.
—Anoche hubo problemas con «San George» —explicó Gerhard.
—Yo también estoy cansada —confesó ella—. Tuve problemas con alguien que no es un santo.
Se rió. Hablaba únicamente para que pudieran nivelar el sonido de la habitación; había dicho lo primero que le pasó por la mente. Pero era verdad; Arthur no merecía el título de santo. Tampoco merecía su interés, aunque le había interesado unas semanas atrás, cuando le conoció. En realidad, incluso llegó a creerse un poco enamorada de él («¿Enamorada? ¡Hum! ¿Está segura?». Le parecía estar oyendo aún al doctor Ramos). Arthur había nacido apuesto y adinerado. Poseía un «Ferrari» amarillo, una gran dosis de petulancia, y una cantidad equivalente de atractivo. Ella podía sentirse femenina y frívola en su compañía. Hacía cosas divertidas y extravagantes como llevarla a cenar a México capital en su avión, sólo porque conocía allí un pequeño restaurante donde hacían los mejores tacos del mundo. Ella sabía que todo era un absurdo, pero se divertía, También, en cierto modo, se sentía liberada. Nunca tenía que hablar de medicina, del hospital ni de psiquiatría. A Arthur no le preocupaba ninguna de estas cosas; sólo le interesaba ella como mujer. («¿No como un objeto sexual? ¡Al diablo con el doctor Ramos!»)
Después, cuando empezó a conocerle mejor, se sorprendió a sí misma queriendo hablar de su trabajo. Y descubrió, bastante asombrada, que él no deseaba saber nada de su vida profesional. Escucharla representaba una amenaza para Arthur; no quería admitir la existencia de otros logros que no fueran los suyos. En teoría era un corredor de Bolsa (algo muy fácil para el hijo de un hombre rico), y hablaba con autoridad, de dinero, inversiones, tipos de interés, emisión de bonos. Pero en su actitud se advertía un matiz agresivo, una actitud defensiva, como si no estuviera seguro de su propia importancia.
Y entonces ella se dio cuenta de que debería haberlo comprendido desde el principio, que Arthur se interesaba por ella porque la consideraba importante. Era más difícil (teóricamente) impresionarla, deslumbrarla, que impresionar y deslumbrar a las mediocres actrices que pululaban en Bumbles o en el Candy Store. Y por consiguiente, más satisfactorio.
Al final su papel había terminado por aburrirla, y ya no le divertía hacerse la frívola con él, sino que todo se le antojaba más bien deprimente. Fue reconociendo todos los síntomas: su trabajo en el hospital se intensificó, y tuvo que cancelar algunos compromisos con él. Cuando se encontraban, le hastiaba su extravagancia, su eterna impulsividad, sus trajes y sus coches. Sentada frente a él durante la cena, se esforzaba, sin lograrlo, en encontrar lo que antes veía en él. La noche anterior había puesto fin a sus relaciones. Ambos sabían que era algo inevitable.
¿Por qué se sentía deprimida?
—Has dejado de hablar —dijo Gerhard.
—No sé qué decir… Ahora es el momento de que todas las almas buenas acudan en socorro del paciente. El ágil zorro pardo saltó sobre la rana espachurrada. Nuestro común destino es llegar a este punto final del firmamento. —Se detuvo—. ¿Es suficiente?
—Un poco más.
—Mary, Mary, alma en motín, ¿cómo crece tu jardín? Siento no recordar el resto. ¿Qué más dice el poema? —Se rió.
—Muy bien, ya tenemos el nivel.
Ella miró hacia el altavoz.
—¿Haréis la confrontación al final de las series?
—Probablemente —repuso Gerhard—, si todo va bien. Rog tiene prisa por administrarle tranquilizantes.
Ella asintió. Esta era la etapa final del tratamiento de Benson, y había que terminarla antes de administrarle tranquilizantes. Benson tomaba fenobarbital, pero la medicación había sido interrumpida a medianoche, con el fin de que esta mañana estuviera lúcido, y en condiciones para la confrontación.
Era McPherson quien había elegido el término «confrontación». A él le gustaba la terminología de los ordenadores. Una confrontación era la línea divisoria entre dos sistemas; o entre un ordenador y un mecanismo accionador. En el caso de Benson era casi una línea divisoria entre dos ordenadores: su cerebro y el diminuto ordenador aplicado a su hombro. Los hilos estaban empalmados, pero aún no pasaba la corriente. Cuando así fuera, el circuito cerrado Benson-ordenador-Benson quedaría establecido.
McPherson veía este caso como el primero de una larga serie. Planeaba pasar de epilépticos a esquizofrénicos, a pacientes de mentalidad retardada, a invidentes. Los diagramas estaban en la pared de su despacho. Y tenía el plan de usar ordenadores cada vez más complicados, Eventualmente, llegaría a proyectos como el de Fórmula Q, que parecía inextricable, incluso a Ross.
Pero hoy, la cuestión práctica era saber cuáles de los cuarenta electrodos evitarían un ataque. Nadie lo sabía aún; sería determinado experimentalmente.
Durante la operación, los electrodos habían sido colocados con precisión, a unos milímetros del área crucial. Quirúrgicamente, la colocación era buena, pero considerando la densidad del cerebro, su deficiencia era notoria. Una célula nerviosa del cerebro no tenía más de una micra de diámetro. Había mil células nerviosas en el espacio de un milímetro.
Desde este punto de vista, la posición de los electrodos podía calificarse de inexacta, y esta inexactitud requería la inserción de muchos electrodos. Era de suponer que, si se colocaban varios electrodos en el área correcta, por lo menos uno de ellos estaría en la posición precisa para prevenir un ataque. La estimulación experimento-error determinaría el electrodo que debía utilizarse.
—Ya llega el paciente —anunció Gerhard por el altavoz.
Un instante después, Benson llegó en una silla de ruedas, vistiendo la bata de rayas blancas y azules. Parecía animado cuando la saludó con rígido ademán; los vendajes del hombro dificultaban los movimientos del brazo.
—¿Cómo se encuentra? —preguntó a Ross, sonriendo.
—Soy yo quien ha de hacer esta pregunta.
—Pues hoy voy a ser yo quien pregunte —replicó, y aunque seguía sonriendo, su voz sonó desafiante.
Sorprendida, ella advirtió que estaba atemorizado, e inmediatamente se extrañó de su sorpresa. Era natural que sintiese temor, cualquiera en su lugar lo sentiría. Tampoco ella estaba, precisamente, serena.
La enfermera dio a Benson unas palmadas en el hombro, miró a Ross, y abandonó la habitación. Estaban solos.
Durante unos momentos, ninguno de los dos habló, Benson la miraba fijamente; ella le devolvía la mirada. Quería dar tiempo a Gerhard para enfocar la cámara de televisión del techo y preparar su equipo de estimulación.
—¿Qué vamos a hacer hoy? —inquirió Benson.
—Vamos a estimular sus electrodos, uno tras otro, para ver qué sucede.
Él asintió. Pareció aceptarlo con calma, pero ella había aprendido a no fiarse de lo que aparentaba. Un momento después, él le preguntó:
—¿Me dolerá?
—No.
—Muy bien —dijo—, entonces, adelante.
Gerhard, sentado en la habitación contigua sobre un alto taburete, rodeado en la oscuridad por los indicadores del equipo, que despedían un fulgor verde, miraba por el espejo de una sola cara a Ross y a Benson mientras hablaban.
A su lado, Richard cogió el micrófono de la grabadora y dijo en tono moderado:
—Serie de estimulación número uno, paciente Harold Benson, 11 de marzo de 1971.
Gerhard miró las cuatro pantallas de televisión que tenía enfrente suyo. Una de ellas reflejaba la imagen de Benson en circuito cerrado, que sería grabada en video-cassette mientras tuvieran lugar las series de estimulación. Otra mostraba una vista generada por ordenador de los cuarenta electrodos, formando dos líneas paralelas dentro de la sustancia del cerebro. Al ir siendo estimulados los electrodos, se encendería el punto correspondiente en la pantalla.
La tercera pantalla registraba el oscilograma del choque al ser descargado. Y la cuarta reflejaba un diagrama del diminuto ordenador del cuello de Benson. También lanzaría destellos mientras las estimulaciones pasaran por el circuito.
En la otra habitación, Ross estaba diciendo:
—Sentirá diversas sensaciones, y algunas de ellas pueden ser muy agradables. Queremos que nos diga todo cuanto siente. ¿De acuerdo?
Benson asintió. Richard dijo:
—Electrodo uno, cinco milivoltios, durante cinco segundos.
Gerhard pulsó los botones, El diagrama del ordenador mostró el trazado del circuito que se iba cerrando, y la corriente abriéndose paso por los intrincados vericuetos electrónicos del ordenador de Benson. Vigilaban a Benson por el espejo.
Benson dijo:
—Es interesante.
—¿Qué es interesante? —preguntó Ross.
—Esta sensación.
—¿Puede describirla?
—Pues, es como comer un bocadillo de jamón.
—¿Le gustan los bocadillos de jamón?
—No de un modo especial —Benson se encogió de hombros.
—¿Tiene usted hambre?
—No de un modo especial.
—¿Siente alguna cosa más?
—No. Sólo el gusto de un bocadillo de jamón —sonrió—. El pan es de centeno.
Gerhard, sentado ante el cuadro de control, asintió. El primer electrodo había estimulado un vago recuerdo.
Richard ordenó:
—Electrodo dos, cinco milivoltios, cinco segundos.
—Tengo que ir al lavabo —dijo Benson.
—Le pasará —explicó Ross.
Gerhard de apartó un poco del cuadro de control, sorbió un trago de café, y continuó vigilando el desarrollo de la entrevista.
—Electrodo tres, cinco milivoltios, cinco segundos.
Éste no produjo el menor efecto en Benson, que hablaba tranquilamente con Ross de los lavabos de los restaurantes, hoteles, aeropuertos…
—Inténtalo otra vez —dijo Gerhard—. Cinco milivoltios más.
—Repetición electrodo tres, diez milivoltios, cinco segundos —dijo Richard. La pantalla de televisión encendió el circuito del electrodo tres. Tampoco produjo ningún efecto.
—Pasa al cuarto —ordenó Gerhard, mientras escribía unas notas.
»1.— ¿? Memoria (bocadillo de jamón).
»2.— Vejiga llena.
»3.— Ningún cambio subjetivo.
»4.—
Trazó el guión y esperó. Tardarían mucho tiempo en verificar los cuarenta electrodos, pero el trabajo era apasionante. Los efectos producidos se distinguían por su notable variedad, y sin embargo, cada electrodo estaba situado muy cerca del siguiente. Era la prueba definitiva de la densidad del cerebro, que ya había sido descrito anteriormente como la estructura más compleja del universo conocido. Y sin duda era cierto: en un solo cerebro humano había un número de células tres veces mayor que el de seres humanos sobre la faz de la tierra. A veces, esta densidad resultaba difícil de comprender. En los primeros meses de trabajo en la Unidad Neuropsiquiátrica, Gerhard había pedido un cerebro humano para su disección, y se dedicó a la tarea durante un período de varios días, con una docena de textos de neuroanatomía ante sus ojos. Usó el instrumento tradicional para la disección del cerebro, un palillo romo de madera con el cual podía rascar la cremosa sustancia gris. Había rascado paciente, cuidadosamente, y al final, no encontró nada. El cerebro no era como el hígado o los pulmones. A simple vista parecía uniforme y monótono, y no daba ninguna clave de su verdadera función. El cerebro era demasiado sutil, demasiado complejo. Demasiado denso.
—Electrodo cuatro —dictó Richard a la grabadora—. Cinco milivoltios, cinco segundos.
Se produjo la descarga. Y Benson, con una voz extrañamente infantil, preguntó:
—¿Puedo tomar leche con galletas, por favor?
—Esto es interesante —dijo Gerhard, examinando la reacción.
Richard asintió.
—¿Qué edad le calcularías?
—No más de cinco o seis años.
Benson estaba hablando a Ross de galletas, de su triciclo. Durante los minutos siguientes, lentamente, pareció emerger como un viajero en el tiempo que va avanzando a través de los años. Por fin volvió a ser un adulto, rememorando su niñez, en lugar de vivirla.
—Yo siempre quería galletas y ella nunca me las daba. Decía que no me convenían y que se me caerían los dientes.
—Podemos seguir —dijo Gerhard.
—Electrodo cinco, cinco milivoltios, cinco segundos —dictó Richard.
En la habitación contigua, Benson se removió inquieto en su silla de ruedas. Ross le preguntó qué le sucedía. Benson repuso:
—Siento algo extraño.
—¿A que se refiere?
—No puedo describirlo, es como papel de lija. Me rasca.
Gerhard asintió, y escribió en sus notas: «5.— Electrodo de ataque potencial». Esto sucedía a veces. Ocasionalmente un electrodo podía estimular un ataque. Nadie sabía por qué, y Gerhard, personalmente, pensaba que nadie llegaría a saberlo. Estaba convencido de que el cerebro iba más allá de toda comprensión.
Su trabajo en programas como el de «George» y «Martha» le había hecho comprender que instrucciones relativamente sencillas introducidas en el ordenador podían causar una conducta compleja e imprevisible en la máquina. También era cierto que la máquina programada podía exceder la capacidad del programador; esto quedó demostrado con claridad en 1963 cuando Arthur Samuel programó en la IBM un ordenador para que jugase al ajedrez, y al final la máquina aprendió tanto que acabó ganando a Samuel.
Pero todo aquello se hacía con ordenadores que no tenían más circuitos que el cerebro de una hormiga. El cerebro humano sobrepasaba en mucho esta complejidad, y su programación se remontaba a muchas décadas. ¿Cómo era posible que alguien pretendiera seriamente comprenderlo?
Existía también el problema filosófico. El teorema de Goedel: que ningún sistema podía explicarse a sí mismo, y ninguna máquina podía entender su propio mecanismo. Gerhard creía que lo máximo que podría lograr un cerebro humano, después de años de trabajo, era descifrar el cerebro de una rana, Pero un cerebro humano jamás podría descifrarse a sí mismo. Para eso sería preciso un cerebro sobrehumano.
Gerhard creía que algún día sería creado un ordenador que pudiera desenmarañar los billones de células y cientos de billones de interconexiones del cerebro humano. Entonces, por fin, el hombre tendría la información que necesitaba. Pero no sería el hombre quien lo habría conseguido, sino otro orden de inteligencia. Y el hombre no sabría, naturalmente, cómo funcionaba el ordenador.
Morris entró en la habitación con una taza de café. Bebió un sorbo, y miró a Benson a través del cristal.
—¿Cómo lo está haciendo?
—Muy bien —respondió Gerhard.
—Electrodo seis, cinco y cinco —entonó Richard.
En la habitación contigua, Benson no mostró reacción. Hablaba con Ross de la operación, de su persistente dolor de cabeza. Estaba completamente tranquilo y en apariencia, indiferente. Repitieron la estimulación, sin que se notara ningún cambio en Benson. Entonces siguieron adelante.
—Electrodo siete, cinco y cinco —dijo Richard, y envió la descarga.
Benson se enderezó repentinamente.
—¡Oh! —exclamó—. Esto ha sido agradable,
—¿Cómo ha sido? —inquirió Ross.
—Pueden repetirlo si quieren.
—¿Qué ha sentido?
—Algo agradable —dijo Benson. Su aspecto pareció experimentar un cambio sutil—. ¿Sabe una cosa? —dijo al cabo de un momento—, es usted una persona realmente maravillosa, doctora Ross.
—Gracias —replicó ella.
—Y muy atractiva, también. No sé si se lo había dicho antes.
—¿Cómo se siente ahora?
—Siento por usted mi verdadero afecto —declaró Benson—. No sé si se lo había dicho antes.
—Estupendo —dijo Gerhard, mirando por el cristal—. Muy bien.
Morris asintió.
—Un poderoso terminal-P. Está claramente estimulado.
Gerhard tomó nota. Morris bebió otro sorbo de café. Esperaron a que Benson recobrase la calma. Entonces, con voz tenue, Richard continuó:
—Electrodo ocho, cinco milivoltios, cinco segundos.
La serie de estimulaciones siguió adelante. (Véase lámina 3 y lámina 4.)