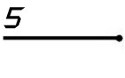
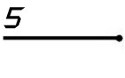
Morris detestaba hacer entrevistas preliminares. El equipo encargado de hacerlas estaba formado en su mayor parte por psicólogos clínicos; el trabajo era largo y aburrido. Un cálculo reciente había puesto de manifiesto que solamente uno de cada cuarenta nuevos pacientes de Neuropsiquiatría recibía tratamiento posterior; y solamente uno de cada ochenta y tres era aceptado por tener alguna variedad de dolencia cerebral orgánica con manifestaciones anómalas de conducta. Esto significaba que la mayoría de entrevistas preliminares eran una pérdida de tiempo.
Los peores eran los pacientes que venían por iniciativa propia. El año anterior, McPherson había decidido, por razones políticas, entrevistar a cualquier persona que hubiese oído hablar de la Unidad Neuropsiquiátrica y se presentara espontáneamente. La mayoría de pacientes seguían procediendo de consultas médicas, naturalmente, pero McPherson opinaba que el prestigio de la Unidad dependía también de la inmediata atención prestada a las personas que acudían por voluntad propia.
McPherson opinaba igualmente que todo el personal debía hacer alguna entrevista preliminar de vez en cuando. Morris trabajaba dos veces al mes en los pequeños aposentos provistos de espejos ocultos. Hoy era uno de esos días, y no sentía el menor deseo de estar allí; seguía entusiasmado por la operación de la mañana y le molestaba prestarse a esta especie de rutina social.
Miró con desgana al siguiente paciente que entró en la habitación. Se trataba de un hombre joven, entre los veinte y los treinta años, que llevaba un mono y una camiseta. Sus cabellos eran muy largos, Morris se levantó para saludarle.
—Soy el doctor Morris.
—Craig Beckerman. —Su apretón de manos fue suave y vacilante.
—Siéntese, por favor. —Indicó una silla a Beckerman, frente a la mesa de Morris y al espejo oculto tras el cristal—. ¿Qué le trae por aquí?
—Yo… Bueno, sentía curiosidad. He leído cosas sobre ustedes en alguna revista —dijo Beckerman—. Practican cirugía cerebral.
—Es cierto.
—Bueno, yo… quería saber más cosas.
—¿Por ejemplo?
—Pues, verá… este artículo de la revista… ¿Puedo fumar?
—Naturalmente —repuso Morris, acercando a Beckerman un cenicero. El joven sacó un paquete de «Camel», golpeó un cigarrillo sobre la mesa, y lo encendió—. El artículo de la revista…
—Exacto. El artículo de la revista decía que introducían cables en el cerebro. ¿Es verdad?
—Sí, a veces practicamos esta clase de cirugía.
Beckerman asintió, chupando el cigarrillo.
—Ya. ¿Y es cierto también que estos cables pueden hacer que se sienta placer? ¿Un placer intenso?
—Sí —dijo Morris, tratando de decirlo sin énfasis.
—¿Es realmente cierto?
—Sí, realmente cierto —repitió Morris. Entonces agitó su pluma, como para indicar que le faltaba tinta. Abrió el cajón de la mesa para buscar otra pluma, y al meter la mano en el cajón, pulsó uno de los botones ocultos en su interior. Inmediatamente sonó el teléfono.
—Doctor Morris al habla.
La voz de la secretaria preguntó:
—¿Ha llamado usted?
—Sí. Le ruego que no me transmita ninguna llamada. Páselas a la sección de Desarrollo.
—En seguida —dijo la secretaría.
—Gracias —Morris colgó. Sabía que pronto llegaría el personal de Desarrollo, para mirar por el espejo de la habitación contigua—. Perdone la interrupción. Decía usted…
—Hablaba de los cables en el cerebro.
—Ah, sí. Hacemos esta operación, señor Beckerman, pero bajo circunstancias especiales. Todavía se trata de un experimento.
—No importa —dijo Beckerman, chupando el cigarrillo—. A mi me tiene sin cuidado.
—Si desea usted información, podemos facilitarle algunas fotografías y recortes de revistas que le darán detalles sobre nuestro trabajo.
Beckerman sonrió y negó con la cabeza.
—No, no —dijo—. No quiero información. Quiero que me operen. Soy un voluntario.
Morris fingió sorprenderse. Hizo una pausa y luego dijo:
—Comprendo.
—Escuche —se explicó Beckerman—, en el artículo decían que una carga de electricidad equivale a una docena de orgasmos. Me pareció algo sensacional.
—¿Y usted desea que le practiquemos esta operación?
—Claro —asintió Beckerman con entusiasmo—, eso es.
—¿Por qué?
—¿Está bromeando? ¿No desearía cualquiera un placer semejante?
—Quizá —respondió Morris—, pero usted es el primero en solicitarla.
—¿Qué pasa? —preguntó Beckerman—. ¿Sale excesivamente cara, o qué?
—No. Pero no practicamos operaciones cerebrales por razones triviales como ésta.
—¡Vaya! —exclamó Beckerman. ¿Conque ésas tenemos? ¡Qué idiotez!
Y levantándose, sacudió la cabeza y abandonó la habitación.
Los tres miembros de Desarrollo parecían estupefactos. Sentados en la habitación contigua, no dejaban de mirar el espejo. Hacía mucho tiempo que Beckerman se había ido.
—Fascinante —dijo Morris.
Los miembros de Desarrollo no contestaron, hasta que por fin uno de ellos carraspeó y dijo:
—Como objetivo, se queda corto.
Morris sabía qué estaban pensando. Se habían dedicado durante años a estudios de las probabilidades, a estudios de aplicación potencial, a estudios de ramificación, a estudios de operaciones industriales, a estudios de energía y producción. Estaban programados para pensar en términos del futuro, y ahora se enfrentaban repentinamente con el presente.
—Este hombre es un electroadicto —dijo uno de ellos, suspirando.
El concepto de electroadicto había suscitado mucho interés y no poca preocupación académica. La noción de un hombre aficionado a la electricidad —un hombre que necesitase cargas de electricidad, del mismo modo que otros hombres necesitaban drogas— se consideraba casi especulativamente morboso. Pero ahora tenían un paciente que podía llamarse un adicto en potencia.
—La electricidad es la mejor de las sensaciones —dijo uno de ellos, riendo. Pero fue una risa nerviosa, llena de tensión.
Morris se preguntó qué diría McPherson; probablemente algo filosófico. En estos últimos tiempos, el primordial interés de McPherson se centraba en la Filosofía.
La idea de un adicto a la electricidad partió de un descubrimiento asombroso hecho por James Olds en los años cincuenta. Olds observó que había áreas del cerebro capaces de sentir un placer intenso por medio de la estimulación eléctrica, determinados puntos del tejido cerebral que él calificó de «fuentes sensuales». Con un electrodo situado en una de estas áreas, una rata era capaz de accionar la palanca de autoestimulación hasta cinco mil veces por hora; la descarga le producía un placer tal, que se olvidaba de comer y beber, y sólo dejaba de pulsar la palanca cuando se hallaba postrada por el agotamiento.
Este notable experimento fue repetido con peces de colores, cobayas, delfines, gatos y cabras, La duda de si las terminales del placer en el cerebro eran un fenómeno universal quedó resuelta de modo definitivo; también fueron localizadas en los seres humanos.
De estas consideraciones partió la noción del electroadicto, el hombre que necesitaba descargas eléctricas. A primera vista parecía imposible que una persona se convirtiera en un electroadicto. Pero en realidad no lo era.
Por ejemplo, los elementos tecnológicos resultaban caros en la actualidad, pero no tenían por qué seguir siéndolo. Era fácil imaginar la producción en masa, por inteligentes japoneses, de electrodos que pudieran ser exportados por el precio modesto de dos o tres dólares.
Tampoco era tan complicada la idea de una operación ilegal. Un millón de mujeres americanas abortaban ilegalmente cada año. La cirugía de implantación cerebral era algo más compleja, pero no de modo prohibitivo. Y las técnicas quirúrgicas irían evolucionando y se simplificarían con el tiempo. No era tan descabellado imaginar la proliferación de clínicas en México y las Bahamas.
Ni siquiera representaba un problema encontrar cirujanos que hicieran el trabajo. Un solo neurocirujano, trabajador y competente, podía practicar de diez a quince intervenciones diarias. Seguramente cobraría mil dólares por cada una de ellas… y con este incentivo era fácil hallar cirujanos poco escrupulosos. Cien mil dólares semanales en efectivo serían un poderoso estímulo para quebrantar la ley… si es que llegaba a dictarse una ley que condenase dicha práctica.
Lo cual no parecía probable. El año anterior, el hospital había organizado un seminario, con la participación de hombres eruditos en la materia, sobre «La tecnología biomédica y la ley». Los electroadictos figuraron entre los temas discutidos, pero los abogados no se pronunciaron al respecto. El concepto de electroadicto no encajaba con exactitud dentro de las normas legales referentes a los drogadictos. Todas aquellas leyes admitían que una persona podía convertirse en un drogadicto inocente o involuntariamente; algo muy distinto del caso de una persona que solicitase una operación quirúrgica con la intención deliberada de convertirse en un adicto. La mayoría de los abogados opinó que el público no solicitaría una operación de esta clase; no existiría problema legal porque no habría demanda, Ahora Beckerman presentaba la evidencia de tal demanda.
—Que me cuelguen si lo entiendo —dijo otro de los miembros de Desarrollo.
Morris pensó que el comentario no estaba a la altura de las circunstancias. Por su parte sintió algo que ya había experimentado una o dos veces desde que pertenecía al equipo de la Unidad Neuropsiquiátrica. Era la sensación de que las cosas se movían demasiado de prisa, sin la cautela y el control suficientes, y de que todo podía salirse de sus cauces, repentinamente y sin previo aviso.