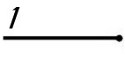
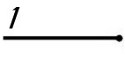
A las seis de la mañana, Janet Ross, vistiendo una bala verde, se hallaba en el tercer piso de Cirugía y tomaba un café y un bollo. La sala de Cirugía estaba llena a esa hora. Aunque las Operaciones estuvieran fijadas para las seis, la mayoría de ellas no empezaban hasta quince o veinte minutos más tarde. Los cirujanos se sentaban, leían el periódico o hablaban de la Bolsa y de sus partidas de golf. De vez en cuando uno de ellos se levantaba y se dirigía a las galerías de observación para contemplar la marcha de los preparativos en su Sala de Operaciones.
Era la única mujer en aquella habitación, y su presencia alteraba sutilmente el ambiente masculino. Le molestaba ser la única mujer, y que los hombres fueran ante ella más reticentes y corteses, menos joviales y bulliciosos. Su bullicio no la incomodaba en absoluto, y le ofendía sentirse como una intrusa. Esta sensación la había acompañado toda su vida, incluso cuando era muy joven. Su padre había sido un cirujano que nunca se molestó en ocultar su desengaño e irritación por el hecho de tener una hija en lugar de un hijo. Un varón hubiera encajado en su sistema de vida; podría haberle llevado con él al hospital los sábados por la mañana, y enseñarle las salas de operaciones. Estas cosas sólo podían hacerse con un hijo; una niña era algo diferente, una entidad desconcertante que no tenía lugar en el ambiente quirúrgico. Por lo tanto, una intrusión…
Miró alternativamente a todos los cirujanos de la sala, y para disimular su sensación de incomodidad, fue hacia el teléfono y llamó al séptimo piso.
—Soy la doctora Ross. ¿Está listo el señor Benson?
—Acaban de llevárselo.
—¿Cuándo, exactamente?
—Hará unos cinco minutos.
Colgó el auricular y fue a terminar el café. Apareció Ellis, que la saludó con la mano desde la puerta.
—Habrá un retraso de cinco minutos mientras conectan el ordenador —le comunicó—. Están comprobando las líneas. ¿Han traído al paciente?
—Hace cinco minutos.
—¿Ha visto a Morris?
—Todavía no.
—Será mejor que ese majadero aparezca pronto.
Estas palabras hicieron que ella se sintiera mejor.
Morris estaba en el ascensor con Benson tendido en una camilla, una enfermera y uno de los policías. Morris dijo a este último mientras bajaban:
—Usted no puede quedarse con nosotros.
—¿Por qué no?
—Nos dirigimos directamente al piso esterilizado.
—¿Qué tengo que hacer? —El agente estaba intimidado; desde que había amanecido se mostraba dócil y vacilante. La rutina de la cirugía le hacía sentirse un extraño importuno.
—Puede verlo todo desde la galería de observación del tercer piso. Diga a la enfermera de recepción que yo le he autorizado.
El agente asintió. El ascensor se detuvo en el segundo piso. Las puertas se abrieron y apareció un pasillo lleno de gente; todos vestían batas verdes, e iban y venían. Un gran letrero rezaba: «ÁREA ESTERILIZADA. PROHIBIDA LA ENTRADA SIN AUTORIZACIÓN». Las letras eran rojas.
Morris y la enfermera sacaron a Benson del ascensor. El policía se quedó en él, era evidente su nerviosismo; apretó el botón del tercer piso y las puertas se cerraron.
Morris enfiló el pasillo con Benson. Este dijo al cabo de un momento:
—Todavía estoy despierto.
—Claro que sí.
—Pero yo no quiero estarlo.
Morris asintió pacientemente. Benson había recibido medicación preoperatoria media hora antes. Pronto se notarían los efectos, que le adormecerían.
—¿Qué nota en la boca?
—Sequedad.
Era la atropina, que empezaba a actuar.
—Todo irá bien.
Morris no se había sometido nunca a una operación. Había practicado cientos de intervenciones, pero él no había sufrido ninguna. En los últimos años había empezado a preguntarse qué sentirían los pacientes. Sospechaba, aunque nunca lo hubiese admitido, que debía ser algo terrible.
—Todo irá bien —dijo otra vez a Benson, tocándole un hombro.
Benson se limitó a mirarle con fijeza mientras iban por el pasillo en dirección a la sala de operaciones 9.
Esta sala era la más grande del hospital. Tenía algo más de noventa metros cuadrados y estaba atestada de aparatos electrónicos. Cuando entraba el equipo de cirugía en pleno —doce personas—, apenas quedaba sitio. Pero ahora sólo había dos enfermeras trabajando en aquella habitación de baldosas grises; procedían a colocar mesas estériles y vendas alrededor de la silla.
La sala 9 carecía de mesa de operaciones. En su lugar había una silla recta, acolchada, parecida a un sillón de dentista Janet Ross contempló a las jóvenes a través de las ventanillas de la puerta que separaba el cubículo de los lavabos de la Sala de Operaciones. A su lado. Ellis terminaba de cepillarse, murmurando algo sobre Morris, que llegaba malditamente tarde. Ellis siempre decía palabrotas antes de una operación. También se ponía muy nervioso, aunque creía que nadie lo notaba. Ross había sido su ayudante en varias intervenciones hechas en animales, y conocía el ritual: tensión antes de la operación y calma absoluta una vez iniciada ésta.
Ellis cerró los grifos con los codos y entró en la sala de operaciones, ladeándose para no tocar la puerta con los brazos. Una enfermera le alcanzó una toalla. Mientras se secaba las manos, se volvió para mirar a Ross, y luego miró hacia arriba, a la galería encristalada. Ross sabía que allí se congregaría mucha gente para observar la operación.
Morris llegó y empezó a lavarse. Ella le dijo:
—Ellis se ha extrañado de su tardanza.
—Estaba haciendo un viaje de turismo con el paciente —repuso Morris.
Una enfermera entró en los lavabos y dijo:
—Doctora Ross, ha venido una persona del laboratorio de radioisótopos con una unidad para el doctor Ellis. ¿La necesita ahora?
—Sí, si está cargada.
—Lo preguntaré —repuso la enfermera. Desapareció y regresó al cabo de un momento—. Dice que está cargada y a punto de funcionar, pero que si sus aparatos no están protegidos podría causarles trastornos.
Ross sabía que todos los aparatos de la sala de Operaciones habían sido protegidos la semana anterior, El generador de plutonio no despedía mucha radiación, pero aunque insuficiente para velar una placa de rayos X, podía dañar otros instrumentos científicos más delicados. Naturalmente, las personas no corrían ningún peligro.
—Estamos protegidos —dijo Ross—. Dígale que puede traerlo a la sala de operaciones.
Ross se volvió hacia Morris, que estaba cepillándose.
—¿Cómo está Benson?
—Nervioso.
—No me extraña asintió ella. Morris le echó una mirada interrogante sobre la banda de gasa antiséptica. Ella sacudió las manos para escurrir el exceso de agua y entró de espaldas en el quirófano. Lo primero que vio fue al hombre del laboratorio de radioisótopos entrando con una mesa de ruedas sobre la cual estaba el generador, contenido en una pequeña caja de plomo. A ambos lados de la caja se leía: PELIGRO DE RADIACIÓN, y junto a las letras había el símbolo anaranjado de triple banda indicativo de radiación. Todo ello era un poco ridículo; el generador no ofrecía el menor peligro.
Ellis estaba en un extremo, mientras le ayudaban a ponerse la bata. Introdujo las manos en los guates de goma y movió los dedos. Entonces dijo al hombre del laboratorio:
—¿Ha sido esterilizado?
—¿Cómo, señor?
—¿Ha sido esterilizado el generador?
—No lo sé, señor.
—En este caso entréguelo a una de las enfermeras para que lo introduzca en el autoclave. Tiene que estar esterilizado.
La doctora Ross se secó las manos y se estremeció al contacto del frío del quirófano. Como la mayoría de los cirujanos, Ellis prefería un ambiente fresco; demasiado fresco, a decir verdad, para el paciente. Pero, como Ellis decía a menudo: «Si yo soy feliz, el paciente también lo es».
Ellis cruzo ahora la sala y se detuvo frente a la pantalla, mientras una enfermera, que no se había desinfectado, colocaba las radiografías del paciente. Ellis las examinó atentamente, aunque ya las había visto una docena de veces. Eran radiografías de cráneo perfectamente normales, se había inyectado aire en los ventrículos, para que resaltaran los extremos.
Uno a uno fueron entrando en la sala todos los miembros del equipo. En total eran: dos enfermeras instrumentistas, dos enfermeras circulantes, un practicante, Ellis, dos cirujanos ayudantes, incluido Morris, dos técnicos electrónicos y un programador de ordenadores. El anestesista se hallaba fuera, con Benson.
Sin desviar la mirada de su aparato, uno de los técnicos electrónicos dijo:
—Podemos empezar cuando usted quiera, doctor.
—Tendremos que esperar al paciente —replicó Ellis con brusquedad, y sonaron algunas risas ahogadas entre los miembros del equipo.
Ross echó un vistazo a las siete pantallas de televisión que había en el quirófano. Eran de distintos tamaños y se hallaban dispuestas en varios lugares, según la importancia que tuvieran para el cirujano. La pantalla más pequeña transmitiría la operación en circuito cerrado; de momento, reflejaba la silla vacía vista desde arriba.
Otra pantalla, situada a menor distancia del cirujano, transmitía el electroencefalograma. Ahora no estaba conectada, y las dieciséis plumas trazaban líneas blancas y rectas a través de la pantalla. Había también una gran pantalla de televisión para los parámetros operatorios básicos: electrocardiograma, presión arterial periférica, respiraciones, potencia cardíaca, presión venosa central, temperatura rectal. Al igual que la pantalla del electroencefalograma, proyectaba una serie de líneas rectas.
Otras dos pantallas no reflejaban nada. Durante la operación, transmitirían radiografías ampliadas en blanco y negro.
Finalmente, dos pantallas de color exhibían el efecto del programa LIMBICO. El programa estaba girando ahora, sin coordenadas perforadas. En las pantallas giraba la imagen de un cerebro en tres dimensiones, mientras coordenadas de probabilidad, generadas por ordenador, fulguraban al pie. Como siempre, Ross pensó que el ordenador era otra presencia casi humana en la habitación (un pensamiento que invariablemente se intensificaba durante el curso de la operación).
Ellis dejó de mirar las radiografías y echó un vistazo al reloj. Eran las 6,19; Benson seguía fuera, mientras era examinado por el anestesista. Ellis dio una vuelta por el quirófano, hablando brevemente a todos, Demostraba una amabilidad poco común, y Ross se preguntó el motivo. Miro hacia la galería de observación y vio al director del hospital, al jefe de cirugía, al jefe de medicina y al jefe de investigación que miraban hacia abajo a través del cristal. Entonces lo comprendió.
Eran las 6.21 cuando introdujeron a Benson. Ahora estaba bajo los efectos de una medicación intensiva, relajado, con el cuerpo fláccido y los párpados pesados. Tenía la cabeza envuelta en una toalla verde.
Ellis supervisó el traslado de Benson de la camilla a la silla. Cuando le ajustaban las correas de cuero en los brazos y piernas, Benson pareció despertarse y abrió mucho los ojos.
—Es para que no se caiga —dijo Ellis en tono casual—. No queremos que se haga daño.
—Ah… —profirió Benson débilmente, y cerró los ojos de nuevo.
Ellis hizo una señal a las enfermeras, las cuales quitaron la toalla esterilizada que envolvía la cabeza de Benson, La cabeza rapada se veía muy pequeña (tal era siempre la reacción de Ross), y también muy manga. La piel era lisa, a excepción de un roce de la máquina de afeitar en el frontal derecho. Las dos X marcadas con tinta azul por Ellis se veían claramente en el lado derecho.
Benson se apoyó en el respaldo de la silla. No volvió a abrir los ojos. Uno de los técnicos empezó a fijar en su cuerpo los hilos monitores, asegurándolos con una pequeña cantidad de pasta electrolítica. Esta operación fue realizada rápidamente; pronto su cuerpo estuvo conectado a un revoltijo de hilos multicolores que partían de los aparatos electrónicos.
Ellis miró hacia las pantallas de televisión. El electroencefalograma transmitía ahora dieciséis líneas quebradas; se reflejaban los latidos del corazón; la respiración subía y bajaba suavemente; la temperatura era uniforme. Los técnicos empezaron a perforar parámetros preoperatorios en el ordenador, al cual ya se habían suministrado los valores normales de laboratorio. Durante la operación, el ordenador proporcionaría todos los signos vitales a intervalos de cinco segundos, y avisaría en caso de cualquier fallo.
—Un poco de música, por favor —pidió Ellis, y una de las enfermeras introdujo un cassette en el aparato portátil que había en un extremo del quirófano. Empezaron a sonar las suaves notas de un concierto de Bach. Ellis siempre operaba al son de la música de Bach; decía que era con la esperanza de que la precisión, ya que no el genio, fuera contagiosa.
Estaba por comenzar la operación. El reloj digital de pared marcaba las 6.29.14 de la mañana. Junto a éste habla otro reloj digital que marcaba el tiempo de duración de la intervención, y que aún seguía en 0.00.00.
Con ayuda de una enfermera, Ross se puso la bata y los guantes esterilizados. Los guantes siempre le ofrecían dificultades. Con frecuencia no ayudaban en las Operaciones, y cuando metía los dedos en ellos siempre le sobraba un dedo y metía dos en un mismo sitio. Era imposible ver la reacción de la enfermera; sólo asomaban sus ojos por encima de la mascarilla. Pero Ross se alegró de que Ellis y los otros cirujanos estuviesen de espaldas, atendiendo al paciente.
Se dirigió al fondo de la habitación, teniendo cuidado de no tropezar con los cables negros y gruesos de la corriente, que se esparcían en todas direcciones. Ross no participaba en las etapas iniciales de la operación. Debía esperar a que el mecanismo estereotáxico estuviera colocado y totalmente determinadas las coordenadas. Tenía tiempo de permanecer apartada y tirar del guante hasta que todos los dedos encontrasen su lugar correspondiente.
En realidad, no existía ninguna razón para que ella asistiese a la operación, pero McPherson se empeñaba en que un miembro del personal no quirúrgico estuviera presente en todas las intervenciones. Creía que esto daba más cohesión a la Unidad. Por lo menos, tal era el motivo que aducía.
Contempló a Ellis y a sus ayudantes mientras vendaban a Benson; después siguió con la mirada el proceso del vendaje en el monitor del circuito cerrado. La operación seria grabada íntegramente en video-cassette para su posterior exhibición.
—Creo que ya podemos empezar —dijo Ellis tranquilamente—. Adelante con la aguja.
El anestesista, colocado detrás de la silla, clavó la aguja entre el segundo y el tercer espacio lumbar de la columna vertebral de Benson, Este se movió una vez, emitiendo un sonido apagado, y entonces el anestesista dijo:
—He atravesado la dura. ¿Qué cantidad quiere?
La pantalla del ordenador centelleó: «OPERACIÓN COMENZADA». El ordenador puso automáticamente en marcha el reloj en 0.00.00, que empezó a marcar los segundos.
—Treinta centímetros cúbicos para empezar —respondió Ellis—. Radiografía, por favor.
Los aparatos de radiografía fueron colocados al frente y al lado de la cabeza del paciente. Las placas, al ser introducidas, encajaron con un chasquido. Ellis pisó el interruptor del suelo, y las pantallas de televisión se iluminaron repentinamente, reflejando imágenes en blanco y negro del cráneo. Examinó dos de ellas mientras el aire llenaba lentamente los ventrículos, y se perfilaban los contornos en negro.
El programador movía los dedos sobre los botones del ordenador. En su pantalla de televisión aparecieron las palabras: «NEUMATÓGRAFO INICIADO».
—Bien, ya podemos ajustarle el sombrero —dijo Ellis.
El marco tubular estereotáctil, parecido a una caja, fue situado sobre la cabeza del paciente. Se fijaron y comprobaron los puntos de perforación. Cuando Ellis estuvo seguro, inyectó anestesia local en los puntos del pericráneo. Entonces cortó la piel y la dobló hacia atrás, dejando al descubierto la superficie blanca del cráneo.
—Taladro, por favor.
Con el taladro de dos milímetros practicó el primero de los dos agujeros en el lado derecho del cráneo. Colocó el marco estereotáctil —el sombrero— en la cabeza y lo atornilló fuertemente.
Ross miró la pantalla del ordenador, en la cual fulguraron y se desvanecieron los valores de la presión arterial y las pulsaciones del corazón; todo era normal. Pronto el ordenador, como los cirujanos, comenzarían a ocuparse de cosas más complejas.
—Comprobemos la posición —dijo Ellis, apartándose del paciente y observando críticamente la cabeza rapada de Benson y el marco de metal atornillado sobre ella. El radiólogo se adelantó y tomó las fotografías.
Ross recordó que en los primeros tiempos se hacían radiografías y se determinaba la posición inspeccionando visualmente las placas. Era un proceso lento. Usando un círculo, un goniómetro y una regla, trazaban líneas sobre la radiografía, las medían y las volvían a comprobar. Ahora los datos se daban directamente al ordenador, que hacía el análisis más de prisa y con mayor precisión.
Todo el equipo se volvió a mirar la pantalla del ordenador. Aparecieron brevemente las radiografías; que fueron inmediatamente reemplazadas por dibujos esquemáticos. Se calculó el ángulo máximo de colocación del aparato estereotáctil; entonces se rectificó la posición actual, para hacerlo coincidir con la obtenida. Relampaguearon una serie de coordenadas, seguidas por las palabras: “COLOCACIÓN CORRECTA”.
Ellis asintió.
—Gracias por el informe —bromeó con seriedad, y se dirigió a la bandeja que contenía los electrodos.
El equipo utilizaba ahora láminas de acero inoxidable, recubiertas de teflón, para los electrodos. Anteriormente lo habían probado casi todo: oro, aleación de platino, e incluso hilos flexibles de acero, pero eso fue en los tiempos en que los electrodos se aplicaban por inspección visual.
Las antiguas operaciones por inspección visual eran sucias y sangrientas. Había que abrir una gran porción de cráneo y poner al descubierto la superficie del cerebro. En esta superficie, el cirujano encontraba los puntos exactos, procediendo entonces a aplicar los electrodos en la sustancia del cerebro. Si tenía que colocarlos en áreas profundas, a veces se veía obligado a cortar el cerebro con un cuchillo, hasta los ventrículos. Seguían complicaciones graves; las operaciones eran largas; los pacientes no recobraban nunca la normalidad.
Ahora el ordenador había cambiado este estado de cosas. El ordenador permitía fijar con toda precisión un punto en un espacio tridimensional. En las etapas iniciales, al igual que otros investigadores en la materia, el grupo de Neuropsicocirugía había intentado relacionar ciertos puntos profundos del cerebro con la arquitectura del cráneo. Naturalmente, esto no dio resultado: los cerebros no se ajustaban consistentemente al interior del cráneo. El único sistema para determinar puntos profundos del cerebro era relacionarlos con otros puntos del cerebro, y los puntos de relación lógicos eran los ventrículos, esos espacios llenos de líquido situados en el interior del cerebro. De acuerdo con el nuevo sistema, todo se determinaba en relación con ellos.
Con la ayuda del ordenador, ya no era necesario poner al descubierto la superficie del cerebro. Se practicaban en el cráneo unos cuantos agujeros pequeños, y se insertaban los electrodos, mientras el control por ordenador aseguraba que las radiografías se colocaban correctamente.
Ellis cogió la primera serie de electrodos. Desde el lugar que ocupaba Ross, parecía un solo hilo delgado, pero en realidad se trataba de un haz de veinte hilos, con los puntos de contacto en polos opuestos. Cada uno de los hilos estaba recubierto de teflón, excepto el último milímetro, que quedaba al descubierto. Todos los hilos eran de distinta longitud, de modo que vistos bajo una lupa, los polos de los electrodos parecían una escalera en miniatura.
Ellis examinó el haz bajo un cristal de gran aumento. Pidió más luz e hizo girar el haz, para estudiar cada uno de los puntos de contacto. Entonces ordenó a una enfermera que lo enchufase a un cuadro de pruebas y comprobase cada uno de los contactos. Esto se había hecho ya docenas de veces, pero Ellis siempre volvía a asegurarse antes de la inserción. Y siempre tenía cuatro haces esterilizados, aunque sólo necesitara dos. Ellis era precavido.
Por fin se sintió satisfecho.
—¿Estamos listos para insertar? —preguntó a su equipo. Todos asintieron. Se acercó al paciente y dijo—: Haremos la punción de la dura.
Hasta ese momento se había taladrado el cráneo, dejando intacta la membrana de dura mater que cubría el cerebro y contenía el líquido espinal. El ayudante de Ellis utilizo un estilete para pinchar la dura.
—Ya sale líquido —anunció, y un fino reguero de líquido claro brotando del agujero, comenzó a resbalar por el rapado cráneo. Una enfermera lo secó con una esponja.
Ross siempre se sentía maravillada por el sistema de protección del cerebro. Había otros órganos vitales del cuerpo que también estaban bien protegidos, naturalmente: los pulmones y el corazón dentro de la cavidad ósea de las costillas, el hígado y el bazo bajo el extremo de las costillas, los riñones envueltos en grasa y amparados por los gruesos músculos de la espalda inferior. Todos tenían buena protección, pero débil comparada con la del sistema nervioso central, enteramente rodeado de hueso macizo. Y sin embargo, por si esto aún fuera poco, dentro del hueso había membranas en forma de saco que contenían el líquido cerebro-espinal. El líquido estaba bajo presión, de manera que el cerebro se hallaba en el centro de un sistema de líquido presurizado que le garantizaba la máxima protección.
McPherson lo había comparado a un feto dentro de una matriz llena de agua.
—El niño abandona la matriz —decía McPherson—, pero el cerebro nunca abandona su propia matriz especial.
—Ahora los colocaremos —dijo Ellis.
Ross se acercó, uniéndose al equipo quirúrgico reunido alrededor del paciente. Contempló a Ellis que deslizaba el extremo del haz de electrodos por el agujero taladrado, y presionando ligeramente hasta llegar a la sustancia del cerebro. El técnico tecleó los botones del ordenador. La pantalla centelleó; «LOCALIZADO PUNTO DE ENTRADA».
El paciente no se movió ni profirió el menor sonido; el cerebro no podía sentir dolor; carecía de sensibilidad. Una de las paradojas de la evolución era que el órgano que sentía el dolor de todo el cuerpo, no podía sentir el propio.
Ross desvió la vista de Ellis para mirar la pantalla de las radiografías. En ella, con toda la crudeza del blanco y negro, vio el neto perfil del haz de electrodos que iniciaba su lento y uniforme movimiento en el interior del cerebro. Miró la imagen anterior y después la lateral, y por fin las imágenes generadas por el ordenador.
El ordenador estaba interpretando las imágenes de rayos X, y dibujaba un cerebro simplificado, con el área elegida del lóbulo temporal, en rojo, y una línea sinuosa, en azul, que mostraba el camino a seguir por los electrodos para alcanzar el lóbulo. Hasta este momento, Ellis estaba siguiendo fielmente aquella línea.
—Muy bonito —murmuró Ross.
El ordenador reflejaba las coordenadas tridimensionales en rápida sucesión mientras los electrodos iban profundizando.
—La experiencia es la madre de la ciencia —dijo Ellis secamente. Ahora estaba usando el aparato reductor sujeto al sombrero estereotáctil. El aparato reducía el tosco movimiento del dedo a cambios imperceptibles en la posición de los electrodos. Si él movía el dedo doce milímetros, el reductor lo convertía en medio milímetro. Con extrema lentitud, los electrodos iban penetrando en el cerebro.
Ross podía levantar la vista y mirar el monitor de televisión en circuito cerrado que reproducía la imagen de Ellis trabajando, Era más fácil verlo en televisión que girarse para verlo en la realidad. Pero se volvió bruscamente cuando oyó a Benson exhalar con mucha claridad: «¡Ay!»
Ellis se detuvo.
—¿Qué ha sido eso?
—El paciente —dijo el anestesista, señalando a Benson.
Ellis se inclinó a mirar el rostro de Benson.
—¿Está usted bien, señor Benson? —preguntó en voz alta, espaciando las palabras.
—Si, bien —contestó Benson. Era la voz de un hombre intensamente drogado.
—¿Algún dolor?
—No.
—Bien. Ahora relájese —y volvió a su trabajo.
Ross suspiró aliviada. Sin saber por qué, aquello la había puesto en tensión, aun sabiendo que no existía ningún motivo de alarma. Benson no podía sentir ningún dolor, y ella sabía desde el principio que su amodorramiento era sólo aquello: una especie de profundo letargo causado por las drogas, pero no inconsciencia. No había razón para tenerle inconsciente, para arriesgarse a una anestesia general.
Volvió a mirar la pantalla del ordenador. Este presentaba ahora una imagen invertida del cerebro, visto desde abajo, desde cerca del cuello. El camino seguido por los electrodos se veía al revés, y el extremo era un punto azul rodeado de círculos concéntricos. Ellis tenía que mantenerse dentro de un margen de un milímetro del camino señalado, se había desviado medio milímetro.
«ERROR DE DESVIACIÓN 50», avisó el ordenador. Ross dijo:
—Se está usted alejando.
El haz de electrodos se detuvo. Ellis levantó la vista hacia las pantallas.
—¿Demasiado por encima del plano beta?
—Demasiado lateral respecto al gamma.
—Está bien.
Un momento después, los electrodos continuaron su camino.
«ERROR DE DESVIACIÓN 40», centelleó el ordenador. Hizo rotar lentamente su imagen del cerebro, presentando una vista anterolateral. «ERROR DE DESVIACIÓN 20», anunció.
—Lo está corrigiendo usted a la perfección —dijo Ross.
Ellis asintió, tarareando al unísono con Bach.
«ERROR DE DESVIACIÓN CERO», indicó el ordenador, girando la imagen del cerebro hasta que se vio completamente de perfil. La segunda pantalla lo presentaba de frente, Poco después, la pantalla centelleó «OBJETIVO PRÓXIMO». Ross repitió el mensaje.
Unos segundos más tarde apareció la palabra: «OBJETIVO».
—Ya ha llegado —dijo Ross.
Ellis retrocedió un paso y cruzó los brazos sobre el pecho.
—Hagamos una comprobación —decidió. El reloj de tiempo parcial marcaba veintisiete minutos desde el comienzo de la operación.
El programador tecleó rápidamente los botones. En las pantallas de televisión, la colocación de los electrodos fue simulada por el ordenador. La simulación terminó, como la colocación real, con la palabra: «OBJETIVO».
—Ahora equiparémoslo —dijo Ellis.
El ordenador mantuvo la simulación en una pantalla, reflejando sobre ella la imagen de rayos X del paciente, La superposición era perfecta; el ordenador informó: «EQUIPARACIÓN DENTRO DE LÍMITES ESTABLECIDOS».
—Ya está —murmuró Ellis.
Colocó el pequeño tapón de plástico que mantendría apretados los electrodos contra el cráneo, y después aplicó cemento dental para fijarlo. Desenredó los veinte finos alambres que pertenecían al haz de electrodos y los apartó a un lado.
—Ahora ya podemos continuar —dijo.
Una vez terminada la colocación del segundo haz de electrodos, se practicó con un bisturí un delgado corte circular a lo largo del pericráneo. Con objeto de eludir importantes vasos y nervios superficiales, el corte partía de los puntos de entrada de los electrodos y descendía junto a la oreja hasta la base del cuello, donde se desviaba hacía el hombro derecho. Con una incisión final, Ellis abrió una pequeña bolsa bajo la piel del pecho lateral, cerca de la axila.
—¿Tenemos el generador? —preguntó.
Se lo entregaron. Era más pequeño que un paquete de cigarrillos, y contenía treinta y siete gramos de óxido del isótopo radiactivo plutonio-239. La radiación producía calor, convertida directamente en energía eléctrica por una unidad termoiónica. Un circuito Kenbeck DC/DC de estado sólido transformaba la producción al voltaje necesario.
Ellis conectó el generador al cuadro de pruebas y verificó su energía por última vez antes de implantarlo. Mientras lo tenía en la mano, dijo:
—Está frío. No puedo acostumbrarme a esto.
Ross sabía que unas capas aislantes de metal térmico mantenían el exterior frío, mientras que dentro del paquete la cápsula de radiación producía un calor de 260º C, suficiente para hacer un asado.
Comprobó la radiación para asegurarse de que no había pérdida. Todas las medidas estaban en el valor bajo-normal. Existía una ligera pérdida, naturalmente, pero no mayor que la producida por un aparato corriente de televisión en color.
Finalmente pidió la ficha. Benson tendría que llevar colgada esta ficha mientras su cuerpo albergara el generador atómico. La ficha advertía que aquella persona llevaba un regulador atómico, y tenía impreso un número de teléfono. Ross sabía que aquel número era un magnetófono que emitía mensajes durante las veinticuatro horas del día. Los mensajes daban una información técnica detallada sobre el generador, y advertía de heridas de bala, accidentes de automóvil, fuego y otros siniestros que podían liberar el plutonio, poderoso emisor de partículas alfa. Daba información especial a los médicos y funcionarios de investigación en caso de muerte violenta y también a los enterradores, previniendo en particular contra la incineración del cuerpo, a menos que le fuera extraído el generador.
Ellis insertó el generador en la pequeña bolsa subcutánea que había practicado en el pecho. Cosió varias capas de tejido a su alrededor para que se mantuviera fijo en su sitio. Entonces dedicó su atención al ordenador electrónico, pequeño como un sello de correos.
Ross miró hacia la galería de observación y vio que los mellizos nigromantes, Gerhard y Richard, que seguían atentamente el proceso. Ellis comprobó el paquete bajo el cristal de aumento y se lo entregó después a un técnico, que lo conectó al ordenador principal del hospital.
Para Ross, el ordenador era la parte más notable de todo el sistema. Desde que entrara en Neuropsiquiatría, tres años antes, había presenciado la disminución progresiva del tamaño del ordenador, desde un prototipo grande como una cartera al presente minúsculo modelo, que apenas si era visible en la palma de la mano y, sin embargo, contenía todos los elementos de su abultada versión original.
Su pequeño tamaño hacía posible la implantación subcutánea. El paciente podía moverse, ducharse, hacer todo cuanto quisiera. Mucho mejor que anteriormente, cuando se conectaba el generador al cinturón del paciente y los hilos colgaban por todas partes.
Miró las pantallas del ordenador, que fulguraban lo siguiente: «MONITORES OPERATIVOS PARADOS PARA COMPROBACIÓN ELECTRÓNICA». En una de las pantallas apareció el diagrama de un circuito ampliado, El ordenador verificó cada uno de los pasos y componentes por separado. Cada comprobación duraba cuatro millonésimas/de segundo; el proceso completo se terminó en dos segundos. El ordenador centelleó: «COMPROBACIÓN ELECTRÓNICA NEGATIVA». Un momento después reaparecieron las imágenes del cerebro. El ordenador había reanudado la supervisión de la operación.
—Bien —dijo Ellis—, ya podemos conectarlo.
Empalmó cuidadosamente los cuarenta hilos conductores de los dos haces de electrodos a la unidad de plástico. Entonces introdujo los hilos a lo largo del cuello, ocultó bien el plástico debajo de la piel, y pidió las suturas. El reloj de tiempo parcial marcaba una hora y doce minutos. (Véase lámina 2.)