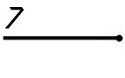
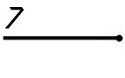
Como siempre, a Morris le parecía extraño jugar a tenis en las pistas del hospital. Sus altos edificios, cerniéndose sobre él, siempre le hacían sentirse ligeramente culpable; todas aquellas ventanas, todos aquellos pacientes que no podían hacer lo que él estaba haciendo. Además, el ruido…, o mejor, la ausencia de ruido. La autopista estaba cerca del hospital, y el golpe tranquilizador de las pelotas de tenis era apagado completamente por el rumor continuado y monótono de los coches.
Estaba oscureciendo, y la vista le traicionaba; la pelota parecía introducirse en su campo de modo inesperado. Kelso no tenía este problema. Morris decía a menudo, bromeando, que éste comía demasiadas zanahorias, pero, fuera cual fuese la explicación, resultaba humillante jugar con él al atardecer. La oscuridad estaba de su parte, y a Morris le molestaba perder.
Hacía mucho tiempo que se había acostumbrado a su perpetuo afán por la competencia, Morris nunca dejaba de competir. Competía en los juegos, en el trabajo, con las mujeres. Más de una vez Ross le había señalado este problema, abandonando luego el tema con la actitud insidiosa de los psiquiatras, que hacen una observación y luego parecen olvidarla. Morris no le daba importancia. Era un factor de su vida y pese a las implicaciones (profunda inseguridad, necesidad de imponerse, un sentimiento de inferioridad), no se sentía preocupado por él. Hallaba placer en competir, y satisfacción en ganar. Y hasta ahora, en su vida había logrado más victorias que fracasos.
En parte trabajaba en la Unidad Neuropsiquiátrica porque las posibilidades eran muy grandes y las recompensas potenciales, enormes. Secretamente, Morris esperaba ser profesor de cirugía antes de cumplir los cuarenta años. Su carrera había sido excepcional (por este motivo Ellis no tuvo inconveniente en aceptarle) y tenía idéntica confianza en su futuro. Le seria beneficioso haber intervenido en un importante acontecimiento en la práctica quirúrgica.
En general, se sentía satisfecho, y jugó con entusiasmo durante media hora, hasta que estuvo cansado y la oscuridad no les permitía ver. Hizo una seña a Kelso (era imposible hacerse oír debido al tráfico de la autopista) para terminar el juego. Se encontraron en la red y se estrecharon las manos. Morris comprobó con alivio que Kelso estaba dudando copiosamente.
—Buen partido —dijo Kelso—. ¿Mañana, a la misma hora?
—No estoy seguro —respondió Morris.
—¡Oh! —exclamó Kelso, después de una pausa—. Tienes razón. Mañana es un día importante.
—Un día importante —sintió Morris. ¡Vaya, la noticia había llegado hasta los residentes de pediatría! Por un momento pensó en lo que Ellis debía estar sintiendo: la enorme tensión, abstracta, vaga de saber que todo el personal del Hospital de la Universidad estaba atento a esta operación.
—Bien, pues buena suerte —dijo Kelso.
Mientras los dos volvían al hospital, Morris vio en Ellis, una distante y solitaria figura que cojeaba ligeramente al cruzar el área de aparcamiento y se dirigía a su coche para irse a casa.