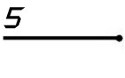
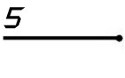
Robert Morris estaba en la cafetería del hospital comiendo un correoso pastel de manzana cuando su receptor empezó a llamar. Oyó un estridente pitido electrónico, que persistió hasta que se tocó el cinturón para desconectarlo. Volvió a dedicarse al pastel, Poco después se reanudó el pitido. Profirió una maldición, dejó el tenedor, y fue a un teléfono de pared a contestar la llamada.
Hubo un tiempo en que consideró la diminuta caja gris sujeta a su cinturón como algo maravilloso. Disfrutaba de los momentos durante los cuales, mientras almorzaba o cenaba con una chica, su receptor se ponía a sonar y le exigía una respuesta. Aquel sonido demostraba que era una persona ocupada y responsable, inmersa en asuntos de vida y muerte. Cuando el receptor sonaba, se excusaba bruscamente y se marchaba para responder a la llamada, con el aspecto de quien antepone el deber a la propia satisfacción. Las mujeres se sentían impresionadas.
Pero unos años más tarde ya no era algo maravilloso. La caja era inhumana e implacable y había llegado a convenirse para él en el símbolo de su falta de libertad. Estaba perpetuamente a disposición de una autoridad más alta, por arbitraria que fuese; una enfermera que quería confirmar una orden de medicación a las dos de la madrugada; un pariente histérico, a quien no satisfacía el tratamiento posoperatorio de su mamá; una llamada para citarle a una conferencia cuando él ya se encontraba en ella.
Ahora, los mejores momentos de su vida eran cuando iba a su casa y se libraba de la caja por unas cuantas horas. Entonces era inasequible y libre, dos cosas que valoraba en grado sumo.
Miró a través de la cafetería hacia el resto de su pastel de manzana mientras marcaba el número de la centralita.
—Soy el doctor Morris.
—Doctor Morris, dos-cuatro-siete-uno.
—Gracias.
Era la extensión del área de enfermeras del séptimo piso. Le parecía extraño haberse aprendido todas aquellas extensiones. La red telefónica del Hospital de la Universidad era más complicada que la anatomía humana. Pero con los años, sin hacer el menor esfuerzo consciente por aprenderlas, había llegado a conocerlas muy bien. Marcó el número del séptimo piso.
—El doctor Morris al habla.
—¡Oh, sí! —dijo una voz femenina—. Tenemos aquí a una mujer con un maletín para el paciente Harold Benson. Dice que son efectos personales. ¿Podemos entregárselo?
—Ahora subo —contestó.
—Gracias, doctor.
Volvió a su bandeja, la recogió, y la llevó al mostrador. Mientras lo hacía, su receptor se disparó de nuevo. Fue a contestarlo.
—Soy el doctor Morris.
—Doctor Morris, uno-tres-cinco-siete.
Era la Unidad de Metabolismo. Marco el número.
—Doctor Morris.
—Soy el doctor Hanley —dijo una voz desconocida—. Nos gustaría que echase una mirada a una señora que probablemente padece psicosis esteroidal. Es una anémica hemolítica a quien va a practicarse una esplenectomía.
—Hoy no puedo verla —repuso Morris—, y mañana estaré muy atareado. «Esto —pensó—, es la aseveración más modesta del año». ¿Ha probado de llamar a Peters?
—No…
—Peters tiene mucha experiencia con la mentalidad esteroidal. Hable con él.
—Muy bien. Gracias.
Morris colgó. Entró en el ascensor y pulsó el botón del séptimo piso. Su receptor sonó por tercera vez. Echó una ojeada al reloj; eran las 6,30 y teóricamente ya no estaba de servicio, Pese a ello, contestó. Era Kelso, el pediatra residente.
—¿Quieres que te dé una paliza? —preguntó Kelso.
—Bueno. ¿A qué hora?
—¿Te parece bien dentro de treinta minutos?
—Si es que ya tienes las pelotas.
—Las tengo en el coche.
—Te veré en la pista —dijo Morris. Luego añadió—: Puede que me retrase un poco.
—Pero no demasiado —advirtió Kelso—; pronto oscurecerá.
Morris dijo que se daría prisa, y colgó.
El séptimo piso era silencioso. La mayoría de los otros pisos del hospital eran ruidosos, a esta hora se hallaban atestados de familiares y amigos, pero en el séptimo piso siempre había tranquilidad. Lo caracterizaba un ambiente de calma y serenidad que las enfermeras se esforzaban en preservar.
La enfermera de guardia dijo: «Allí está, doctor», y señaló a una chica sentada en un sofá. Morris se acercó a ella. Era joven y muy bonita, de aspecto llamativo. Tenía las piernas muy largas.
—Soy el doctor Morris.
—Angela Black. —Se levantó y le estrechó la mano—. He traído esto para Harry. —Levantó un pequeño maletín azul—. Él me lo ha pedido.
—Está bien. —Morris cogió el maletín—. Me encargaré de que se lo entreguen.
Ella vaciló, y después dijo:
—¿Puedo verle?
—No creo que sea lo indicado. —Benson ya estaría afeitado a estas horas; los pacientes rapados antes de una operación no deseaban ver a nadie.
—¿Ni siquiera un momento?
—Está bajo el efecto de un somnífero —explicó él.
La chica estaba visiblemente decepcionada.
—Entonces, ¿puede darle un recado?
—Por supuesto.
—Dígale que he vuelto a mi antiguo piso. Él lo entenderá.
—Muy bien.
—¿No se le olvidará?
—No, se lo diré sin falta.
—Gracias. —Le sonrió. Tenía una sonrisa muy simpática, a pesar de las pestañas postizas y la gruesa capa de maquillaje. ¿Por qué las chicas jóvenes se pondrían aquello en la cara?—. Bueno, tengo que irme.
La miró marcharse a paso rápido y decidido, con la falda corta y las piernas muy largas. Entonces sopesó el maletín, que parecía estar muy cargado.
El policía sentado junto a la puerta de la 710 preguntó:
—¿Cómo marchan las cosas?
—Muy bien —contestó Morris.
El agente miró el maletín, pero no dijo nada cuando Morris entró con él en la habitación.
Harry Benson estaba viendo una película del Oeste que daban por televisión. Morris bajó el volumen del aparato.
—Una chica muy guapa le ha traído esto.
—¿Angela? —Benson sonrió—. Si, tiene un bonito aspecto. Su mecanismo interno no es muy complicado, pero su figura es bonita. —Alargó la mano; >Morris le dio el maletín.
—¿No se ha olvidado de nada?
Morris miró mientras Benson lo abría y colocaba el contenido sobre la cama. Había un par de pijamas, una máquina de, afeitar eléctrica, loción para después del afeitado y un libro encuadernado en rústica.
Entonces Benson sacó una peluca negra.
—¿Qué es esto? —inquirió Morris.
Benson se encogió de hombros.
—Sabía que la necesitaría tarde o temprano —dijo. Luego se echó a reír—. ¿Me van a dejar salir de aquí, verdad? ¿Tarde o temprano?
Morris rió a su vez. Benson metió la peluca en el maletín y extrajo un paquete de plástico, que al desenvolverlo hizo un sonido metálico. Morris vio una colección de destornilladores de diversos tamaños, protegidos por bolsas de plástico.
—¿Para qué quiere esto? —interrogó.
Benson pareció turbado y después murmuró:
—No sé si usted lo comprendería…
—¿Qué cosa?
—Siempre los llevo conmigo. Como protección.
Benson metió los destornilladores en el maletín. Los manipulaba con cuidado, casi con reverencia. Morris sabía que los pacientes se llevaban a menudo cosas muy extrañas al hospital, particularmente si estaban enfermos de gravedad. Existía una especie de totemismo en aquellos objetos, como si poseyeran poderes mágicos de curación. Con frecuencia estaban ligados a alguna afición o actividad favorita. Recordó al propietario de un yate, que tenía un tumor cerebral metastático y que se había traído un maletín con todos los elementos necesarios para remendar velas, y a una mujer con una grave afección cardíaca, que trajo consigo un juego de pelotas de tenis. Estos casos eran muy frecuentes.
—Lo comprendo —dijo Morris.
Benson sonrió.