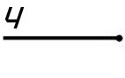
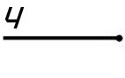
—No lo comprendo —dijo el hombre de Relaciones Públicas.
Ellis suspiró. McPherson sonrió pacientemente.
—Es una causa orgánica de la conducta violenta —explicó—. Así es como debe enfocarse.
Los tres se hallaban en el Four Kings Restaurant, adyacente al hospital. La cena, temprana, había sido sugerida por McPherson; éste pretendía que Ellis estuviera presente, y lo había conseguido. Tal era la situación.
Ellis levantó una mano para pedir más café al camarero; tal vez le ayudaría a mantenerse despierto. No tenía importancia, pues tampoco hubiera dormido mucho esta noche, en la víspera de su primera etapa tres en un ser humano.
Estaba convencido de que iba a dar más y más vueltas en la cama, repasando el transcurso de la operación. Una y otra vez, repitiendo mentalmente el proceso que conocía tan bien. Había operado a muchos monos con la técnica de la etapa tres, y siempre creaban dificultades; se arrancaban los puntos, tiraban de los alambres, chillaban, luchaban con el médico, le mordían…
—¿Coñac? —preguntó McPherson.
—Buena idea —repuso el hombre de Relaciones públicas.
McPherson dirigió a Ellis una mirada inquisitiva. Este negó con la cabeza. Puso leche en su café y se apoyó en el respaldo sofocando un bostezo. Bien mirado, el hombre de Relaciones Públicas se parecía un poco a un mono, a un rhesus joven: tenía la misma maciza mandíbula inferior y la misma viveza en los ojos brillantes.
El hombre de Relaciones Públicas se llamaba Ralph. Ellis ignoraba su apellido; los hombres de Relaciones Públicas no lo confiaban nunca a nadie. Naturalmente, en el hospital no se hablaba de él como un hombre de Relaciones Públicas; era el agente de Información del hospital, o el agente de Prensa, u otra estupidez por el estilo.
Decididamente, se parecía a un mono. Ellis se sorprendió a sí mismo mirando con fijeza el punto del cráneo detrás de la oreja, donde serían implantados los electrodos.
—No sabemos gran cosa sobre las causas de la violencia —continuó McPherson—. Circulan gran cantidad de teorías absurdas, escritas por sociólogos y pagadas con el dinero contante y sonante de los contribuyentes, Lo que si sabemos es que una enfermedad en particular, la epilepsia psicomotora, puede conducir a la violencia.
—Epilepsia psicomotora —repitió Ralph.
—Sí. Y lo cierto es que la epilepsia psicomotora es tan corriente como cualquier otra clase de epilepsia. La ha padecido mucha gente famosa, Dostoyevski, por ejemplo. En Neuropsiquiatría somos de la opinión de que puede darse con extraordinaria frecuencia en las personas que cometen repetidamente actos violentos, como ciertos policías, gangters, amotinadores, etc. A nadie se le ocurre pensar en estas personas como físicamente enfermas; nos limitamos a aceptar la idea de que en el mundo existe mucha gente de mal carácter. Suele considerarse como algo normal, y tal vez no lo sea.
—Comprendo —dijo Ralph. Y verdaderamente parecía empezar a comprenderlo.
«McPherson hubiera debido ser profesor de enseñanza media», pensó Ellis. Su gran vocación era enseñar. En realidad, nunca había destacado como investigador.
—Así pues —prosiguió McPherson, pasándose una mano por los cabellos canosos—, no tenemos una idea exacta de la extensión de la epilepsia psicomotora. Estimamos que puede padecerla de un uno a un dos por ciento de la población, lo cual significa de dos a cuatro millones de americanos.
—¡Dios mío! —exclamó Ralph.
Ellis sorbía su café. «Dios mío —pensó—. Horrible, espantoso…»
—Por alguna razón desconocida —siguió diciendo McPherson—, los epilépticos psicomotores son propensos a una conducta violenta y agresiva durante sus ataques. No sabemos por qué, pero sucede así. Otras cosas que van ligadas al síndrome son la hipersexualidad y la intoxicación patológica.
Ralph empezó a evidenciar un interés desmesurado.
—Tuvimos el caso de una mujer con esta enfermedad —citó McPherson—, que mientras duraba un ataque hacía el amor con doce hombres en una misma noche y continuaba insatisfecha.
Ralph se tragó el coñac de golpe. Ellis observó que éste llevaba una corbata ancha con un estampado psicodélico muy moderno. Un hombre de relaciones públicas, a sus cuarenta años, bebiendo coñac ante la idea de aquella mujer.
—La intoxicación patológica se refiere al fenómeno de una borrachera violenta y excesiva, causada por minúsculas cantidades de licor, sólo uno o dos sorbos. Esta pequeña cantidad de alcohol puede provocar un ataque.
Ellis pensó en su primer caso de etapa tres. Benson: aquel hombre rechoncho, de baja estatura, aquel tranquilo programador de ordenadores que se emborrachaba y golpeaba a la gente, a hombres, a mujeres, a quienquiera que estuviese a su alcance. La sola idea de curarlo introduciendo hilos en su cerebro parecía absurda.
Ralph, por lo visto, opinaba lo mismo.
—¿Y esta operación curará la violencia?
—Sí —repuso McPherson—, así lo creemos. Pero esta operación aún no se ha practicado nunca en un ser humano. El paciente será intervenido en el hospital mañana por la mañana.
—Comprendo —dijo Ralph, como si viera de repente el motivo de la cena.
—Es un asunto delicado, en lo que se refiere a la Prensa —insinuó McPherson.
—¡Oh, sí, naturalmente!
Se produjo una breve pausa. Finalmente Ralph preguntó:
—¿Quién va a hacer la operación?
—Yo —respondió Ellis.
—Bien —dijo Ralph—, tendré que buscar en los archivos. He de asegurarme de que tenemos una foto reciente de usted, y una buena película para su exhibición. —Frunció el ceño, pensando en el trabajo que se le venía encima.
Ellis se asombró ante la reacción de aquel hombre. ¿Era aquello todo lo que se le ocurría? ¿Qué podría necesitar una foto reciente? Pero McPherson no se inmutó siquiera.
—Pondremos a su disposición todo cuanto pueda serle de utilidad —prometió, dando por terminada la reunión.