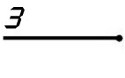
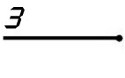
—¡Maldito vejestorio! —exclamó Ellis, secándose la frente—. ¡No había modo de hacerle callar!
Janet Ross cruzaba con él el callejón de aparcamiento en dirección al edificio de investigación Langer. Atardecía; la luz del sol se tomaba amarillenta, palideciendo y debilitándose.
—Su argumento era válido —dijo con suavidad.
Ellis suspiró:
—Siempre olvido que usted esta de su parte.
—¿Por qué se olvida siempre? —inquirió, sonriendo al decirlo. Como el médico psiquiatra del equipo de Neuropsicocirugía, ella se había opuesto desde el principio a la operación de Benson.
—Escuche —explicó Ellis—; estamos haciendo todo lo que podemos. Sería estupendo curarle totalmente, pero no nos es posible. Lo único que podemos hacer es ayudarle. Así que le ayudaremos.
Ella siguió caminando a su lado en silencio. No había nada que decir. Ellis conocía perfectamente su opinión, expresada repetidas veces. La operación podía no significar una ayuda; de hecho, era posible que provocase un grave empeoramiento del estado de Benson. Estaba segura de que Ellis comprendía esta posibilidad, pero se obstinaba en ignorarla. O por lo menos, ella tenía esta impresión.
En realidad, Ellis le resultaba simpático, tan simpático como podía resultarle un cirujano. Los consideraba excesivamente orientados hacia la acción, hombres (casi siempre eran hombres, lo cual se le antojaba significativo) ansiosos por hacer algo, por emprender una acción física. En este sentido Ellis era mejor que la mayoría. Antes de Benson había rechazado, con mucho acierto, a varios candidatos para la etapa número tres, y ella sabía el mérito que esto suponía, porque ansiaba vivamente practicar la nueva operación.
—Odio todo esto —dijo Ellis.
—¿Qué es lo que odia?
—Tener que dar tantas explicaciones. Lo bonito de operar a los monos es que no hay que explicar nada.
—Pero usted desea operar a Benson…
—Estoy dispuesto —declaró Ellis—. Todos lo estamos. Tenemos que dar el primer paso importante, y ahora es el momento de darlo. —La miro—. ¿Por qué parece usted tan insegura?
—Porque lo estoy —repuso ella.
Llegaron al edificio Langer. Ellis concurrió a una cena anticipada con McPherson (una cena de explicaciones, dijo con irritación) y ella subió en el ascensor al cuarto piso.
Después de diez años de continua expansión, la Unidad de Investigación Neuropsiquiátrica ocupaba todo el cuarto piso del edificio Langer para la investigación. Los otros pisos estaban pintados de un blanco indiferente y glacial, pero el de Neuropsiquiatría se destacaba por sus colores primarios. La intención era que los pacientes se sintieran optimistas y felices, pero invariablemente producía en ellos el efecto contrario. Lo encontraba de una alegría falsa y artificial, como un jardín de infancia de niños retardados.
Salió del ascensor y contempló el área de recepción, una de cuyas paredes era azul cobalto, otra roja. Como la mayoría de los proyectos llevados a cabo en Neuropsiquiatría, los colores habían sido idea de McPherson. «Es extraño —pensó— hasta qué punto refleja una organización la personalidad de su director. El propio McPherson parece disfrutar siempre de la alegría de un jardín de infancia, y de un optimismo ilimitados».
Ciertamente había que ser muy optimista para decidir operar a Harry Benson.
A estas horas reinaba el silencio en la Unidad, la mayor parte del personal se había ido a dormir a casa. Enfiló el pasillo, a ambos lados del cual las puertas ostentaban sus letreros: «SONOENCEFALOGRAFIA, FUNCIÓN CORTICAL, ELECTROENCEFALOGRAMAS, PARIETAL T.», y al extremo del vestíbulo, «TELECOMP». El trabajo realizado tras aquellas puertas era tan complejo como los letreros, y ésta era sólo el ala dedicada a la recuperación de los pacientes, lo que McPherson llamaba «Estudios».
Estudios no ofrecía ninguna dificultad comparado con «Desarrollo», el ala de investigación con sus escenarios de quimitrodos, ordenadores-simuladores y equipos electrónicos diversos, y esto para no mencionar los proyectos importantes, como «George», «Martha», o «Fórmula Q». «Desarrollo» llevaba años de ventaja a Estudios, y Estudios era extraordinariamente avanzado.
El año anterior, McPherson le había pedido que mostrase la Neuropsiquiatría a un grupo de reporteros de publicaciones científicas. La escogió a ella, según le dijo, “porque era una estúpida redomada”. Le hizo gracia oírle hablar así, y también la sorprendió un poco. Solía ser un hombre respetuoso y paternal.
Pero esta sorpresa fue mínima, comparada con la que experimentaron los reporteros. Ella había planeado enseñarles ambas secciones, Estudios y Desarrollo, pero después de ver Estudios los reporteros estaban tan excitados, tan claramente abrumados, que decidió dar por terminada la visita.
El incidente la dejó profundamente preocupada. Los reporteros no eran unos ingenuos ni tampoco carecían de experiencia. Eran personas que se pasaban la vida visitando, uno tras otro, centros de actividad científica. Pese a lo cual el trabajo que ella les enseñó les había anonadado. En cuanto a si misma, había perdido el discernimiento. La perspectiva; hacia tres años que trabajaba en Neuropsiquiatría, y poco a poco había terminado por acostumbrarse a las cosas que allí se realizaban. La conjunción de hombres y maquinas, cerebros humanos y cerebros electrónicos, ya no le parecía extraña y provocativa. Se trataba simplemente de medios para seguir progresando, para llevar a cabo la investigación.
Por otra parte, se oponía a que practicasen en Benson la operación de la etapa tres. Se había opuesto desde el principio. Estaba convencida de que Benson no era el sujeto humano apropiado, y aún le quedaba una última posibilidad de demostrarlo.
Se detuvo al final del pasillo, ante la puerta de «Telecomp», escuchando el apagado siseo de las unidades reveladoras. Oyó voces en el interior y abrió la puerta. Telecomp era realmente el corazón de la Unidad de Investigación Neuropsiquiátrica; se trataba de una gran habitación, llena de instrumentos electrónicos. Las paredes y los techos estaban insonorizados, un vestigio de tiempos anteriores cuando se utilizaban los repiqueteantes teletipos, Ahora usaban, o bien silenciosos tubos de rayos catódicos, o una máquina que imprimía las letras (con sistema spray) a través de una boquilla, en lugar de imprimirlas mecánicamente, McPherson había insistido en la adquisición de unidades más silenciosas porque observó que el repiqueteo molestaba a los pacientes que se trataban en Neuropsiquiatría.
Estaban Gerhard y su ayudante Richard. Les llamaban los mellizos nigromantes: Gerhard sólo contaba veinticuatro años, y Richard era aún más joven. Se trataba de los dos miembros menos profesionalizados de Neuropsiquiatría; ambos consideraban a Telecomp como una especie de terreno de juego permanente, repleto de juguetes complicados. Trabajaban muchas horas, pero siguiendo un horario excéntrico, empezando con frecuencia cuando caía la tarde, y marchándose al amanecer. Comparecían muy raramente en las conferencias y reuniones formales, lo cual molestaba mucho a McPherson. Pero eran indiscutiblemente eficientes.
Gerhard, que llevaba botas de vaquero, monos y camisas satinadas con botones de perlas, había llamado la atención del país a la edad de trece años, construyendo un cohete de combustible sólido de una longitud de seis metros, en el jardín de su casa de Phoenix. El cohete tenía un sistema de mando electrónico notablemente complejo, y Gerhard estaba seguro de que podía ponerlo en órbita. Sus vecinos, que veían el extremo del cohete, ya terminado, apuntando por encima del garaje, se sintieron lo bastante alarmados como para llamar a la policía, y finalmente fue informado el Ejército.
El Ejército examinó el cohete de Gerhard y lo mandó a White Sands para proceder a su ignición. Pero sucedió que la segunda sección se inflamó antes de separarse, y el cohete explotó a casi cuatro kilómetros de altitud; sin embargo, en aquel momento Gerhard ya poseía cuatro patentes de su mecanismo de mando y una serie de becas ofrecidas por universidades y firmas industriales. Las rechazó todas, encargó a su tío la inversión de los royalties de las patentes, y cuando tuvo la edad suficiente para conducir, se compró un «Maserati». Fue a trabajar para Lockheed en Palmdale, California, pero se despidió al cabo de un año porque el no estar diplomado en ingeniería le impedía ser ascendido en su trabajo. En realidad también influyó el hecho de que sus colegas no congeniaban con un mocoso de diecisiete años que tenía un «Maserati Ghibli» y se empeñaba en trabajar a medianoche; se le acusó de no mostrar «espíritu de equipo».
Entonces McPherson le dio trabajo en la Unidad de Investigación Neuropsiquiátrica, encargándole el diseño de componentes electrónicos que fueran sinérgicos con el cerebro humano. McPherson, como director de Neuropsiquiatría, había entrevistado a docenas de candidatos que opinaban que aquel empleo era «un desafío» o «un contexto interesante de aplicación de sistemas». Gerhard dijo que le parecía divertido, y fue aceptado inmediatamente.
Los antecedentes de Richard eran similares. Después del colegio asistió a la Universidad durante seis meses, siendo entonces llamado a filas. Estaban a punto de mandarle a Vietnam cuando empezó a sugerir mejoras en los sistemas de transmisión electrónica del Ejército. Sus sugerencias resultaron eficaces, y Richard no fue enviado a la línea de combate sino a un laboratorio de Santa Mónica. Cuando le licenciaron, también él se unió al equipo de Neuropsiquiatría.
Los mellizos nigromantes: Ross esbozo una sonrisa.
—Hola, Jan —saludó Gerhard.
—¿Cómo te va, Jan? —dijo Richard.
Ninguno de los dos era aficionado a los cumplidos. Eran los únicos miembros del personal que se atrevían a referirse a McPherson como «Rog». Y McPherson lo toleraba.
—Muy bien —repuso ella—. Nuestro caso de la etapa tres ha sobrevivido a la conferencia especial. Ahora iré a verle.
—Estamos terminando de comprobar el ordenador —explicó Gerhard—. Parece que está bien. —Señaló una mesa sobre la que había un microscopio rodeado de un montón de medidores y diales electrónicos.
—¿Dónde está?
—En el portaobjetos.
Ella se acercó a mirar. Vio un paquete de plástico transparente del tamaño de un sello de correos bajo las lentes del microscopio. Pudo ver, a través del plástico una densa jungla de componentes electrónicos microminiaturizados. Cuarenta puntos de contacto perforaban el plástico. Con ayuda del microscopio, los mellizos comprobaban estos puntos uno tras otro, utilizando finísimos estiletes.
—Sólo nos falta comprobar los circuitos lógicos —dijo Richard—. Y disponemos de una unidad de repuesto, por si acaso.
Janet se dirigió a los estantes donde se guardaban los ficheros y empezó a buscar entre los tarjetones de los tests. Al cabo de un momento, preguntó:
—¿Tenéis más tarjetones de tests psicológicos?
—Están allí —contestó Gerhard—. ¿Los quieres de cinco espacios o de n espacios?
—De n espacios —repuso ella.
Gerhard abrió un cajón y sacó una hoja de cartulina; también sacó un delgado marco de plástico provisto de una cadena de metal de la que pendía un afilado estilete, muy parecido a un lápiz.
—Esto no será para el de la etapa tres, ¿verdad?
—Pues, sí —dijo Janet.
—Pero si ya le has hecho infinidad de pruebas psicológicas.
—Le haré una más, para el archivo.
Gerhard le alcanzó la cartulina y el marco.
—¿Sabe tu etapa tres lo que le estamos preparando?
—Sí, en su mayor parte —respondió ella.
Gerhard meneó la cabeza.
—Debe estar chiflado.
—Lo está —dijo ella—. Este es el problema.
En el séptimo piso se detuvo en el área de las enfermeras para pedir el diagrama de Benson. La enfermera de guardia, que era nueva, le advirtió:
—Lo siento, pero los familiares no están autorizados para ver los partes médicos.
—Soy la doctora Ross.
La enfermera pareció confundida.
—Lo siento, doctora, no habla visto la etiqueta con su nombre. Su paciente está en la 704.
—¿Qué paciente?
—El pequeño Jerry Peters.
El desconcierto se reflejo en el rostro de la doctora Ross.
—¿No es usted pediatra? —preguntó finalmente la enfermera.
—No —repuso—. Soy médico psiquiatra de la Unidad de investigación. —Oyó la estridencia de su propia voz, y se incomodó consigo misma. Pero la culpa era de todos aquellos años en que la gente le repetía: «Seguramente no quieres ser médico; lo que quieres es ser enfermera», o bien: «Bueno, para una mujer, lo más apropiado es la pediatría, quiero decir, lo más natural…»
—¡Oh! —exclamó la enfermera—. Entonces se refiere al señor Benson, de la 710. Le han estado preparando.
—Gracias —dijo. Tomó el diagrama y fue a la habitación de Benson. Oyó unos disparos mientras llamaba a la puerta. La abrió y vio que las luces estaban apagadas, a excepción de una pequeña lámpara junto a la cama, pero el resplandor azulado de la televisión iluminaba la estancia. Un hombre decía desde la pantalla: «… Muerto antes de dar con sus huesos en el suelo. Dos balas le atravesaron el corazón».
—¡Hola! —Saludó, mientras abría la puerta de par en par.
Benson miro hacia ella, sonrió y pulsó un interruptor, que desconectó la televisión. Tenía la cabeza envuelta en una toalla.
—¿Cómo se siente? —preguntó Janet, entrando en la habitación. Tomó asiento en una silla cerca de la cama.
—Desnudo —respondió él, tocando la toalla—. Es gracioso, nunca se da uno cuenta de cuánto pelo tiene hasta que alguien viene a cortarlo al rape. —Volvió a tocar la toalla—. Debe ser peor para una mujer. —Entonces la miró y pareció avergonzado.
—No es muy agradable para nadie —comentó ella.
—Supongo que no. —Se recostó sobre la almohada—. Cuando terminaron, miré la papelera y me quedé asombrado de ver tanto pelo. Y me noté la cabeza fría. Es la sensación más extraña que conozco, notarse la cabeza fría. Me la envolvieron en una toalla. Yo dije que quería vérmela, saber qué aspecto tenía siendo calvo, pero me contestaron que no era una buena idea. Así que esperé a que se fueran y entonces salté de la cama y fui al cuarto de baño. Pero cuando me encontré allí…
—¿Qué?
—No me saqué la toalla. —Se echó a reír—. No pude hacerlo. ¿Qué significa?
—No lo dé ¿Qué cree usted que dignifica?
Soltó otra carcajada.
—¿Por qué será que los psiquiatras nunca dan una respuesta directa? —Encendió un cigarrillo y la miró con aire de desafío—. Me han dicho que no debo fumar, pero fumo porque me apetece.
—No creo que tenga importancia —dijo ella. Estaba examinándole atentamente. Parecía de buen humor, y no era cuestión de desanimarle. Pero por otra parte no había mucha lógica en sentirse alegre la víspera de una operación cerebral.
—Ellis ha estado aquí hace unos minutos —dijo él, aspirando el humo del cigarrillo—. Me puso algunas marcas, Mírelas. —Levantó un poco el lado derecho de la toalla, descubriendo la piel blanquecina del cráneo. Dos X azules resaltaban detrás de la oreja.
—¿Qué aspecto tengo? —inquirió con una sonrisa.
—Muy bueno —contestó ella—. ¿Y cómo se encuentra?
—Bien. Me encuentro muy bien.
—¿Alguna preocupación?
—No. ¿Por qué habría de preocuparme, dígame? No puedo hacer absolutamente nada. Durante las próximas horas estaré en sus manos y en las manos del doctor Ellis…
—Creo que la mayoría de la gente estaría algo preocupada antes de una operación.
—¡Ya empieza otra vez con su lógica de psiquiatra! —sonrió, y en seguida frunció el ceño, mordiéndose un labio—. Creo que estoy preocupado.
—¿Qué le preocupa?
—Todo —dijo. Chupó el cigarrillo con fuerza—. Todo. Me preocupa cómo dormiré. Cómo me sentiré mañana. Cómo estaré cuando todo haya terminado. ¿Y di alguien comete un error? ¿Y di me convierto en un vegetal? ¿Y si tengo dolores? ¿Y di me…?
—¿Si de muere?
—Claro. También eso.
—En realidad, es una operación sencilla, sólo un poco más complicada que una apendectomía.
—Apuesto algo a que dice lo mismo a todos sus pacientes de cirugía cerebral.
—Puedo asegurarle que no. Es una operación fácil, durará aproximadamente una hora y media.
Él asintió con vaguedad. Janet no estaba convencida de haberle tranquilizado.
—¿Sabe una cosa? —dijo él—. En el fondo no creo que vaya a suceder. No dejo de pensar que mañana por la mañana, en el último momento, vendrán y me dirán: «Está curado, Benson; ya puede irse a casa».
—Nosotros esperamos curarle con la operación. —Sintió un leve remordimiento al decir esto, pero la frase había sonado sincera.
—Es usted de una sensatez exasperante —declaró él—. Hay momentos en que no puedo resistirla.
—¿Como ahora?
Él volvió a tocar la toalla que envolvía su cabeza.
—Me refiero a que… ¡por todos los demonios!, van a agujerearme la cabeza para llenarla de alambres…
—Lo sabe desde hace mucho tiempo.
—Claro… claro. Pero esta es la última noche.
—¿Se siente excitado?
—No, sólo asustado.
—No hay nada malo en estar asustado, es perfectamente normal. Pero procure no excitarse demasiado.
Él apagó el cigarrillo, y encendió otro inmediatamente. Cambió de tema, señalando la cartulina enmarcada que ella llevaba debajo del brazo.
—¿Qué es esto?
—Otro test psicológico, quiero que lo rellene.
—¿Ahora?
—Sí. Es sólo para el archivo.
Se encogió de hombros con indiferencia. Había hecho ya bastantes tests psicológicos. Ella le entregó la cartulina y Benson empezó a contestar las preguntas, leyéndolas en voz alta:
—¿Qué prefiere ser, un elefante o un babuino? Un babuino. Los elefantes viven demasiado tiempo.
Pinchó la respuesta elegida con el estilete.
—Si fuera un color, ¿qué preferiría ser: verde o amarillo? Amarillo. Me siento bastante amarillo en estos momentos[1].
Se rió, mientras pinchaba la respuesta.
Ella esperó a que hubiese leído las treinta preguntas y perforado las respuestas. Cuando le devolvió la cartulina, su humor parecía haber cambiado de nuevo.
—¿Estará usted allí mañana?
—Sí.
—¿Tendré la suficiente lucidez para reconocerla?
—Supongo que sí.
—¿Y cuándo me despertará?
—Mañana por la tarde, o por la noche.
—¿Tan pronto?
—Ya le he dicho que es una operación sencilla —repitió ella.
Él asintió con la cabeza. Ross le preguntó si deseaba algo y él le pidió un ginger ale, a lo cual repuso ella que estaba bajo la NPO, nada per ora (nada por vía bucal), durante las doce horas previas a la operación.
Le explicó que le darían inyecciones para ayudarle a dormir, ya que le aplicarían otras por la mañana antes de ir a la sala de operaciones. Añadió que esperaba que durmiese bien.
Cuando salía oyó el zumbido de la televisión al ponerse en marcha, y una voz metálica que decía; «Escuche, teniente, tengo a un asesino suelto en una ciudad de tres millones de seres…»
Cerró la puerta.
Antes de abandonar el piso incluyó una breve nota en el diagrama. Trazó una línea roja al margen, para que no pasase desapercibida a las enfermeras:
«SUMARIO PSIQUIÁTRICO DE ADMISIÓN;
»Este hombre de treinta y cuatro años tiene una documentada epilepsia psicomotora de dos años de duración. La etiología es presuntamente traumática, a consecuencia de un accidente de automóvil. El paciente ya ha intentado matar a dos personas, y se ha visto envuelto en peleas en diversas ocasiones. Cualquier insinuación que haga al personal del hospital referente a que “se siente raro”, o “nota un mal olor” debe considerarse como indicación del comienzo de un ataque. En tales circunstancias, notificar inmediatamente a la Unidad Neuropsiquiátrica y al servicio de Seguridad del hospital.
»El paciente tiene un desequilibrio de la personalidad que es parte de su dolencia. Está convencido de que las máquinas conspiran para apoderarse del mundo. Esta creencia es firme, y cualquier intento de disuadirle logrará únicamente despertar su animosidad y desconfianza. También hay que tener en cuenta que es un hombre muy inteligente y sensible. El paciente puede ser muy difícil en ciertos momentos, pero debe ser tratado con firmeza y respeto.
»Su actitud inteligente y lógica se presta a hacer olvidar que sus actos no son voluntarios. Sufre una dolencia orgánica que ha afectado su estado mental. Por añadidura, está asustado e inquieto por las circunstancias en que se encuentra.
»Janet Ross, M. D.
»NEUROPSIQUIATRÍA».