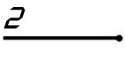
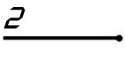
Las Conferencias Especiales de Neurología, durante las cuales se presentaban casos poco corrientes, que eran discutidos por todos los cirujanos del hospital, tenían lugar normalmente los jueves a las nueve. Fuera de este horario, las conferencias eran muy poco frecuentes, debido a la dificultad de reunir a todo el equipo. Pero esta vez el anfiteatro estaba totalmente ocupado, todas las hileras rebosaban de chaquetas blancas y de caras pálidas vueltas unánimemente hacia Ellis, que decía, ajustándose las gafas sobre la nariz:
—Como muchos de ustedes saben, la Unidad de Investigación Neuropsiquiátrica practicará mañana una operación atravesando el sistema límbico (lo que llamamos etapa número tres) de un ser humano.
Ningún ruido, ningún movimiento se produjo en el auditorio. Janet Ross, en pie junto a las puertas, a un extremo del anfiteatro, miraba atentamente a su alrededor. La falta de reacción se le antojó extraña, aunque en realidad no estaba sorprendida. Todo el equipo del hospital sabía que en Neuropsicocirugía se esperaba desde un tiempo atrás a un sujeto apropiado para la etapa número tres.
—Tengo que rogarles —prosiguió Ellis— que se abstengan de hacer preguntas en presencia del paciente. Se trata de un hombre sensible cuyo desequilibrio es muy peligroso. Hemos creído que sería preferible darles cuenta de su cuadro psiquiátrico antes de hacerle entrar. El psiquiatra encargado del caso, la doctora Ross, les hará un resumen.
Ellis hizo una seña a Ross, que se dirigió al centro de la sala.
Miró fijamente hacia arriba, a las altas gradas atestadas de rostros, y experimentó una vacilación momentánea. Janet Ross era de elevada estatura y excepcionalmente hermosa, esbelta, de piel bronceada y cabellos castaños. Ella se consideraba demasiado huesuda y angulosa y, a menudo, deseaba haber sido de una femineidad más suave. Pero sabía que su aspecto llamaba la atención y, a los treinta años, después de una larga década de trabajo en una profesión predominantemente masculina, había aprendido a sacar partido de ello.
Enlazó las manos en la espalda, inspiró profundamente y comenzó el resumen, hablando en el tono rápido y estilizado que era costumbre adoptar en las conferencias importantes.
—Harold Franklin Benson —dijo— es un experto en ordenadores, divorciado, de treinta y cuatro años, que fue un hombre sano hasta hace dos años, cuando sufrió un accidente de automóvil en la autopista de Santa Mónica. Después del accidente estuvo inconsciente durante un período indeterminado de tiempo. Le llevaron a un hospital local donde permaneció una noche en observación, siendo dado de alta a la mañana siguiente. Se sintió perfectamente durante seis meses, hasta que empezó a experimentar lo que él llama «amnesia».
El auditorio guardaba silencio, los concurrentes miraban hacia abajo, y la escuchaban atentamente.
—Estas amnesias duraban varios minutos y se producían alrededor de una vez al mes. Las precedía a menudo una sensación de olores peculiares y desagradables. Con frecuencia las amnesias ocurrían después de beber alcohol. El paciente consultó a su médico de cabecera, quien le dijo que trabajaba demasiado y le recomendó que tomase menos bebidas alcohólicas. Benson obedeció, pero las amnesias continuaron.
»Hace un año (un año después del accidente) empezó a observar que los ataques se hacían más frecuentes y su duración era mayor. Cuando volvía en sí solía encontrarse en lugares desconocidos. En varias ocasiones descubrió que tenía cortes, morados y desgarrones en el traje, como si hubiera estado peleando con alguien. Sin embargo, jamás recordó lo ocurrido durante los ataques de amnesia.
Algunos miembros del auditorio movieron su cabeza en señal de asentimiento. Comprendían lo que les estaba contando; era la historia clásica de un epiléptico del lóbulo temporal.
—Los amigos del paciente —continuó— le dijeron que su comportamiento había cambiado, pero él hizo caso omiso de su opinión. Poco a poco ha ido perdiendo el contacto con la mayoría de sus amistades. En esa misma época (hace un año) logró lo que él califica de descubrimiento fundamental en su trabajo. Benson es un científico en ordenadores, especializado en vida artificial, o inteligencia de la máquina. En el curso de su trabajo, asegura que descubrió que las máquinas estaban compitiendo con los seres humanos y que acabarían por apoderarse del mundo.
Ahora se oyeron cuchicheos entre el auditorio. Esto les interesaba, en particular a los psiquiatras. Pudo distinguir en la última grada a su viejo profesor Manon, que apoyaba la cabeza en las dos manos. Manon sabía adonde quería llegar.
—Benson comunicó su descubrimiento a los amigos que aún le quedaban. Le sugirieron que viera a un psiquiatra, lo cual le enfureció. Durante este último año ha ido adquiriendo una certidumbre cada vez mayor de que las máquinas están conspirando para apoderarse del mundo.
»Después, hace seis meses aproximadamente, el paciente fue arrestado por la policía, que lo consideró sospechoso de haber golpeado a un mecánico de aviones. Por falta de pruebas concluyentes, se le retiraron los cargos. Pero este episodio inquietó a Benson, induciéndole a buscar ayuda psiquiátrica. Tenía la vaga sospecha de haber sido realmente él el hombre que golpeó al mecánico hasta convertirle en una masa sanguinolenta. La idea le parecía absurda, pero no podía librarse de la sospecha.
»Hace cuatro meses, en noviembre de 1970, le enviaron a la Unidad de Investigación Neuropsiquiátrica del Hospital de la Universidad. Basándose en su historia (lesión en la cabeza, violencia episódica precedida por olores extraños) se le consideró una probable víctima de epilepsia psicomotora. Como ustedes saben, ahora la Neuropsicocirugía sólo acepta pacientes con desórdenes de conducta orgánicamente tratables.
»El examen neurológico fue completamente normal. El electroencefalograma también resultó completamente normal; la actividad de las ondas cerebrales no registraba ninguna clase de patología. Se repitió después de una ingestión de alcohol y se obtuvo un trazado anormal. El electroencefalograma mostró una actividad violenta en el lóbulo temporal derecho del cerebro. Se consideró por lo tanto a Benson un paciente de la etapa número uno: diagnosis clara de epilepsia psicomotora.
Se detuvo para tomar aliento y permitir al auditorio meditar sobre sus anteriores palabras.
—El paciente es un hombre inteligente —prosiguió— y se le explicó su enfermedad. Le dijeron que se había lesionado el cerebro en el accidente de automóvil, y que esta lesión era la causa de una forma de epilepsia que provocaba «ataques mentales», ataques de la mente, no del cuerpo, que le inducían a actos violentos. Le dijeron que la enfermedad era corriente y podía ser controlada. Se empezó por someterle a un tratamiento con drogas.
»Hace tres meses, Benson fue arrestado por amenazas y agresión. La víctima era una bailarina de strip-tease de veinticuatro años, que posteriormente retiró la acusación. El hospital intervino de manera superficial en favor de Benson.
»Hace un mes se realizaron nuevas pruebas de drogas, con morladona, pamino benzadona y triamilina. Benson no experimentó la más mínima mejoría con ninguna droga ni combinación de drogas. Su caso, por lo tanto, era una epilepsia psicomotora de la etapa dos, resistente a las drogas, y se decidió someterle a una operación quirúrgica de la etapa tres, sobre la cual versará la discusión de hoy.
Hizo una pausa.
—Antes de que le haga entrar —añadió—, debo decirles que ayer por la tarde atacó al empleado de una gasolinera, y le causó serias lesiones. Su operación esta programada para mañana y hemos convencido a la policía de que lo dejara bajo nuestra vigilancia. Pero legalmente sigue sometido a un proceso, en el que se le acusa de agresión con amenazas.
En el anfiteatro reinó el silencio. La doctora esperó un momento y entonces salió en busca de Benson.
Benson estaba frente a las puertas del anfiteatro, sentado en la silla de ruedas y vestía la bata a rayas azules y blancas que el hospital ponía a disposición de sus pacientes. Sonrió cuando vio aparecer a Janet Ross.
—Hola, doctora Ross.
—Hola, Harry —ella también sonreía—. ¿Cómo se siente?
Se trataba de una pregunta cortés. Después de años de trabajo psiquiátrico, sabía perfectamente cómo se sentía. Benson estaba nervioso y asustado: le sudaba el labio superior, tenía los hombros hundidos y las manos crispadas en la falda.
—Estoy bien —contestó—. Muy bien.
Detrás de la silla de ruedas estaba Morris, y también un policía. Ross preguntó al primero:
—¿Él ha de entrar con nosotros?
Antes de que Morris pudiera responder, Benson dijo festivamente:
—Me sigue adondequiera que vaya.
El agente asintió, con aspecto confuso.
—Está bien —aceptó ella. Abrió las puertas y Morris entró en el anfiteatro empujando la silla de ruedas. Ellis fue a su encuentro, alargando la mano a Benson.
—Me alegro de verle, señor Benson.
—Hola, doctor Ellis.
Morris le colocó de modo que el auditorio del anfiteatro pudiese verle de frente. Ross se sentó a su lado y echó una mirada al policía, que se había quedado junto a la puerta esforzándose por pasar desapercibido. Ellis permaneció en pie junto a Benson, el cual contemplaba una pared de vidrio esmerilado sobre la que se transparentaban una docena de radiografías. Parecía comprender que se trataba de fotografías de su propio cráneo. Ellis se dio cuenta y apagó la luz que iluminaba el vidrio esmerilado. Las radiografías se fundieron en una negrura opaca.
—Le hemos pedido que viniera aquí —empezó Ellis— para que conteste a algunas preguntas delante de estos médicos. —Señaló con un ademán los hombres que ocupaban las gradas semicirculares—. ¿No le ponen nervioso, verdad?
Ellis hizo la pregunta en tono sociable. Ross frunció el ceño. Había asistido en su vida a cientos de conferencias especiales y a los pacientes se les preguntaba invariablemente si los médicos presentes a su alrededor les ponían nerviosos. Obligados a contestar una pregunta directa, los pacientes siempre negaban su nerviosismo.
—Claro que me ponen nervioso —replicó Benson—. ¿Y a quién no?
Ross reprimió una sonrisa. «Buena respuesta», pensó.
Entonces Benson siguió hablando:
—¿Le gustaría ser una máquina y que yo le enfrentase con un grupo numeroso de expertos en ordenadores que tratasen de encontrar su avería y el modo de repararla? ¿Cómo se sentiría usted?
Ellis estaba visiblemente desorientado. Se pasó las manos por la incipiente calva y miró a Ross, que movió la cabeza denegando con disimulo. No era éste el lugar para una exploración de la psicopatología de Benson.
—Nervioso, claro —dijo Ellis.
—Entonces —concluyó Benson—, ¿lo comprende?
Ellis tragó saliva.
«Está provocándote deliberadamente —pensó Ross—. No caigas en la trampa».
—Naturalmente —repuso Ellis—. Pero yo no soy una máquina, ¿verdad?
Ross dio un respingo.
—Eso depende —replicó Benson—. Algunas de sus funciones son repetitivas y mecánicas. Desde este punto de vista, pueden programarse con facilidad y son relativamente previsibles si usted…
—Creo —dijo Ross, levantándose— que ha llegado el momento de contestar a las preguntas de los asistentes.
Esto, evidentemente, no agradó a Ellis, pero guardó silencio, y, por fortuna, Benson tampoco dijo nada. Ross se quedó mirando a la concurrencia, y al cabo de unos segundos un hombre de la última grada levantó la mano y preguntó:
—Señor Benson, ¿puede añadir algo más sobre los olores que nota antes de sus ataques?
—No mucho —repuso Benson—. Son extraños, eso es todo. Huelen muy mal pero su olor no se parece a nada, si es que esto sirve como explicación. Quiero decir que no puedo identificar su olor; la memoria me falla completamente.
—¿Puede compararlo a algo, aunque sea de un modo aproximado?
Benson se encogió de hombros.
—Tal vez… a excremento de cerdo mezclado con aguarrás.
Entre el auditorio se levantó otra mano.
—Señor Benson, los ataques de amnesia se han hecho más frecuentes. ¿Son también más largos?
—Sí —contestó Benson—. Ahora duran varias horas.
—¿Qué siente cuando se recobra de un ataque?
—Náuseas.
—¿No puede ser más especifico?
—A veces vomito. ¿Es esto lo bastante específico?
Ross frunció el ceño; se daba cuenta de que Benson empezaba a enfurecerse.
—¿Más preguntas? —interrogó, esperando que no hubiera ninguna. Miró hacia el auditorio; hubo un largo silencio.
—Está bien —dijo Ellis—. Pasaremos a discutir los detalles de la cirugía en la etapa número tres. El señor Benson los conoce bien, o sea que puede quedarse o salir, como prefiera.
Ross no lo aprobó. Ellis estaba dándose importancia, la tendencia del cirujano de demostrar a todo el mundo que a su paciente no le importaba ser abierto y mutilado. Era injusto preguntar, desafiar, a Benson a quedarse en la sala.
—Me quedaré —dijo Benson.
—Muy bien —contestó Ellis. Fue hacia la pizarra y dibujó el esquema de un cerebro—. Veamos —empezó—; según nuestra comprensión del proceso de la enfermedad, una porción del cerebro se lesiona a causa de la epilepsia, y se forma una cicatriz. Es una cicatriz como la de otros órganos del cuerpo: un montón de tejido fibroso, muchas contracciones y distorsiones. Después se convierte en un foco de descargas eléctricas anormales. Vemos ondas difusoras partiendo del foco, como los rizos del agua rompiendo contra una roca.
Ellis marcó un punto en el cerebro y luego trazó círculos concéntricos.
—Estas ondas eléctricas provocan un ataque. En algunas partes del cerebro, el foco de la descarga ocasiona un temblor violento, espuma en la boca, etcétera. Si el foco está en el lóbulo temporal, como en el caso del señor Benson, se trata de epilepsia psicomotora, convulsiones del pensamiento, no del cuerpo. Pensamientos extraños y conducta frecuentemente violenta, precedida por un aura característica que a menudo es un olor.
Benson miraba, escuchaba, asentía.
—Pues bien —prosiguió Ellis—, sabemos por el trabajo de muchos investigadores que es posible detener un ataque dirigiendo una corriente eléctrica al punto exacto de la sustancia cerebral. Estos ataques empiezan con lentitud. Pasan unos segundos (a veces incluso medio minuto) antes de que se produzca. Un choque eléctrico en dicho momento evita el ataque.
Trazó una gran X a través de los círculos concéntricos. Entonces dibujó otro cerebro, y una cabeza a su alrededor, y un cuello.
—Nos encontramos ante dos problemas —dijo—. Primero, ¿cuál es la parte precisa del cerebro que debe recibir el choque? Bueno, en general sabemos que es en la amígdala, una parte posterior del llamado sistema límbico. No sabemos exactamente dónde; pero podemos resolver el problema utilizando una serie de electrodos. Al señor Benson le serán colocados en el cerebro cuarenta electrodos mañana por la mañana.
Trazó dos líneas hacia el interior del cerebro.
—Ahora, nuestro segundo problema es saber cuándo está iniciándose un ataque. Es preciso que sepamos el momento adecuado para suministrar el choque que ha de evitarlo. Pues bien, afortunadamente, los mismos electrodos que usamos para suministrar el choque pueden utilizarse también para «leer» la actividad eléctrica del cerebro. Y existe un patrón eléctrico característico que precede al ataque.
Ellis hizo una pausa, miro a Benson y luego a los oyentes.
—De este modo tenemos un sistema feedback (retroalimentación): los mismos electrodos usados para detectar un nuevo ataque producen la descarga eléctrica que lo evita. Un ordenador controla el sistema.
Dibujó un pequeño cuadro en el cuello de su figura esquemática.
—El equipo de Neuropsicocirugía ha elaborado un ordenador que comprobará la actividad eléctrica del cerebro y al detectar un ataque inminente transmitirá una descarga al punto preciso del cerebro. Este ordenador tiene el tamaño de un sello de correos y pesa apenas tres gramos. Será colocado bajo la piel del cuello del paciente.
Procedió entonces a dibujar una forma oblonga debajo del cuello y conectando alambres al ordenador.
—Cargaremos el ordenador con un generador «Handler PP-J» de plutonio, que será colocado bajo la piel del hombro. Esto hace al paciente totalmente autónomo. El generador suministra energía de modo continuo y seguido durante veinte años.
Fue señalando con la barra de yeso las distintas partes de su diagrama.
—Este es el ciclo completo de retroalimentación: de cerebro a electrodos, de éstos a ordenador, de aquí al generador y de nuevo al cerebro. Un circuito cerrado sin ninguna porción externa.
Se volvió hacia Benson, que había escuchado las explicaciones con expresión de serena indiferencia.
—¿Algún comentario? ¿Señor Benson?
Ross sufría interiormente. Ellis se estaba ensañando con él. Aquello era flagrantemente sádico… incluso en un cirujano.
—No —repuso Benson—. No tengo nada que decir.
Y bostezó.
Cuando se llevaron a Benson de la sala, Ross salió con él. En realidad no era necesario que ella le acompañase, pero estaba preocupada por su estado, y se consideraba a sí misma un poco culpable por el modo en que Ellis le había tratado. Preguntó:
—¿Cómo está?
—Ha sido muy interesante —contestó él.
—¿En qué aspecto?
—Pues en el de que la conferencia ha sido exclusivamente médica. Yo esperaba un enfoque más filosófico.
—Esto se debe a que somos gente práctica —dijo ella en tono casual—, resolviendo un problema práctico.
Benson sonrió.
—Igual que Newton —observó—. ¿Hay algo más práctico que el problema de por qué una manzana cae al suelo?
—¿Realmente ve usted implicaciones filosóficas en todo esto?
Benson afirmó con la cabeza. Su expresión se hizo grave.
—Sí —dijo—, y usted también. Sólo que está tratando de ocultarlo.
Entonces ella se detuvo, y permaneció inmóvil en el pasillo mientras se llevaban a Benson hacia el ascensor. Benson, Morris y el policía se quedaron esperando a que se abriesen las puertas; Morris pulsó repetidamente el botón de llamada, con su impaciencia y agresividad acostumbradas. Llegó el ascensor y entraron en él. Benson la saludó con la mano y las puertas se cerraron.
Ella volvió al anfiteatro.
—… Que ha ido desarrollándose durante los últimos diez años —estaba diciendo Ellis—. Al principio se utilizó para reguladores cardíacos, los cuales requieren cirugía menor todos los años para cambiar las baterías. Esto representa una molestia tanto para el cirujano como para el paciente. La batería atómica es muy eficaz y dura toda una vida. En caso de que el señor Benson siguiera con vida, tendríamos que cambiar el generador hacia 1990, pero no antes.
Janet Ross acababa de entrar en la sala cuando se formuló otra pregunta:
—¿Cómo determinará usted cuál de los cuarenta electrodos previene el ataque?
—Los colocaremos todos —respondió Ellis— y los conectaremos al ordenador. Pero no haremos pasar la corriente por ningún electrodo hasta que hayan transcurrido veinticuatro horas. Un día después de la operación los estimularemos uno tras otro por radio, para determinar qué electrodos funcionan mejor. Entonces los conectaremos por control remoto.
Desde la última grada del anfiteatro, una voz conocida carraspeó y dijo:
—Estos detalles técnicos son interesantes, pero a mi entender eluden la cuestión principal —Ross miró hacia arriba y vio a Manon hablando. Manon, que casi contaba setenta y cinco años, era un profesor de psiquiatría jubilado que muy raras veces acudía al hospital. Cuando aparecía, se le consideraba como a un anciano chiflado, sin las facultades que tuviera muchos años antes e incapaz de adaptarse a las ideas modernas—. Me parece —continuó Manon— que el paciente es un psicópata.
—Esto es exagerar un poco las cosas —comentó Ellis.
—Puede ser —convino Manon—. Digamos, entonces, que su personalidad sufre un desequilibrio notable. Me preocupa toda esta confusión suya sobre los hombres y las máquinas.
—El desequilibrio de su personalidad forma parte de su dolencia —explicó Ellis—. En un reciente ensayo, Harley y sus colaboradores de Yale informaron que un cincuenta por ciento de los epilépticos del lóbulo temporal padecían de un desequilibrio de la personalidad, independiente de la actividad per se de los ataques.
—Exactamente —coincidió Manon, con un ligero tono de impaciencia en la voz—. Forma parte de su enfermedad, con independencia de los ataques. ¿Será capaz de curarlo su operación?
Janet Ross se sintió secretamente satisfecha; Manon estaba llegando, punto por punto, a sus propias conclusiones.
—No —admitió Ellis—. Probablemente no.
—En otras palabras, la operación acabará con sus ataques, pero no con sus quimeras.
—No —repitió Ellis—. Probablemente no.
—Si se me permite hacer un pequeño comentario —dijo Manon, con el ceño fruncido, desde su asiento en la última grada—, esta clase de mentalidad es lo que más me asusta de la Neuropsicocirugía. No es mi intención referirme a usted en particular. Se trata de un problema general de la profesión médica. Por ejemplo, si tenemos un intento de suicidio por sobredosis de drogas en el pabellón de urgencias, nuestra solución es hacer al paciente un lavado de estómago, colmarle de advertencias y mandarle a casa. Es un tratamiento, pero no podemos llamarlo una cura. El paciente reincidirá, tarde o temprano. El lavado de estómago no cura la depresión; solamente remedia una sobredosis de drogas.
—Comprendo lo que está diciendo, pero…
—También me gustaría recordarle la experiencia del hospital con el señor L. ¿Recuerda usted el caso?
—Dudo que el caso del señor L tenga algo que ver con el problema que nos ocupa —explicó Ellis. Su voz era brusca y denotaba exasperación.
—Yo no estoy tan seguro —respondió Manon. Como algunos miembros del auditorio le miraban con expresión curiosa, decidió explicarse—. El señor L. fue un caso célebre aquí hace unos años. Era un hombre de treinta y nueve años de edad con una dolencia bilateral aguda de riñón. Glomérulonefritis crónica. Se le consideró un candidato para trasplante renal. Como nuestras facilidades para los trasplantes son limitadas, una junta del hospital selecciona a los pacientes. Los psiquiatras de la junta se opusieron tenazmente a que se practicara el trasplante al señor L., debido a que era un psicópata. Creía que el sol gobernaba a la Tierra y se negaba a salir al exterior durante las horas del día. Nosotros opinábamos que era demasiado inestable para beneficiarse de una cirugía de riñón, pero al final le fue practicada la operación. Seis meses más tarde se suicidó. Esto es una tragedia. Pero la verdadera cuestión es: ¿no podría haberse beneficiado más otra persona de los miles de dólares y las numerosas horas de esfuerzo especializado que requirió el trasplante?
Ellis se paseaba de un lado a otro, rozando ligeramente el suelo con el pie de su pierna lesionada. Ross sabía que esto significaba que se sentía amenazado, atacado. Normalmente Ellis procuraba disimular su defecto, ocultándolo de tal modo que sólo era evidente a los ojos de un experto. Pero si estaba cansado, furioso o amenazado, la imperfección aparecía. Era casi como si suplicara inconscientemente un poco de compasión: no me ataquéis, soy un lisiado. Como es natural, él no se daba cuenta de esta actitud.
—Comprendo su objeción —contestó Ellis—. En los términos en que lo formula, su argumento es irrebatible. Pero yo preferiría considerar el problema desde otro punto de vista. Es absolutamente cierto que Benson está perturbado y que es muy probable que nuestra operación no solucionará este problema. Pero ¿qué sucederá si no le operamos? ¿Le haremos un favor? Yo no lo creo. Sabemos que sus ataques son letales, para si mismo y para los demás. Sus ataques le han puesto ya contra la ley, y se hacen progresivamente peores. La operación evitará estos ataques, y creemos que esto es un beneficio importante para el paciente.
Manon, en su puesto de la última fila, se encogió levemente de hombros. Janet Ross conocía este movimiento; señalaba diferencias irreconciliables, un callejón sin salida.
—Muy bien —dijo Ellis—. ¿Alguna otra pregunta?
No se plantearon más preguntas.