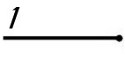
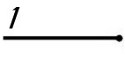
A mediodía bajaron a la sala de urgencias y se sentaron en un banco situado exactamente detrás de las puertas giratorias que daban al aparcamiento de las ambulancias. Ellis estaba nervioso, preocupado, distante. Morris, muy tranquilo, comía un caramelo, guardando la arrugada envoltura en el bolsillo de su chaqueta blanca.
Desde allí podían ver un gran letrero iluminado por los rayos del sol que decía: «SALA DE URGENCIAS», y otro más pequeño: «NO APARCAR. RESERVADO PARA AMBULANCIAS». Oyeron unas sirenas a distancia.
—¿Será él? —preguntó Morris.
Ellis consultó su reloj.
—Lo dudo. Es demasiado pronto.
Siguieron sentados en el banco escuchando cómo se aproximaban las sirenas. Ellis se quitó las gafas y limpió los cristales con la corbata. Una de las enfermeras de la sala de urgencias, una chica cuyo nombre Morris no sabía, se acercó a ellos y dijo alegremente:
—¿Es éste el comité de recepción?
Ellis la miró de reojo. Morris dijo:
—Le haremos pasar inmediatamente. ¿Ha bajado su gráfico?
La enfermera repuso:
—Si, creo que sí, doctor —y se fue con aire irritado.
Ellis suspiró. Volvió a colocarse las gafas y miró en dirección a la enfermera con el ceño fruncido.
Morris comentó:
—Esto no significa nada.
—Supongo que todo el maldito hospital estará enterado —dijo Ellis.
—Es difícil guardar un secreto de tal magnitud.
Las sirenas sonaban muy cerca ahora; por las ventanas vieron una ambulancia en el angosto aparcamiento. Dos practicantes abrieron la puerta y sacaron una camilla en la cual yacía una mujer, anciana y frágil, que jadeaba emitiendo sonidos entrecortados. «Un grave edema pulmonar», pensó Morris mientras la llevaban a una de las salas de tratamiento.
—Espero que esté en buena forma —observó Ellis.
—¿Quién?
—Benson.
—¿Y por qué no habría de estarlo?
—Pueden haberle maltratado.
Ellis, malhumorado, miraba hacia las ventanas. «Está realmente nervioso», pensó Morris. Sabía que en Ellis esto significaba excitación; había intervenido con él en bastantes casos para conocer los signos. Su irascibilidad durante la tensión de la espera y después la calma total, casi perezosa, cuando empezaba la operación.
—¿Dónde diablos se habrá metido? —preguntó Ellis, consultando de nuevo el reloj.
Para cambiar de tema, Morris inquirió:
—¿Estamos todos citados para las tres y media?
A las 3,30 de aquella tarde, Benson sería presentado al equipo del hospital durante una conferencia especial de Neurocirugía.
—Tengo entendido —repuso Ellis— que Ross hará la presentación. Ojalá Benson esté en buena forma.
Una voz suave sonó a través del altavoz:
—«Doctor Ellis, doctor John Ellis, dos-dos-tres-cuatro, Doctor Ellis, dos-dos-tres-cuatro».
Ellis se levantó para atender la llamada.
—Maldición —masculló.
Morris sabía a qué se refería, dos-dos-tres-cuatro era la extensión de los laboratorios de animales. Probablemente la llamada significaba que algo iba mal con los monos. Durante el mes anterior Ellis había estado experimentando con tres monos por semana, con el fin de prepararse a sí mismo y a su equipo.
Miro a Ellis cruzar la habitación y contestar desde un teléfono de pared; Ellis cojeaba ligeramente como resultado de un accidente sufrido en la infancia, que había cortado el nervio peroneo lateral de su pierna derecha. Morris siempre se preguntaba si aquel accidente habría tenido algo que ver con la decisión posterior de ser neurocirujano. No cabía duda de que la actitud de Ellis era la de un hombre determinado a corregir defectos, a arreglar las cosas. Esto era lo que siempre decía a sus pacientes: «Podemos arreglarle». Él mismo parecía tener su buena parte de defectos: el cojeo, la calvicie prematura y casi total, la vista deficiente y los cristales gruesos y pesados de sus gafas. Todo ello le prestaba una vulnerabilidad que hacía más tolerable su carácter colérico.
O tal vez la irascibilidad era el resultado de haber trabajado todos aquellos años como cirujano. Morris no estaba seguro; hacia poco tiempo que se habla graduado. Se puso a mirar por la ventana, hacia el sol y el callejón de aparcamiento. Había llegado la hora de visita de las tardes; los familiares detenían sus coches frente a las puertas, se apeaban y echaban una mirada a los altos edificios del hospital. La aprensión podía leerse claramente en sus rostros; el hospital era un lugar que inspiraba temor.
Morris observó que muchos de ellos estaban tostados por el sol. La primavera había sido cálida y soleada en Los Ángeles, pero él seguía pálido como la chaqueta y los pantalones blancos que llevaba todos los días. «Tendría que salir más a menudo», se dijo a si mismo. Decidió hacer sus almuerzos al aire libre. Jugaba al tenis, naturalmente, pero casi siempre al atardecer.
Ellis regresó.
—Mala suerte —dijo—. «Ethel» se ha arrancado las suturas.
—¿Cómo ha sucedido? —«Ethel» era una joven mona rhesus que había sufrido una operación cerebral el día anterior. La operación transcurrió sin ninguna dificultad. Y «Ethel» era inusitadamente dócil para ser un mono rhesus.
—Lo ignoro —contestó Ellis—. Por lo visto logró desatarse un brazo. Sea como fuere, está chillando y un extremo del hueso asuma por la abertura.
—¿Ha desprendido los circuitos?
—No lo sé, pero hay que bajar ahora mismo y volver a coserla. ¿Podrá usted encargarse de esto?
—Supongo que si.
—Haga subir a Benson al séptimo piso tan deprisa como pueda —dispuso Ellis—; entonces llame a Ross. Yo subiré en cuanto me sea posible —echó otra ojeada al reloj—. Probablemente necesitará cuarenta minutos para coser a «Ethel», siempre que se porte bien.
—Buena suerte con ella —le deseó Morris, y sonrió.
Ellis salió con expresión de fastidio.
Cuando ya se había marchado, la enfermera de la sala de urgencias regresó.
—¿Qué le pasa a ése? —interrogó.
—Sólo está de mal humor —repuso Morris.
—Salta a la vista —subrayó la enfermera. Se quedó donde estaba, mirando por la ventana.
Morris la contempló con una especie de indiferencia pensativa. Había trabajado en el hospital los años suficientes para reconocer los sutiles signos de la categoría social. Empezó como interno, sin ninguna clase de privilegios. La mayor parte de las enfermeras sabían más medicina que él, y si estaban cansadas no se molestaban en ocultarlo. («Dudo de que tenga usted ganas de hacer esto, doctor»). Al pasar los años llegó a ser miembro permanente del equipo quirúrgico, y las enfermeras le mostraron una mayor deferencia. Al convertirse en residente antiguo adquirió tanta seguridad en su trabajo que algunas de las enfermeras empezaron a llamarle por su nombre de pila. Y finalmente, cuando fue transferido a la Unidad de Investigación Neuropsiquiátrica en calidad de miembro joven del equipo, la formalidad volvió a hacer su aparición como un nuevo signo de categoría.
Pero esto era distinto: una enfermera se quedaba a su lado, quería estar cerca de él porque le rodeaba un aura especial de importancia; porque todo el personal del hospital estaba enterado de lo que iba a suceder.
La enfermera anunció, mirando fijamente por la ventana:
—Aquí llega.
Morris se levantó y miro hacia fuera. Una furgoneta azul de la policía se acercó al pabellón de urgencias, dio la vuelta e hizo marcha atrás hasta el callejón de aparcamiento.
—Bueno —dijo—. Notifíquelo al séptimo piso y dígales que subimos en seguida.
—Sí, doctor.
La enfermera se fue. Dos practicantes de ambulancia abrieron las puertas del hospital. No sabían nada acerca de Benson. Uno de ellos preguntó a Morris:
—¿Le estaba usted esperando?
—Sí.
—¿Es un caso de urgencia?
—No, un caso especial.
Los practicantes asintieron con la cabeza y se quedaron esperando a que el agente de policía que conducía la furgoneta abriese con una llave la puerta trasera. Por ella salieron dos agentes, pestañeando a la luz del sol. Después bajó Benson.
Como siempre, a Morris le impresionó su aspecto. Benson era un hombre sosegado y macizo, de treinta y cuatro años, que daba la sensación de estar permanentemente aturdido. Se detuvo junto a la furgoneta, con las muñecas esposadas al frente, mirando a su alrededor. Cuando vio a Morris dijo: «¡Hola!» y después desvió la vista, avergonzado.
Uno de los policías interrogó:
—¿Es usted el encargado de este caso?
—Sí, soy el doctor Morris.
El agente señaló el interior del hospital.
—Enséñenos el camino, doctor.
Morris preguntó:
—¿Les importaría quitarle las esposas?
Los ojos de Benson brillaron en dirección a Morris y en seguida volvieron a mirar al suelo.
—No tenemos órdenes al respecto —los policías intercambiaron una mirada—. Supongo que no hay inconveniente.
Mientras le quitaban las esposas, el conductor se acercó a Morris con un formulario enmarcado: «Traslado del sospechoso a Custodia Institucional Médica». Morris lo firmó.
—Firme también aquí —dijo el conductor.
Morris, firmando por segunda vez, miró a Benson. Este se mantenía tranquilo, frotándose las muñecas y mirando fijamente enfrente suyo. La impersonalidad de la transacción, los formularios y las firmas dieron a Morris la impresión de estar recibiendo un paquete postal de correos. Se preguntó si Benson experimentaría la misma sensación.
—Muy bien —dijo el policía—. Gracias, doctor.
Morris precedió a los otros dos agentes y a Benson por las puertas del hospital. Los practicantes las cerraron tras ellos. Vino una enfermera con una silla de ruedas y Benson la ocupó. Los policías parecían confusos.
—Es el reglamento del hospital —explicó Morris.
Todos se dirigieron hacia los ascensores.
El ascensor se detuvo en el vestíbulo. Una media docena de familiares esperaban para dirigirse a los pisos superiores, pero vacilaron al ver a Morris, a Benson, en la silla de medas, y a los dos policías.
—Por favor, suban en el siguiente —les rogó cortésmente Morris. Las puertas se cerraron y continuaron subiendo.
—¿Dónde está el doctor Ellis? —inquirió Benson—. Pensaba que estaría aquí.
—Está en Cirugía. No tardará en subir.
—¿Y la doctora Ross?
—La verá usted en la presentación.
—¡Ah!, sí —sonrió Benson—. La presentación.
Los policías intercambiaron miradas suspicaces, pero no dijeron nada. El ascensor llegó al séptimo piso y todos salieron.
El séptimo piso era el de Cirugía Especial, donde se trataban los casos difíciles y complejos. Era un piso esencialmente dedicado a la investigación. Los pacientes con las afecciones más graves de corazón, riñones y metabolismo se recuperaban allí. Se dirigieron a la sala de las enfermeras, un área con paredes de cristal situada estratégicamente en el centro del piso en forma de X.
La enfermera de guardia levantó la vista. Se sorprendió al ver a los agentes de policía, pero no dijo nada. Morris explicó:
—Este es el señor Benson. ¿Está preparada la 710?
—A punto para recibirle —repuso la enfermera, dedicando a Benson una expresiva sonrisa. Benson sonrió fríamente a su vez y paseó la mirada desde la enfermera al ordenador que había en un extremo de la sala.
—¿Tienen una estación simultánea aquí?
—Sí —corroboró Morris.
—¿Dónde esta el ordenador principal?
—En el sótano.
—¿De este edificio?
—Sí. Gasta una gran cantidad de energía, y las líneas eléctricas vienen a parar a este edificio.
Benson asintió con la cabeza. A Morris no le sorprendió la pregunta; Benson intentaba olvidarse de la idea de la cirugía, y después de todo, era un experto en ordenadores.
La enfermera entregó a Morris el historial de Benson. Lucia la cubierta normal de plástico azul con el sello del Hospital de la Universidad. Pero también llevaba una etiqueta roja, que significaba neurocirugía, otra amarilla, que significaba cuidado intensivo, y otra blanca, que Morris no había visto casi nunca en el historial de un paciente. La etiqueta blanca significaba precauciones de seguridad.
—¿Es esto mi registro? —preguntó Benson mientras Morris empujaba su silla hacia la habitación 710, con los policías detrás de él.
—En efecto.
—Siempre he sentido curiosidad por saber qué contiene.
—Un montón de notas incomprensibles en su mayor parte. —Pero la verdad era que el historial de Benson rebosaba de datos muy comprensibles, con todas las impresiones del ordenador sobre los distintos tests.
Llegaron a la 710. Un policía entró solo en la habitación, cerrando la puerta tras de si. El segundo agente se quedó junto a la puerta.
—Una medida de precaución —dijo.
Benson dirigió una mirada a Morris.
—Tienen mucho cuidado conmigo —observó—. Me siento casi halagado.
El primer agente salió.
—Todo está en regla —anunció.
Morris empujó la silla de Benson al interior de la habitación. Era espaciosa, situada en la fachada sur del hospital, por lo que recibía el sol de pleno por las tardes. Benson miró a su alrededor y evidenció su aprobación con un gesto. Morris dijo:
—Es una de las mejores habitaciones del hospital.
—¿Puedo levantarme ya?
—Por supuesto.
Benson abandonó la silla y se sentó en la cama, saltando sobre el colchón. Pulsó los botones que levantaban y bajaban la cama y después se agachó para mirar el mecanismo motorizado que había debajo. Morris fue hacia la ventana y graduó las persianas, para reducir la luz directa.
—Sencillo —dijo Benson.
—¿A qué se refiere?
—Al mecanismo de la cama. Es notablemente sencillo. Sería mejor que tuviera un dispositivo automático que compensara de inmediato los movimientos del cuerpo de la persona echada en la cama para…
Su voz de hizo inaudible. Abrió las puertas de los armarios, los inspeccionó, entró en el cuarto de baño y regresó. Morris pensó que no se estaba portando como un paciente corriente. La mayoría de ellos se sentían intimidados por el hospital, pero Benson actuaba como si estuviera eligiendo una habitación de hotel.
—Me quedo con ella —declaró, y se echó a reír. Se sentó en la cama y miró a Morris y después a los policías—. ¿Es necesario que permanezcan aquí?
—Creo que pueden esperar fuera —contestó Morris.
Los agentes asintieron y salieron, cerrando la puerta.
—Me refería —aclaró Benson— a si es necesaria su presencia en el hospital.
—Si, es imprescindible.
—¿Todo el tiempo?
—Si, a menos que logremos que le retiren todos los cargos.
Benson frunció el ceño.
—¿Fue… quiero decir, lo que hice… fue grave?
—Le puso un ojo a la funerala y le fracturó una costilla.
—Pero ¿está bien?
—Sí, está bien.
—No recuerdo absolutamente nada —dijo Benson—. Todo se me ha borrado de la memoria.
—Lo sé.
—Pero me alegro de que esté bien.
Morris asintió con la cabeza y preguntó:
—¿Ha traído algo consigo? ¿Pijamas o cualquier otra cosa?
—No, pero puedo hacer que me lo traigan —repuso Benson.
—Muy bien. Mientras tanto le daré ropa del hospital. ¿Necesita algo ahora?
—No, nada —sonrió entre dientes—. Aunque no me iría mal una dosis de morfina.
—Esto —contestó Morris, sonriendo a su vez— es una de las cosas que no puedo darle.
Benson suspiró.
Morris salió de la habitación.
Los agentes de policía habían colocado una silla junto a la puerta. Uno de ellos la ocupaba y el otro estaba en pie a su lado. Morris abrió su libro de notas.
—Necesitarán conocer el horario —dijo—. Una persona que se ocupa de los ingresos vendrá dentro de media hora para que Benson firme un documento de tratamiento gratuito. Después, a las tres y media, bajará al anfiteatro principal para una conferencia quirúrgica. Volverá al cabo de veinte minutos. Esta noche se le afeitará la cabeza. La operación está prevista para las seis de la mañana. ¿Quieren hacerme alguna pregunta?
—¿Nos pueden traer algo de comer? —preguntó uno de ellos.
—Diré a la enfermera que encargue dos raciones suplementarias. ¿Se quedarán ustedes dos, o sólo uno?
—Sólo uno. Trabajamos en turnos de ocho horas.
Morris añadió:
—Se lo diré a las enfermeras. Convendría que las tengan al corriente de sus entradas y salidas. Les gusta saber quiénes están en el piso.
Los agentes asintieron. Hubo un momento de silencio. Por fin habló uno de ellos.
—Pero ¿qué demonios le pasa?
—Padece una especie de epilepsia.
—Vi al hombre que golpeó —dijo uno de los agentes—. Era un hombre alto y fuerte, parecía un camionero. —Señaló la habitación de Benson y añadió—: Nunca hubiera dicho que podía hacerlo un hombre pequeño como él.
—Es violento cuando tiene un ataque epiléptico.
Hicieron un gesto vago.
—¿Qué clase de Operación van a hacerle?
—Una intervención de cirugía cerebral que llamamos etapa número tres —repuso Morris. No se molestó en dar más explicaciones. Los agentes de policía no lo comprenderían. Y aun en el caso de que lo comprendieran, era seguro que no le creerían.