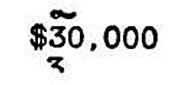
Pero si el fiscal Sampson era astuto, también parecía serlo el escurridizo criminal contra el cual apuntaban las baterías de la astucia del fiscal. Efectivamente, pasó una semana sin novedades. El autor del anónimo había sido tragado por alguna ignota convulsión de la Naturaleza. Diariamente Pepper informaba desde el palazzo de Knox que no se había recibido palabra del asesino extorsionador, ni palabra ni rastros siquiera de existencia. Tal vez, pensaba Sampson, y así se lo comunicó a Pepper a modo de aliento, el bandido estaba alarmado, inspeccionando el terreno de sus fechorías sospechando alguna celada policíaca. Pepper, tras una conferencia con Knox, quien parecía misteriosamente indiferente ante la falta de acontecimientos, parecía dispuesto a no correr riesgo alguno, y durante varios días se albergó en la casa de Knox, sin poner siquiera pie fuera de ella, ni aun de noche.
Una tarde, Pepper informó por teléfono a su superior que Mr. Knox continuaba guardando artero silencio con respecto al Leonardo desaparecido… o lo que se suponía un Leonardo… El magnate rehusaba dejarse sonsacar o complicarse en alguna celada. Pepper agregó que vigilaba estrictamente a Miss Joan Brett… ¡muy estrictamente, jefe! Sampson gruñó al oírle; infería que el trabajo no dejaba de deparar momentos agradables a Mr. Pepper…
En la mañana del viernes 5 de noviembre, empero, el armisticio voló en añicos bajo una lluvia de granadas. A las primeras luces del día la mansión Knox hirvió de vida tumultuosa. La astucia y las estratagemas producían su fruto. Pepper y Knox, encerrados en el cubil obscurecido del multimillonario, examinaban, triunfalmente, la carta que acababa de entregar el cartero. Tras una premiosa conferencia, el abogado, con el sombrero encasquetado hasta los ojos, salió volando por la puerta de servicio, la preciosa misiva cuidadosamente sepultada en su bolsillo. Saltó a un taxímetro estacionado frente al caserón, solicitado previamente por teléfono, y voló hasta la Center Street. Irrumpió luego en el despacho del fiscal con un grito a flor de labios…
Sampson manoseó la nota traída por su ayudante, mientras en sus pupilas chispeaba el destello acerado del cazador de hombres acechando a la presa. Sin articular palabra, tomó al vuelo carta y sobretodo, y saliendo como bala del edificio, precipitáronse al cercano Departamento de Policía.
Ellery mantenía su vigilia como un acólito policial, un acólito dado a roerse las uñas en lugar de nutrirse con algo más substancioso. El inspector jugueteaba con su correspondencia matutina… Cuando Sampson y Pepper irrumpieron en el despacho, holgaron las palabras. El caso era claro. Los Queen se pusieron en pie de un salto.
—¡Segunde anónimo extorsionador! —jadeó Sampson—. Acaba de llegar con la correspondencia de hoy.
—¡Y viene dactilografiado sobre la otra mitad del pagaré, inspector! —barbotó Pepper.
Los Queen examinaron juntos la cartita. Como puntualizara el ayudante del fiscal, ella había sido escrita sobre la mitad restante del pagaré de Khalkis. El policía extrajo la primera mitad, colocándolas juntas por el borde irregular: ambas ensamblaban a la perfección.
El segundo anónimo, al igual que el primero, venía sin firma y rezaba así:
El primer pago, Mr. Knox, será de $ 30.000. En billetes no menores ni mayores de $ 100 cada uno. Pagaderos en un pequeño paquete que dejará usted esta noche, no antes de las 10 p.m., en la Sala de Equipajes del edificio del Times, en Times Square, dirigido a Mr. Leonard D. Vincey, con instrucciones de que el paquete sea entregado al ser invocado ese nombre. Recuerde que no puede recurrir a la policía. ¡Y estaré alerta contra toda posible treta, Mr. Knox!
—Nuestro pillastre posee cierto sentido del humor. El tono de su carta es curiosísimo, al igual que el ardid de anglicar el nombre de Leonardo da Vinci. ¡Un caballero de felicísimas ocurrencias!
—Pues pronto reirá del otro lado de las rejas —masculló Sampson— y tal vez antes que termine la noche.
—¡Muchachos, muchachos! —rió el inspector—. ¡Basta de pirotecnia! —bramó unas palabras en un teléfono interno y minutos más tarde la ya familiar figura de Miss Lambert, experta en manuscritos, y el cuerpo ligero del jefe de la Sección Impresiones Digitales del Departamento de Policía curvábanse sobre la carta, depositada en el escritorio del inspector, concentrándose en el mensaje, por lo que éste pudiera revelarles. Miss Lambert mostróse cautelosa:
—Esta nota fue escrita en una máquina diferente de la utilizada en la primera, inspector. Esta vez lo fue en una Remington, tamaño grande, flamante, diría, de acuerdo al estado de los tipos. En cuanto a su autor… —se encogió de hombros—. No me dejaría cortar la mano en apoyo a mi afirmación, pero probablemente ha sido dactilografiada, conforme a ciertas pruebas superficiales, por la misma persona que escribió las otras dos… Aquí veo un detalle interesante, inspector. Una equivocación al marcar los números correspondientes a treinta mil dólares. El mecanógrafo, a pesar de su astucia, sentíase no poco nervioso y…
—¿De veras? —murmuró Ellery, agitando la mano—. Dejemos eso por el momento. En cuanto a identificación, no es necesario probar que ambas notas provienen de un mismo autor. El mismo hecho, papá, de que la primera nota extorsionadora fuera mecanografiada sobre la mitad del pagaré de Khalkis, y la segunda en la parte restante, lo demuestra de modo irrefutable.
—¿Alguna impresión papilar, Jimmy? —preguntó el inspector, poco esperanzado.
—Ninguna.
—¡Muy bien! Eso es todo, Jimmy. Muchas gracias, Miss Lambert.
—¡Siéntense, caballeros, siéntense! —dijo Ellery, divertido, siguiendo luego su propio consejo—. No hay apuro. Tenemos todo el día —Sampson y Pepper, nerviosos como chiquillos, obedecieron pasivamente—. Esta nueva carta presenta ciertas extrañas particularidades.
—¿De veras? Pues a mí me parece bastante auténtica —gruñó el inspector.
—No me refiero a su «autenticidad», papá —replicó Ellery—. Observen, por lo pronto, que nuestro extorsionador tiene gustos curiosos en cuanto a los números. ¿No les parece extraño que exija treinta mil dólares? ¿Alguna vez tropezaron con un extorsionador que solicitara semejante suma de dinero? Por lo general, ella es de diez mil dólares… veinticinco mil… cincuenta mil o cien mil.
—¡Pschtt! —articuló el fiscal—. Déjese de sutilezas. No veo nada de extraordinario en esa suma, amigo mío.
—No discutiré el punto con usted, pero eso no es todo. Miss Lambert señaló, asimismo, un detalle interesante —levantando la segunda nota del extorsionador, señaló con el índice los números correspondientes a los treinta mil dólares—. Observarán ustedes —dijo Ellery, mientras los otros se aglomeraban en torno suyo— que el remitente cometió aquí un vulgar error de dactilógrafo. Miss Lambert opina que estaba nervioso. Epidérmicamente considerado, eso parece ser una explicación bastante razonable…
—¡Desde luego! —masculló el policía—. ¿Qué hay con eso?
—El error consiste en esto —continuó Ellery, pausadamente—. Percutida la «tecla de cambio» a fin de marcar el signo correspondiente a dólares —«$»— nuestro criminal necesitaba soltarlo luego a los efectos de percutir la tecla del «3», colocada siempre en la hilera inferior de los signos. Ahora bien, conforme a las pruebas presentadas, es aparente que el bandido no había soltado por completo la «tecla de cambio» cuando percutió el número 3, originando una primera impresión poco clara, lo cual obligó al dactilógrafo a retroceder y golpear de nuevo la tecla del 3. Muy interesante… ¡interesantísimo!
El grupo estudió los números, cuyo aspecto era el siguiente:
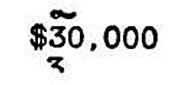
—¿Qué ve usted de interesante en esto? —gruñó Sampson—. Tal vez sea yo un tipo torpísimo, amigo mío, pero no creo que ese error involucre algo más de lo que acaba de indicarnos, esto es, que el mecanógrafo cometió una equivocación y no se molestó en borrarla. Las conclusiones de Miss Lambert en cuanto a que el error en cuestión fue hijo de la prisa o de la nerviosidad, está de acuerdo con los hechos.
Ellery, sonriente, se encogió de hombros:
—El «elemento» interesante en el caso, mi estimado Sampson, no es el error, sino que la máquina Remington, empleada en esta nota, no tiene teclado universal. Se me figura que es un descubrimiento poco importante, pero…
—¿Que no tiene teclado universal? —repitió el fiscal, atónito—. ¡Demontres! ¿Cómo llegó usted a esa conclusión?
Ellery se encogió de hombros.
—De cualquier modo —interrumpió el inspector—, es indispensable no provocar las sospechas de ese miserable, a quien le echaremos el guante cuando aparezca por el edificio del Times a retirar el dinero.
Sampson, quien ojeaba a Ellery con expresión desasosegada, sacudió sus hombros como si pugnara por librarse de algún peso impalpable y asintió:
—Cuide sus pasos, Queen. Knox debe fingir depositar el dinero como se lo ordenaran. ¿Tomó ya todas las providencias del caso?
—Deje usted eso por mi cuenta —sonrió el policía—. Ahora necesitamos discutir este asunto con Knox y es menester andarse con cuidado en cuanto a la forma de escurrirnos dentro de su casa. Nuestro hombre debe andar sobre aviso.
Los cuatro abandonaron el despacho del inspector y solicitando un coche policial, de aspecto discreto, detuviéronse tiempo más tarde ante la puerta de servicio de la mansión Knox. El chófer policial, con inteligente circunspección, dio vuelta por toda la manzana antes de frenar ante dicha entrada; por los alrededores no advirtieron la presencia de ningún individuo sospechoso, y ambos Queen, Sampson y Pepper atravesaron, precipitadamente, el umbral de las grandes verjas de entrada, escabulléndose dentro del departamento de la servidumbre.
Encontraron al dueño de casa en su deslumbrante «cubil», señorial e impávido, dictando algo a Miss Brett. Joan se mostró recatada, en particular con Pepper; Knox la excusó, y cuando ella se retiró a su escritorio, colocado en una esquina del «cubil», el fiscal Sampson, el inspector Queen, Pepper y Knox discutieron el plan de ataque de la noche.
Ellery no ingresó en el círculo de cabalistas; vagó por la habitación, silbando entre dientes, ingeniándose por remolonearse luego cerca del escritorio de Joan, en donde la chica escribía con calma, indiferente a todo. Espiando por sobre el hombro de la joven, como examinando lo que escribía, el joven cuchicheó a su oído:
—Conserve esa expresión inocente de tierna colegiala, nena. Se porta usted espléndidamente, y las cosas empiezan a marchar a pedir de boca.
—¿De veras? —murmuró ella, sin mover la cabeza; y Ellery, sonriendo, se irguió, regresando a reunirse con los otros.
Sampson sermoneaba de lo lindo a James J. Knox:
—Por supuesto, Mr. Knox, usted comprenderá ahora que las cosas se dieron vuelta. Luego de esta noche, usted habrá contraído con nosotros una deuda de ésas que no se olvidan jamás. Nos hemos colocado en la posición de brindarle protección a usted, un ciudadano norteamericano, que nos recompensa rehusando entregar esa tela valiosa… Knox alzó las manos al cielo:
—¡Muy bien, caballeros, muy bien! ¡Me entrego a discreción! Creo que esta es la última gota en el vaso… ¡El cuadro de Leonardo me tiene harto! Este asunto de extorsión es… Bueno, llévenselo y hagan lo que quieran con él…
—Creo que usted afirmó que el cuadro robado del museo no es el suyo —dijo calmosamente el inspector.
—¡Y vuelvo a decirlo! Ese cuadro es mío. Pero se lo entrego para que lo examinen sus expertos… ¡y cuando quieran ustedes! Sólo les pido que, si descubren que dije la verdad, me devuelvan el zarandeado cuadro.
—¡Oh! ¡Pues claro está que se lo devolveremos! —gruñó Sampson.
—¿No le parece que tendríamos que ocuparnos primero del extorsionador, jefe? —interrumpió Pepper ansiosamente—. El tipo podría…
—Creo que tiene razón, amigo —contestó Queen, de bonísimo talante—. ¡Antes que nada, las viejas y gloriosas esposas sobre el criminal! ¡Oiga, Miss Brett! —el anciano atravesó el cuarto, irguiéndose ante Joan, la cual le miró con sonrisa inquisitiva—. ¿Qué me dice si me copia un cablegrama cortito? No… ¡espere un instante! ¿Tiene lápiz?
Obediente, la muchacha le entregó lápiz y papel. El policía garrapateó febrilmente unos minutos.
—Tome, querida, copie el mensaje en seguida. ¡Es importante!
La máquina de escribir de Joan comenzó a teclear. Si su corazoncito dio tumbos al leer las palabras del mensaje, su cara no dio señales de ello. El cable que iban escribiendo sus deditos era el siguiente:
INSPECTOR BROOME.
SCOTLAND YARD. LONDRES. CONFIDENCIAL. LEONARDO EN POSESIÓN DE FAMOSO COLECCIONISTA NORTEAMERICANO QUE PAGÓ £ 150.000 BUENA FE DESCONOCIENDO ROBO. EXISTEN DUDAS RESPECTO CUADRO ALUDIDO MISMO ROBADO MUSEO VICTORIA, PERO AHORA GARANTIZAMOS DEVOLUCIÓN MUSEO PARA EXAMEN. ALGUNOS DETALLES DEBEN ESCLARECERSE AÚN. DENTRO VEINTICUATRO HORAS NOTIFICAREMOS FECHA EXACTA ENTREGA.
INSPECTOR RICHARD QUEEN.
Cuando el mensaje pasó a la redonda para ser aprobado por los presentes —Knox se limitó a ojearlo—, el inspector devolvió la cuartilla a Joan, la cual telefoneó el cablegrama inmediatamente a una agencia telegráfica.
El policía esbozó de nuevo los planes aceptados para aquella noche; Knox asintió, cansadamente, y los visitantes se cubrieron con sus sobretodos. Sin embargo, Ellery no hizo movimiento alguno en dirección a su abrigo.
—¿Vienes, hijo?
—No, papá. Voy a abusar un momento más de la hospitalidad de Mr. Knox. Ve no más con Pepper y Sampson, viejo. Dentro de poco volveré a casa.
—¿A casa? ¡Si voy al despacho, hijo!
—Bueno, entonces iré a la oficina, papá.
Los tres le contemplaron con aire curioso; el joven sonreía, con singular desenvoltura. Saludó con la mano, señalándoles la puerta, y aquéllos salieron sin articular palabra.
—Bueno, joven —dijo Knox, cuando la hoja se cerró tras ellos—; ignoro sus propósitos, pero sea usted bienvenido si gusta quedarse en casa. El plan de Queen consistiría en presentarme al banco para simular retirar los treinta mil dólares. El fiscal sospecha que el extorsionador andará vigilando la casa…
—Sampson sospecharía hasta de su sombra —musitó Ellery—. Mil gracias por su hospitalidad.
—No hay de qué, joven —gruñó Knox, dirigiendo una miradita curiosa hacia Joan Brett, sentada ante su escritorio con el aire indiferente de la perfecta secretaria—. Eso sí, le recomiendo que no me seduzca a Joan, pues luego me echarían la culpa a mí —Knox, encogiéndose de hombros, salió de la habitación.
Ellery aguardó diez minutos. No interpeló a Joan, ni ésta cesó una sola vez en su veloz tecleo. El joven malgastó ese tiempo de modo lamentable: contemplando la abierta ventana del despacho. Luego vio que la elevada figura de Knox se perfilaba debajo de la puerta cochera, encaramándose a poco en un automóvil. El coche rodó calle abajo.
Ellery pareció galvanizarse instantáneamente. Y lo mismo ocurrióle a Joan. Sus manitas cayeron sobre las teclas, mirándole con aire de expectativa, mechado con una sonrisilla aviesa.
Ellery cargó directamente sobre el escritorio.
—¡Cielos! —chilló ella, presa de cómico terror, encogiéndose ante el joven—. Supongo que usted no seguirá tan pronto la infame sugestión de Mr. Knox, ¿verdad?
—Toda carne perecerá —bramó Ellery—. Ahora que nos encontramos desoladoramente solos, mi estimada jovencita, voy a formularle algunas preguntitas interesantes.
—La perspectiva me encanta y me seduce, señor.
—Considerando su sexo… ¡Oiga, milady! ¿Cuántos pajecillos y demás trajinan en este suntuoso palacio?
Ella puso cara desilusionada, los labios enfurruñados:
—Una pregunta extraña, milord, extraña por demás para una joven doncella que anticipaba una dura lucha en defensa de su amenazado honor. Bueno, déjeme pensar —la joven contó en silencio—: Ocho… sí, ocho… Mr. Knox mantiene un hogar tranquilo. Creo que da pocas fiestas.
—¿Sabe usted algo acerca de esos criados?
—¡Señor mío! Una mujer siempre lo sabe todo… Pregunte no más, Mr. Queen.
—¿Entre la servidumbre figuran personas recientemente empleadas?
—¡Cielos, no! Éste es un establecimiento muy recatado y serenito, du bon vieux temps. Entiendo que todos los sirvientes trabajan para Mr. Knox desde hace por lo menos cinco o seis años, y algunos desde hace quince.
—¿Confía el patrón en ellos?
—Ciegamente.
—¡C’est bien! —la voz de Ellery sonaba ásperamente—. Maintenant, mademoiselle, attendez, il jaut qu’on fait l’examen des serviteurs, des bonnes, des domestiques, des employés. Tout de suite!
Ella se levantó e hizo una cortesana reverencia:
—Mais oui, monsieur! Vos ordres?
—Voy a retirarme a la otra habitación, dejando la puerta cerrada —replicó el joven—. Es decir, entreabriéndola apenas un resquicio de modo de observar por él el desfile de las gentes al entrar. Llámelos uno por uno, con un pretexto u otro, manteniéndoles dentro de mi línea de visión el tiempo suficiente para que examine a fondo sus rostros… ¡A propósito! El chófer no responderá al timbrazo, pero ya vi su cara. ¿Cómo se llama?
—Schultz.
—¿Es el único chófer?
—Sí.
—¡Muy bien! Commencez!
Corrió precipitadamente al cuarto contiguo, apostándose ante el resquicio de la puerta. Vio tocar el timbre a Joan. Una mujer de edad madura, vestida con tafetán negro, entró en el «cubil». Joan le formuló una pregunta, ella contestó y luego salió. Joan llamó otra vez; tres muchachas jóvenes, con ropas de mucamas, penetraron en el cuarto, seguidas en rápida sucesión, por el mayordomo, un sujeto larguirucho y escuálido; un hombre rechoncho y pequeñito con rostro bondadoso y un si es no es acicalado; y un caballero, de aspecto afrancesado, uniformado con prendas convencionales del perfecto chef. Cerrada la puerta tras el último, Ellery surgió de su escondrijo:
—¡Espléndido! ¿Quién era la mujer de edad madura?
—Mrs. Healy, ama de llaves.
—¿Las doncellas de servicio?
—Grant, Burrows, Hotchkiss.
—¿El mayordomo?
—Krafft.
—¿El hombrecillo del rostro estoico?
—Es el mucamo de Mr. Knox, Harris.
—¿Y el cocinero?
—Boussin, un emigrado francés.
—¿Y eso es todo? ¿Segura? ¿Estarán todos los que son?
—Sí, excepción hecha del chófer Schultz.
Ellery asintió:
—Todos ellos son extraños para mí… ¿Recuerda usted la mañana en que se recibió el anónimo número uno?
—¡Perfectamente!
—¿Quién penetró en casa desde aquella mañana? Extraños desde luego…
—Cierto número de personas penetraron en casa, como dice usted, pero ningún ser viviente pasó más allá del saloncillo de recibo de la planta baja. Mr. Knox no consintió ver a nadie desde aquella carta. La mayoría de los peticionantes fueron puestos en la calle con un cortés: «El señor no está en casa», de Krafft…
—¿Y eso a qué se debe?
Joan encogió sus hombros:
—A pesar de su desparpajo y, a veces, insolencia, sospecho que Mr, Knox se atemorizó un tanto desde la llegada de la primera nota extorsionadora. A menudo me pregunté el motivo por el cual no contrataba los servicios de una agencia de detectives.
—Por la bonísima razón —dijo Ellery, sombrío— de que nuestro multimillonario no quiere que nadie —o no quería anteriormente— metiera las narices en su casa. Y mucho menos con ese Leonardo, o copia de Leonardo, escondido en alguna parte de la casa…
—El patrón no se fía de alma viviente. Ni siquiera de sus viejos amigos, o conocidos, o clientes de sus muchos intereses comerciales.
—¿Y el amigo Miles Woodruff? —preguntó Ellery—. Se me figura que Mr. Knox le retuvo para atender todos los trámites finales de la sucesión Khalkis.
—Así es, en efecto. Pero Mr. Woodruff no vino por aquí en estos últimos días, si bien es cierto que Mr. Knox y él mantuvieron muchas conversaciones por teléfono y…
—¿Es posible? —musitó Ellery—. ¡Qué suerte! ¡Una suerte asombrosa! —tomó sus manitas y las apretó con fuerza, profiriendo ella un chillido de terror. Las intenciones del muchacho, empero, no podían ser más platónicas. Oprimiendo aquellas delicadas manos con una indiferencia poco menos que insultante, bramó: «¡La mañana ha sido fructífera, Joan Brett, magníficamente fructífera!».
Pese a las seguridades dadas por Ellery a su progenitor en el sentido de que retornaría «dentro de poco» a su despacho, acercábase ya el atardecer cuando el joven entraba en el Departamento de Policía, sonriendo a cierta íntima sensación reconfortante de bienestar.
Por fortuna, el policía estaba abrumado de trabajo y no tuvo tiempo de hacer preguntas. Ellery anduvo remoloneándose por allí, aguardando un intervalo conveniente, despertando sólo de sus letárgicos ensueños cuando oyó al anciano policía dar ciertas instrucciones al sargento Velie concernientes a la reunión detectivesca en los sótanos del edificio del Times.
—Tal vez —dijo Ellery, y el viejo pareció sorprendido de verle allí—, tal vez sea más apropiado reunirnos esta noche a las nueve en el palacio Knox en el Drive.
—¿En el palacio de Knox? ¿Y por qué, hijo?
—Por varias razones. Es necesario que tus sabuesos venteen el aire de las cercanías del lugar potencial de captura, pero me parece que la reunión oficial tendría que realizarse en casa de Knox. De todos modos, hasta las diez no precisamos encontrarnos en el edificio del Times.
El policía comenzó a protestar, pero percibiendo un destello acerado en las pupilas de Ellery, parpadeó reiteradamente y, al fin, murmuró:
—¡Oh, bueno, bueno! —volviéndose al teléfono, marcó el número del despacho de Sampson.
El sargento Velie salió fuera de la oficina. Ellery, desplegando una energía desconcertante, siguió aprisa al «hombre-montaña». Lo alcanzó en el extremo del corredor y apresándole con fuerza del nervudo brazo, empezó a hablarle con infinita gravedad, casi con acento suplicante y lisonjero.
Y es fama que el rostro del sargento Velie, de facciones normalmente glaciales, se transfiguró con muestras evidentes de animación, una animación caracterizada por creciente desasosiego en tanto Ellery le secreteaba sus cosas al oído. El bueno de Velie movía los pies, cargando el peso de su corpacho ora en uno, ora en otro. Su espíritu flotaba en un mar de indecisión. Sacudió la cabeza Se mordió los labios. Rascóse las pinchosas quijadas. Puso cara apenada, vapuleado por encontrados sentimientos.
Finalmente, incapaz de resistir las súplicas zalameras de Ellery, suspiró desdichadamente, gruñendo.
—¡Muy bien, Mr. Queen! Pero si algo marcha mal, eso me costará las jinetas —dicho esto, se alejó del muchacho como si se alegrara en extremo de escapar de aquella pulga tenaz.