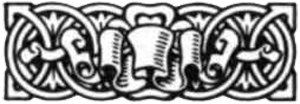Capítulo 21
No había tiempo para cambiar el rumbo. Su destino estaba en las manos de Kho. La masa cayó con estrépito entre los dos botes y desapareció formando una gran ola y una nube de vapor. El bote de Hadon se elevó tanto, tan alto y con un ángulo tan pronunciado, que pensó que caería de golpe y volcaría con toda seguridad. Pero inmediatamente se niveló y volvió a la superficie. Un momento después, continuaban remando hacia adelante.
El volcán arrojaba borbotones de llamas. Una marea roja y brillante de muchas millas de anchura bajaba por sus laderas hacia la ciudad y hacia el área del noroeste. Llamas de azufre llenaban el aire, haciéndoles toser violentamente. Las llamas y el humo salían también de los edificios de la costa e incluso de las colinas. Lo que Minruth no había quemado, lo estaba ahora destruyendo el Khowot.
Hadon dio la orden de seguir todo recto. Había planeado navegar siguiendo la costa hacia el noroeste hasta que llegasen a la entrada del canal que descendía del lago inferior cercano al coliseo de los Grandes Juegos. Pero estaba demasiado cerca del volcán. Para cuando llegaran allí, la lava podía haber invadido ya la parte superior del canal. Sería mejor dirigirse mucho más al norte, mucho más allá del canal que iba directo desde el lago superior, de mayor tamaño, hasta la bahía. Y, quizás, cuando llegaran allí, podrían encontrarse con que debían continuar su huida navegando. Muchos de los edificios del otro lado del canal superior ardían también, aunque no toda la zona estaba en llamas.
—¡Al menos podremos pasar desapercibidos en la confusión! —gritó Hinokly a Hadon.
Así lo esperaba. La bahía estaba atestada de botes y de barcos que se dirigían todos hacia las islas de Mohasi y de Sigady. Una galera de guerra les pasó por la izquierda, mientras el cómitre marcaba un ritmo con el gong que indicaba la enormidad de la desesperación y del pánico de los que iban a bordo.
Hadon echó de nuevo un vistazo tras de sí y vio tres botes llenos de hombres que remaban tras ellos. Sus armaduras y yelmos de bronce destellaban débilmente ante la luz roja. Un oficial erguido en la proa del bote de cabeza les señalaba con el brazo y gritaba. Por lo menos su boca estaba abierta y se movía. Los retumbos y las explosiones lo ahogaban todo, incluso los chillidos y los gritos de la aterrorizada multitud de la orillas.
—¡No van a abandonar su persecución! —gritó Hadon a los de su bote—. ¡Rápido! ¡Más deprisa!
Las aguas se iban agitando cada vez más, sin duda movidas por los temblores. Comenzaba a entrarles agua en el bote y, aunque a Hadon no le seducía la idea de tener que prescindir de ningún remero, ordenó a Kebiwabes que ayudara a Abeth a achicar agua con los cascos.
Poco después, teniendo a los perseguidores cada vez más cerca, atravesaban la entrada del canal inferior. La gente nadaba hacia ellos, gritando en busca de ayuda. Tras los primeros, había toda una horda, con las cabezas subiendo y bajando entre las olas, agitando los brazos. Una gran multitud, en la orilla, corría en tropel hacia el agua. A sus espaldas avanzaba implacable una muralla de fuego.
Hadon dirigió ahora el bote hacia el exterior, porque no quería tener que aminorar la marcha luchando contra los nadadores. Si alguno conseguía agarrarse al bote, lo hundiría con toda seguridad. Le dolía profundamente tener que hacer eso, en especial por los niños que vio entre el gentío. Pero tratar de salvar a uno sólo, haría que perecieran todos los que se encontraban a bordo.
Las cenizas empezaban ya a abrirse paso a través del humo, cenizas que quemaban y apestaban con su mal olor. Los que se hallaban a bordo de los botes se fueron volviendo grises, como si fueran fantasmas, y en la superficie del agua se formó una espesa capa gris. Durante varios minutos, la visibilidad fue tan limitada que dejaron de ver a sus perseguidores. Hadon esperaba que ya podrían esquivarlos. Pero al cabo de cinco minutos, las cenizas disminuyeron de repente su intensidad y el primero de sus perseguidores, gris como un fantasma, surgió, como si se solidificara, de detrás de una nube. Un momento después emergía el segundo bote. El tercero, sin embargo, parecía haberse perdido. Quizás los nadadores lo habían agarrado y había volcado. De cualquier manera, la desigualdad se reducía.
Era un gran esfuerzo el que venían desarrollando bajo aquellas condiciones. Para cuando llegaron a la entrada del canal superior, sólo a Hadon y a Paga les quedaban algunas fuerzas. Su bote disminuía de velocidad, mientras que sus perseguidores continuaban a un ritmo constante, aunque ya lento.
La costa en aquel lugar era el punto más cercano al extremo este de la isla de Mohasi y en estas aguas se divisaba el mayor número de nadadores que habían visto hasta entonces. Intentar llegar a la orilla implicaría sortearlos con los botes. Y, sin embargo, ya no podían resistir remando mucho más.
Kwasin, que había estado mirando hacia atrás, con sospechosa frecuencia, viró su bote de improviso y se acercó hacia ellos. Hadon ordenó a sus remeros que remaran para alejarse. Kwasin gritó:
—¡Lalila! ¡Voy a detener a los soldados! ¡Cuando regrese vivo te reclamaré como recompensa! ¡Esto lo hago por ti! ¡Serás mía!
Lalila intentó gritarle algo, pero se encontraba demasiado agotada para hacerlo. Y sólo dijo, débilmente:
—Nunca seré tuya.
Y Hadon le gritó:
—¡Kwasin! ¡Puedes hacer lo que te plazca, pero Lalila no es una vaca que se pueda comprar o vender! ¡Ella te aborrece!
Aparentemente Kwasin no le oyó. Sonriendo, volvió a gritar:
—¡Soy tuyo, Lalila! ¡Tendrás al hombre más grande del Imperio como amante!
—Verdaderamente está loco —dijo Lalila con un gemido.
Hadon le dijo:
—El no puede obligarte. Y dudo que incluso logre vencer a esos soldados. No volverá.
—Déjale que se ofrezca en sacrificio —dijo Paga—. ¡Nosotros debemos seguir!
Se inclinaron de nuevo sobre los remos mientras Hadon miraba hacia atrás a cada seis golpes de remo. Cuando vio que Kwasin saltaba a bordo del bote que iba en cabeza, no se detuvo a ver lo que podía suceder. Al contrario: siguió remando y el bote continuó hacia el noroeste, en dirección a la península de Terisiwuketh. Terminaba en dos lenguas de tierra cuya forma sugería la boca abierta de una serpiente y de ahí le venía el nombre de Cabeza de Pitón. Hadon quería tocar tierra cerca de la base de la mandíbula inferior y continuar por ella hasta la costa norte. Desde aquí podrían seguir la costa hasta llegar a una parte de la ciudad que estuviera más o menos libre de fuego. Luego irían al interior y se dirigirían a las montañas al norte del Khowot.
La última visión que Hadon tuvo de Kwasin fue la de una borrosa figura, entre humos y cenizas, que nadaba vigorosamente con su hacha, al haberse hundido el bote bajo su peso, mientras los soldados caían al agua.
El grupo de Hadon tuvo que dejar de remar para blandir remos y espadas y golpear a la gente que gritaba tratando de subir a bordo del bote. Cuando consiguieron librarse de la embestida, Hadon cambió de plan y ordenó que se dirigieran re¿tos hacia el norte. Aunque la ciudad, frente a ellos, estaba en llamas, había decidido exponerse a cruzar la península en un punto mucho más hacia el este. Su tripulación estaba demasiado agotada para recorrer la base de la extensión inferior.
Por fin llegaron a la orilla. Paga y Hadon fueron los únicos que pudieron levantar los remos. Llegaron como pudieron a tierra, apartándose del camino de un buen número de mujeres, niños y hombres que se peleaban por su bote. Hadon les llevó por una calle de viviendas humildes, cuyo recubrimiento de yeso blanco se había vuelto negro a causa del humo. Por un momento miró hacia atrás y vio unas figuras empequeñecidas por la distancia. ¿Serían los soldados del segundo bote?
Tan veloces como podían, que era sólo un paso algo más ligero que el normal, comenzaron a recorrer la calle. Cuandó llegaban a las intersecciones, las cruzaban a toda prisa para lograr pasar cuanto antes entre aquel inmenso calor que les llegaba. Los incendios se habían acercado hasta seis manzanas de su ruta y seguían avanzando con rapidez.
Se encaminaban hacia la otra orilla de la península, y el color de sus cuerpos era ya negro, no gris, y les parecía que tenían los pulmones totalmente secos. Siguieron la calle que corría paralela a la costa hasta que Hadon vio que una avanzadilla de la tormenta de fuego se les acercaba amenazando cortarles el camino. Los llevó al agua y, sumergidos hasta la cintura, continuaron su marcha en la misma dirección. De vez en cuando tenían que sumergirse por completo para que el agua les sirviera de aislante. El viento que se había levantado con aquel rugiente infierno les empujaba hacia tierra. Pudieron resistir por fin, pero a costa de tener que aminorar considerablemente su ritmo de marcha. Hadon relevó a Hinokly en su labor de llevar a la niña y le dijo a ésta que se colgara de su cuello y se agarrara fuerte a su espalda.
Habían recorrido quizás una milla cuando Hadon consideró que ya podían aventurarse y dirigirse con seguridad a tierra otra vez. Caminaron por la calle tambaleándose y tosiendo, y siguiendo constantemente en dirección noroeste. Finalmente, cuando Awineth y Kebiwabes no podían dar ya un paso más, se detuvieron. Todos, menos Hadon, se echaron al suelo. Bajó a la niña a tierra y desando sus pasos unas cuantas manzanas. Al no ver ninguna señal de los soldados, regresó.
Tras un ataque de tos, anunció:
—Debemos seguir. Si no lo hacemos, moriremos sofocados por los humos.
Hicieron un gran esfuerzo y, gimiendo de cansancio, lograron ponerse en pie para seguirle. De vez en cuando se metían en el agua y empapaban sus ropas para ponérselas sobre la nariz. Tras recorrer otra milla más, los gases eran ya sólo un vago olor. Los incendios seguían avanzan do hacia ellos pero con mayor lentitud. Y entonces llegó la bendita lluvia, aunque el viento bramaba a su alrededor y los relámpagos iluminaban la distancia.
Pronto se encontraron más allá de las murallas de la Ciudad Exterior caminando por una carretera de tierra que atravesaba campos de cultivo. Muchos de estos campos habían sido quemados y las casas destruidas por los soldados de Minruth. Aquellos ciudadanos que se habían negado a renunciar a Kho, o los sospechosos de haber jurado su renuncia en falso, habían sido asesinados, sus casas y corrales calcinados y los animales requisados.
Las casas que aún permanecían en pie estaban oscuras y silenciosas. Sus habitantes habían huido por temor al volcán o estaban escondidos temblando tras sus muros, esperando que la fatalidad pasase de largo. Kebiwabes sugirió que deberían buscar refugio en una casa y descansar allí. Podrían continuar por la mañana. Hadon dijo que no se detendrían hasta que hubieran llegado al menos a las estribaciones de las montañas. Cuando llegaron a una carretera que se dirigía hacia el interior, Hadon les llevó por ella. Al amanecer seguían su marcha difícil y penosa, mientras Hadon llevaba a la niña dormida en sus brazos. Después de pasar por varias granjas, Hadon se metió por una pista de tierra que llevaba a una casa construida muy por detrás de la carretera principal. Fue una mala elección: dos enormes perros salieron inmediatamente gruñéndole amenazadores. Apenas tuvo tiempo de dejar a Abeth en el suelo y sacar su espada. Un perro se detuvo. El otro dio un salto hacia él. Hadon le cortó la cabeza en el aire y corrió hacia el otro perro. El animal echó a correr pero se paró cuando Hadon dejó de perseguirle. Una contraventana de madera del piso inferior de la cabaña de troncos se abrió hacia afuera y tras ella apareció una cara oscura.
Hadon dijo:
—Llama a tu perro o lo mataré también. No queremos hacerte ningún daño. Somos refugiados de la ira de Kho que necesitan comida y descanso. Eso es todo lo que pedimos.
—¡Marchaos! —dijo el granjero—. ¡O mis hijos y yo os mataremos!
Awineth se adelantó y dijo:
—¿Vas a negar la entrada a tu reina?
Hadon soltó una maldición en voz baja y dijo disimuladamente:
—¡No deberías haber hecho eso, Awineth! ¡Ahora se enterará todo el mundo!
El granjero frunció el entrecejo y dijo:
—Para mí, parecéis una banda de vagabundos. No trates de engañarme, mujer. Puede que yo sea un patán, pero no soy ningún estúpido.
Hadon miró al gran poste del tótem que había junto a la carretera y dijo:
—Kebiwabes, tú eres miembro del pueblo de la Cotorra Verde. Suplica a este hombre que ayude a uno de los de su propio tótem.
El bardo, sucio, desnudo y temblando de fatiga y de hambre, se dirigió al granjero con un hilo de voz.
—¡Solicito tu hospitalidad en nombre de nuestra ave tutelar, granjero! ¡Y en nombre de la ley que ordena que des a un bardo errante comida y bebida y un lugar bajo tu techo!
—¡Cuando las deidades luchan entre ellas, no hay ley para los mortales! —gritó el granjero—. De todas formas, ¿cómo sé que no estas mintiendo?
—¡Yo, tu reina y Suma Sacerdotisa, exijo que nos recibas como huéspedes! —dijo Awineth—. ¿Quieres atraer la ira de Kho sobre vuestras cabezas?
—¡Fanfarronadas! —dijo el granjero—. ¡Estás mintiendo! Además, suponiendo que fueses reina, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Resu gobierna la tierra ahora y tú eres la esclava de Minruth! ¡Quizás, si yo te entregara a él, me recompensaría!
—Eso es lo que yo me temía —dijo Hadon—. Prosigamos nuestro camino antes de que se hagan a la idea de retenerte a cambio de dinero y de glorian.
—¡No se atreverían a tocarme! —dijo Awineth—. ¡Yo soy la Suma Sacerdotisa! ¡Mi persona es sagrada!
—Y también vales una fortuna —dijo Hadon—. Y el hecho de que seas una refugiada demuestra que no tienes poder. En cuanto a él, se encontrará seguro bajo la protección de Resu y de Minruth. Tomemos una de sus cabras para comer y sigamos.
—¡No voy a permitir que se me insulte! —gritó Awineth.
—Podrás castigarle cuando estés en situación de hacerlo —le dijo Hadon—. Encárate con la realidad.
La puerta de la casa giró sobre sus goznes de bronce y se abrió. Por ella salió el granjero y seis hombres le siguieron hasta plantarse delante de la casa. Era un hombre de unos cincuenta años, bajo pero fuerte. Cuatro jóvenes, que parecían ser sus hijos, se colocaron detrás de él. Los otros dos, altos y delgados, eran, supuso Hadon, sus braceros. Todos llevaban escudos de madera, pequeños y redondos, recubiertos de piel de toro. También llevaban unas espadas pesadas y cortas en forma de hoja.
El granjero dijo:
—¡Os conminamos a rendiros en el nombre de Resu y en el del Rey de Reyes!
—Sois siete hombres contra cuatro hombres y dos mujeres y una niña —respondió Hadon—. Pero yo soy un numatenu y no necesito a estos otros para que me ayuden a luchar contra siete patanes.
Era mentira. Hadon no había sido iniciado en la clase de los numatenu, pero la palabra numatenu debería aterrorizar a aquellos campesinos con toda seguridad.
No había más que un medio de averiguarlo. Hadon reunió en un solo a¿to de voluntad un tremendo grito de su reseca garganta y la fuerza suficiente de sus agotados músculos y atacó, sujetando por delante de él la espada con las dos manos. Los campesinos se detuvieron, atónitos ante lo que veían sus ojos, y los dos criados huyeron hacia la trasera de la casa. ¿Por qué tenían que hacer frente a lo que les parecía una muerte cierta en defensa de una familia que les había cargado de trabajo y les había alimentado mal?
Cualquiera que hubiera sido al principio el espíritu del padre y de los hijos, ahora se veía debilitado por la deserción de sus criados y por un hombre que parecía que tenía todas las intenciones de entrar a saco contra ellos como entra un leopardo contra las ovejas. El caso es que se dieron media vuelta y huyeron hacia la casa o, al menos, lo intentaron. La puerta no era lo suficientemente ancha para dejar pasar a dos de ellos a la vez. Allí se amontonaron en un frenesí de zarpas y gritos que hubiera resultado cómico en otras circunstancias. Hadon les podía haber cortado la cabeza a la mayoría de ellos si lo hubiera querido, pero estaba ya harto de sangre. Comenzó a reír y se alejó de la escena diciendo:
—¡Al corral!
Aquí recogieron algunos huevos de pato recién puestos y un cabrito atado a una cuerda y continuaron su marcha por la carretera. Awineth, encolerizada, insistía en que la casa fuera incendiada y sus habitantes muertos mientras huían.
—¡No deberíamos dejar ningún testigo!
Hadon estaba de acuerdo con ella sobre el último aspecto, pero no quiso decir nada. Aunque el granjero pudiera decirles a los hombres del rey en qué dirección se habían ido, para entonces ellos podrían estar ya en los bosques de la montaña, quizás más allá.
Con frecuentes paradas, caminaron hasta el mediodía. Se detuvieron junto a un cristalino arroyo procedente de la montaña y mataron y asaron el cabrito, y lo comieron acompañado de los huevos, cuyo contenido sorbieron. También se permitieron comer en abundancia las bayas que Abeth había encontrado en el bosquecillo cercano. Y todos, menos Hadon, cayeron dormidos.
Y pasó una hora, durante la cual Hadon tuvo que luchar contra la enorme pesadez de sus párpados. El sol calentaba, pero la brisa era fresca a la sombra del bosquecillo en el que se habían refugiado. Estaba pensando en despertar a Hinokly para que le sustituyera en la guardia cuando vio que Lalila se incorporaba. La mujer bostezó, le miró con una intensa seriedad y se levantó. Y le dijo:
—¿Pasaría algo si voy a buscar agua?
—No hay agua a la vista —contestó él—. Ve por ahí delante.
Ella descendió por la empinada colina recubierta de hierba en dirección al arroyo que corría al final de la cuesta. Hadon la observaba mientras bebía primero y luego se lavaba para librarse del polvo y del barro. Hadon pensó que su largo cabello rubio y su figura eran verdaderamente hermosos y que aquella mujer tenía un alma dulce y a la vez fuerte que se hermanaba con su belleza. Las magulladuras de la cara le enfurecían. ¿Debería preguntarle por ellas o quizás preferiría ella no hablar del asunto?
Lalila volvió al cabo de un rato, con la piel resplandeciente y sus grandes ojos violeta prodigiosos de hermosura. Se sentó junto a él y le dijo:
—Necesito dormir mucho más. Pero no creo que pueda hacerlo. Estoy demasiado preocupada.
—¿Qué es lo que te preocupa?
—Minruth me inquieta en mis sueños.
—Algún día las pagará.
—Eso no borrará el horror ni curará estas heridas, aunque las marcas se vayan con el tiempo. Pero no las heridas de dentro.
—No puedes enerar ninguna clase de gentileza de un hombre como ese —dijo él—. Toma a una mujer como un toro toma a una vaca.
—No obtuvo mucha satisfacción. Yo no luché, cosa que creo que él esperaba y quizás deseaba. Permanecí echada como si estuviera muerta. Después de haber desahogado por dos veces su lujuria en mí, me maldijo y gritó que yo no era mejor que una estatua de jabón. Que me entregaría a uno de sus esclavos Klemqaba. No dije nada, y eso le encolerizó aún mucho más. Fue entonces cuando me golpeó tres veces en la cara. Aguanté sin gritar y me limité a mirarle como si fuera la criatura más vil de la tierra. Finalmente, jurando, me dejó sola. Yo quería matarme, no por lo que él había hecho, sino por lo que aún podía hacer. Pero no podía dejar a Abeth sin madre ni tampoco la iba a matar. Quizás, no sabía cómo, podría escapar. O, quizás, Sahhindar viniera a e£ta tierra y me rescataría.
—El no está aquí —dijo Hadon—. Pero yo sí.
Ella sonrió y le cogió la mano.
—Ya lo sé. Y también sé que estás enamorado de mí.
—¿Y tú qué?
—El tiempo tendrá que decírmelo.
—Entonces hay...
Se detuvo de repente y levantó la mano, sosteniéndola en el aire como si fuese a atrapar algo. Se levantó, escuchando, trepó a un árbol y bajó rápidamente.
—¡Soldados! ¡Traen perros con ellos! ¡Y a los hijos del granjero!
Despertaron a los otros, les explicaron la situación y continuaron el ascenso de la colina. Esta llevaba a otra, aún más alta. Luego venían más colinas, hasta terminar en la montaña, que aguardaba detrás. Su marcha era lenta y ardua. Se encontraban cansados y tenían que avanzar por espesos brezales y arbustos espinosos. Y tampoco podían ver si sus perseguidores se hallaban cerca.
Finalmente, jadeantes, sangrando por los arañazos de las empinas del camino, llegaron a la montaña. Ante ellos se presentaba una empinada cuesta recubierta de manchones de hierba y algún que otro árbol solitario. Y se aprestaron a realizar el tremendo esfuerzo, dirigiendo con frecuencia la mirada hacia el terreno que dejaban a sus espaldas. Al cabo de un rato Hadon oyó a los perros. Miró hacia atrás y los vio salir de repente de un espeso grupo de árboles. Tras ellos venían cinco hombres, sujetando las tensas correas, y treinta soldados, con sus cascos y corazas de bronce y las puntas de las lanzas brillando al sol. Por detrás venían los hijos del granjero.
Se volvió y en ese mismo momento vio que Lalila, dando un grito, caía hacia atrás por una pendiente rocosa, resbalando entre una nube de polvo mientras trataba de asirse a algo que no podía encontrar.
Corrió hacia ella tan rápido como pudo. Su rostro estaba contraído de dolor y se sujetaba el tobillo derecho con ambas manos.
—¡Me lo he dislocado!
Hadon les dijo a los demás que siguieran. Envainó la espada, se agachó y la levantó del suelo. Llevándola en sus brazos reanudó la ascensión, aunque la sensación que tenía era de que se le deshacían las piernas. Cuando llegó a un estrecho paso rocoso entre dos altas paredes verticales la dejó en el suelo. Los otros les estaban esperando, con las caras pálidas allí donde el sudor había arrastrado la mugre.
Cuando recuperó el aliento, dijo:
—Seguid vosotros adelante. Yo le ayudaré a caminar.
Le ayudó a levantarse, pero no habían dado más de seis pasos cuando vio que era inútil. Sólo podría viajar si la llevaba en brazos, lo que significaba que nunca podrían sacar ventaja a sus perseguidores.
La dejó de nuevo en el suelo y dijo:
—Sólo hay una cosa que podamos hacer.
—¿Y cuál es, Hadon? —preguntó Awineth.
—Este paso no permite la entrada más que a una sola persona cada vez. Me quedaré aquí, en la parte más estrecha y los detendré todo lo que me sea posible. El resto del grupo deberá alejarse lo más rápidamente que pueda. Hinokly, tú lleva a la niñas.
Lalila dio un grito, lo que hizo que la niña corriera, llorando, a los brazos de su madre.
Awineth dijo:
—¿Vas a morir por Lalila?
—Por todos vosotros —contestó Hadon—. Los puedo detener aquí lo suficiente para que consigáis una ventaja sustancial. ¡No discutáis! Cada segundo que pasa están más cerca. Esto hay que hacerlo y yo soy el único que lo puede hacer.
—Si te quedas aquí con ella, me estás abandonando. Tu deber es proteger a tu reina y Suma Sacerdotisa.
—Eso es exactamente lo que estoy haciendo— replicó Hadon—. Hay que detenerles el tiempo suficiente para que puedas escapar de ellos.
—Quizás puedas detenerles ahí mucho tiempo —intervino Paga—. Pero es posible que alguno consiga ascender por la pendiente, por fuera de este paso, y sorprenderte desde atrás.
—Lo sé —contestó Hadon.
—¡Te ordeno que dejes a la mujer, que de todas formas morirá, y que me acompañes! —gritó Awineth.
—No —respondió firme Hadon—. Nadie la va a dejar morir solas.
—¡Tú la amas!
—Sí.
Awineth, dando un grito, sacó súbitamente el puñal de la vaina y corrió hacia Lalila. Pero Hadon la agarró de la muñeca y se la retorció. Awineth, con un grito agudo de dolor, dejó caer el puñal.
—¡Si muere ahora, ya no hay razones para que te quedes! —gritó.
—Awineth —dijo Hadon con aspereza—. Si tú tuvieras un tobillo dislocado, haría lo mismo por ti.
—¡Pero yo te amo! ¡No me puedes abandonar por ella!
Hadon sólo dijo:
—Kebiwabes, llévatelas.
El bardo recogió el puñal, lo devolvió a su lugar y se llevó a Awineth, que lloraba, camino adelante. Hadon tomó a la niña de los brazos de Lalila y se la entregó a Hinokly. A Abeth, que lloraba y se resistía, hubo que llevarla a rastras.
Hadon se les quedó mirando hasta que desaparecieron. Luego le dijo a Lalila:
—Te ayudaré a llegar hasta el desfiladero. Y ahí descansaremos los dos todo lo que nos dejen.
Cuando la hubo depositado detrás de una roca, miró por la estrecha abertura hacia abajo. A lo lejos ladraban los perros y dos hombres ascendían con dificultad.
—Va a ser una buena pelea —dijo—. Noto que mis tuerzas van volviendo ya a mi cuerpo. Pero es una pena que Kebiwabes no se encuentre aquí para ver esto. Podría encontrar un clímax muy apropiado para su canto. Si vive para cantarlo, quiero decir. Y si consigue salvarse, tendrá que depender por completo de su imaginación. Lo que significa que la lucha será aún más gloriosa de lo que va a ser en la realidad.
—Espero que mi hija esté bien —dijo Lalila.
—¿Es ella la única persona en la que piensas?
—En la que más. No tengo ninguna gana de morir, pero no deseo que te quedes aquí conmigo. Pero te estoy muy agradecida. Y si me matases, para que esos hombres no pudieran hacerme ningún daño, te estaría aún más agradecida. Awineth tiene razón. Deberías ir con ellos. Así mi hija podrá tener un protector.
—Paga la protegerá y Hinokly y Kebiwabes ayudarán a cuidarla. Son todos buenos hombres y tienen un buen corazón.
—¡Pero tú te estás sacrificando en vano! —dijo ella—.
Y estás renunciando a todas las posibilidades de llegar a ser el rey de Khokarsa.
—Vamos a ahorrar aliento —dijo él—. Yo, al menos, lo voy a necesitar.
Se sentó al lado de ella y cogió su mano. Y ella, acto seguido, le besó larga y ardientemente, en medio de las lágrimas que aún corrían por sus mejillas.
—Creo que podría olvidar a Wi —dijo ella—. Oh, no quiero decir que le vaya a olvidar para siempre. Pero el amor es para los vivos.
Hadon rompió a llorar entonces. Cuando se hubo enjugado las lágrimas, dijo:
—Me habría gustado haber oído estas palabras mientras aún estábamos en las Tierras Vírgenes. Entonces habríamos tenido mucho tiempo para amarnos. Quizás cuando descendamos al reino de Sisisken podamos amarnos allí. Las sacerdotisas dicen que hay hombres y mujeres que son elegidos para ir a un refulgente jardín donde viven en plena felicidad, aun siendo espíritus. Estoy seguro de que nosotros hemos sido elegidos para ir allí. Si es que existe ese lugar. A veces me siento culpable por dudar de lo que dicen las sacerdotisas. ¿De verdad tendremos una vida después de la muerte? ¿O sólo nos convertiremos en polvo y ese es el final que nos espera, a no ser por el recuerdo en los que no nos van a olvidar porque nos aman?
—No lo sé —dijo ella.
La besó de nuevo y se puso en pie.
Enormes nubes de humo subían aún desde el Khowot. A sus pies se veía un borrón que era la desaparecida Khokarsa. Un pájaro cantaba dulcemente en las cercanías. Un ratón se colocó sobre una repisa en la roca frente a su agujero y le saludó con un suave y agudo chillido mientras agitaba sus bigotes.
Ellos vivirían después de que él se hubiera ido. Ellos cantarían y chillarían agitándose al sol bajo el cielo azul, mientras allí quedaba un cadáver ensangrentado que ya no podría ver, ni oír, ni sentir. Pero, por otra parte, ¿qué sabían, aunque vivieran hasta llegar a los cien años, qué sabían del amor? ¿Qué sabían de su amor por Lalila?
Se apoyó en la espada y esperó.