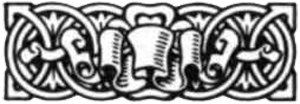Capítulo 16
El grupo, acompañado de doce soldados, ascendió por el estrecho sendero que se ceñía a la escarpada roca. Hacia el mediodía se pusieron las gruesas pieles de leopardo que les habían proporcionado en el fuerte. Las nieves pendían encima de ellos, llenándoles de inquietud. Los soldados decían que más de un patrulla y más de un convoy de suministros habían quedado enterrados por las avalanchas. En realidad, en el fuerte empezaban a escasear los productos de Miklemres porque el último convoy había sido barrido del mapa. La avalancha podía haber sido un accidente, pero también podía haber sido provocada por las tribus salvajes del Tótem del Oso. Estos, según decían los soldados, eran descendientes de los montañeses que se habían quedado atrás cuando los Klemsaasa invadieron Khokarsa con sus aliados, los rebeldes Miklemres, y conquistaron la devastada capital. Y puesto que los Klemklakor habían estado en guerra con el Tótem del Águila de la Montaña, por eso no habían tomado parte. Criminales huidos y esclavos fugitivos se les habían unido durante los mil once años que habían transcurrido desde que los Klemsaasa abandonaran la cordillera de las Saasares. Se decía que los Klemklakor eran ya tan numerosos que sólo necesitaban un caudillo que los uniera para convertirse en una peligrosa amenaza para el reino matriarcal de Miklemres. Hasta el presente, habían estado tan ocupados en sus luchas internas que los ciudadanos de Khokarsa habían sido capaces de controlarlos.
—Klemklakor es un término genérico que se aplica a todos ellos —dijo Tadoku—. De hecho, aunque las gentes del Oso están en mayoría, hay una docena de tótems en esas montañas, descendientes de refugiados la mayor parte de ellos. Pero todos son enemigos de Khokarsa. Si sobreviniera otro Tiempo de Tribulación, caerían sobre Miklemres como la langosta. Unidos, serían una fuerza bastante formidable. Al ser herejes, utilizan el arco y las flechas y eso los hace triplemente peligrosos.
El camino se recogía hacia abajo de nuevo. Para la mañana del segundo día ya tenían la suficiente temperatura como para poder quitarse las pieles. Dos días después se las volvían a poner. Al quinto día vieron un oso a sólo un cuarto de milla de distancia. Hadon sintió una gran agitación, porque no había visto nunca en carne y hueso a esa legendaria criatura.
—Si piensas que este es grande, tendrías que ver un klakom, el oso de las cuevas —dijo Hinokly—. Se rumorea que todavía queda alguno en las cordilleras más altas. Los que los han visto dicen que son tan grandes como los elefantes, aunque sin duda es una exageración.
Al mediodía del séptimo día descendían por un sendero hacia la mitad de la falda de la montaña. De repente la tierra se puso a temblar y la montaña rugió. Miraron hacia arriba y vieron una docena de rocas gigantescas que bajaban hacia ellos, seguidas de una masa de piedras más pequeñas y de nieve. No había espacio para correr, aunque alguno lo hizo. Los demás, Hadon entre ellos, dieron un salto hasta una depresión que había debajo del sendero y pegaron sus cuerpos a la tierra. No habían pasado unos segundos cuando la primera de las grandes rocas pasó volando sobre ellos, estrellándose unos pocos pies más abajo. Le siguieron otras, retumbando estruendosamente, y una de ellas aplastó a un soldado que huía. Poco después, todo quedaba en calma y el único sonido que se oía era el de las rocas que aún saltaban y rodaban a lo lejos, por debajo de ellos. Se levantaron con precaución, mientras la nieve fina y el polvo les caían encima. La masa de nieve de detrás de las grandes rocas se había deslizado, deteniéndose a unos pocos pasos por encima del sendero. Kho les había protegido.
El incidente, sin embargo, no había terminado. Por encima de sus cabezas y a lo lejos se oían los gritos de unos hombres que sostenían una lucha desesperada. Hadon vio unas figuras empequeñecidas por la distancia que salían de un bosquecillo de abetos. Se dispersaron por el declive en dos direcciones y se metieron entre los árboles hacia el norte y hacia el sur. Unos instantes después emergía una figura familiar. Descendió lentamente por la cuesta, rodeando la masa de nieve suelta que se encontraba justo encima del grupo y se dirigió hacia ellos por el sendero. Era Kwasin, gigantesco con sus pieles de oso, cubierto de sangre por todos los lados y con su hacha, también teñida de sangre, sobre el hombro. En una mano llevaba dos cabezas cortadas prendidas por la barba.
Arrojó las cabezas a los pies de Hadon y bramó:
—¡He aquí al desemboscador de emboscados, primo! Les estuve espiando mucho antes de que ellos me vieran y me arrastré hacia ellos hasta colocarme por encima. No pude llegar a tiempo para evitar que hicieran rodar las rocas hacia vosotros, pero, poco después, ¡les lancé mi propia avalancha! ¡Yo solo! Aunque eran más de veinte, les ataqué y maté a media docena de ellos antes de que decidieran que yo debía de ser un hombre oso! Luego me vestí con las pieles que nunca más iban a necesitar y corté algunos trofeos. ¡Y ahora, primo, debes agradecerme que haya salvado tu vida, aunque quiero que sepas que si la bella Lalila no hubiera estado contigo, es posible que no hubiera intervenido!
—En cuyo caso, sería Lalila la que tendría que agradecértelo, no yo —replicó Hadon—. ¿Y ahora qué?
—¡Iré con vosotros hasta Khokarsa para protegeros!
—Después de que lleguemos a Miklemres, serás tú el que necesites protección —le respondió Hadon—. ¿No estarás contando con mi condición de futuro rey para que consiga que llegues a la capital a salvo?
—¡Tú ves a través de mí! —dijo Kwasin echándose a reír.
—Entonces tendrás que obedecer mis órdenes de nuevo.
—¡Que así sea! Pero cuando lleguemos a la capital, primo, y Awineth te compare conmigo, es posible que cambie de idea y me elija a mí por marido. ¿Qué te parecería eso, pequeño?
«Mejor de lo que podrías suponer», pensó Hadon, pero no le respondió.
Pasaron dos lentos meses de viaje de arriba abajo. Cuatro veces tuvieron la suerte de escapar de las bandas del pueblo del oso que cazaban o merodeaban por allí. Sus exploradores vieron a los bárbaros y avisaron al grupo con tiempo suficiente para permitirles esconderse o escapar. Y, por fin, un día al mediodía, al final de un sendero, las llanuras de Miklemres se extendieron allí abajo ante sus ojos. Su alegría, sin embargo, se apagó rápidamente cuando vieron un espeso humo que provenía de dos lugares distintos junto al río. Al día siguiente se acercaron con precaución al primero de los lugares. Al no ver ser viviente alguno, penetraron en la zona quemada. Entre las cenizas se podían ver multitud de cadáveres mutilados. El sargento que les acompañaba desde el fuerte inspeccionó los alrededores y confirmó lo que todos ya sabían.
—El Pueblo del Oso. Deben de haber sido por lo menos trescientos.
—No hay muchas mujeres, ni niños —comentó Hadon.
—Oh, se llevan a las mujeres como esposas y los niños son criados por la tribu hasta que llegan a ser unos seres tan sedientos de sangre como sus padres adoptivos.
El sargento movió pensativamente la cabeza y añadió:
—Se están volviendo arrogantes. La última vez que sucedió esto, hace unos diez años, enviamos grandes expediciones de castigo que limpiaron las montañas muchas millas en derredor. El general D”otipoeth se hizo con una colección de tres mil cabezas y trajo quinientos prisioneros, hombres, mujeres y niños, para que fueran ahorcados a lo largo del camino y sirvieran de advertencia. En el último momento, la sacerdotisa principal suspendió la ejecución de los niños.
Continuaron despacio, con los exploradores por delante, y esa tarde llegaron a la segunda aldea. Allí encontraron la misma devastación y la misma carnicería. Y siguieron sin otros incidentes por aquella región de viñedos, colmenas y campos de escandia hasta que se encontraron con la tercera aldea. Era tan grande como las otras dos juntas y estaba protegida por un fuerte de troncos que albergaba trescientos soldados. El comandante, Abisila, un pelirrojo alto y delgaducho, salió a recibirles. De una manera bastante sombría, les pidió que se identificaran. Hadon le dio sus nombres, Y el comandante, de forma aún más sombría, dijo:
—Eso pensé. No hay posibilidad de confundirte a ti ni a ese monstruo barbado. ¡Hadon de Opar y Kwasin de Dythbeth, os arresto en nombre de Minruth, Rey de Reyes!