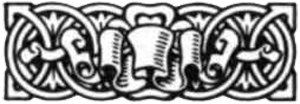Capítulo 12
Según pudo Hadon averiguar, había alrededor de ciento cincuenta salvajes, la mayoría en grupos que iban desde la docena a la veintena, que vivían a lo largo de unas veinte millas de la línea de la costa. Ellos podían proporcionarle la información que necesitaban, y los muertos no podían darla. Ordenó a sus hombres que no atacaran, a no ser que fueran antes hostigados. Dejando momentáneamente su fuerza, salió solo hacia el poblado más cercano. Se trataba de una docena de pequeñas chozas de forma cónica hechas con palos y cubiertas de pieles. La gente escapó al aproximarse él, reuniéndose en una pequeña colina cercana al poblado y agitando sus lanzas en su dirección. Se dirigió valientemente hacia ellos, indicando con las manos levantadas sus deseos de paz. Momentos después, uno de aquellos hombres delgados, morenos y de nariz aguileña, apuntando con la lanza de punta de piedra hacia él, comenzó a caminar lentamente en su dirección. Parloteaba en una áspera lengua que Hadon, por supuesto, no entendió. Se mantuvo en su lugar, sin dejar de hacer gestos de paz, y luego sacó un rosario de minúsculas esmeraldas, un regalo que Hadon había recibido de la sacerdotisa del fuerte fronterizo. Era un regalo caro, pero esperaba que mereciese la pena. Aunque el hombre no lo aceptaba, probablemente porque pensaba que podía contener algún encantamiento dañino, su mujer no pudo reprimirse. Llegó hasta ellos y tomándolo cautelosamente, se lo puso alrededor de su cuello.
Transcurrieron varios días antes de que se disiparan sus sospechas y Hadon pudiese traer consigo a la mujer Klemqaba, al bardo y al escriba. Kebiwabes les encantó con sus canciones. El escriba les hizo varios dibujos y Hadon distribuyó unas monedas de cobre. No tenían idea del significado del dinero, pero pronto encontraron forma de utilizarlo como adorno. Hadon, mientras tanto, estaba aprendiendo su lengua. Tenía una serie de sonidos velares y guturales que encontraba difícil de dominar. Pero como su garganta podía cambiar de forma como el mercurio, pronto se encontró hablando aquella lengua lo suficientemente bien para que los salvajes no se partiesen de risa por su abominable pronunciación.
Días más tarde, Hadon permitió que su fuerza se acercara a una distancia de media milla. Tenían órdenes de no abusar sexualmente de las mujeres bajo pena de muerte instantánea. Kwasin se quejó de esta orden. Estaba totalmente a favor de alancear a los hombres y abusar de las mujeres.
—Tú eres peor que los salvajes —le dijo Hadon—. No, necesito a esta gente. Quizás puedan decirme algo de la gente que estamos buscando.
—¿Y después de que lo averigües? —preguntó Kwasin—. ¿Tomaremos a las mujeres? Hay una pequeñita, con grandes ojos y pechos cónicos, en la que no puedo dejar de pensar noche y día.
Hadon escupió para demostrar su asco y dijo:
—Esa sería la más vil de las traiciones. No, no lo harás. Si descubrimos que los hombres no son celosos de sus mujeres y si una mujer te dice que sí, entonces podrás desfogarte. Y, en cuanto a la mujer de que me hablas, creo que yo soy el que le gusta y que a ti te tiene miedo.
Kwasin rugió de frustración y dio un tremendo golpe con su maza en el suelo. Hadon, sonriendo, se alejó. Sin embargo, se sentía preocupado de que algunos de sus hombres pudieran escurrirse a hurtadillas y llevarse a las mujeres a la espesuras.
Al cabo de tres semanas, Hadon tuvo la posibilidad de preguntar por Lalila. Habló con el jefe y descubrió de inmediato, para su disfrute, que aquella gente la conocía. Es más, sabían de Sahhindar.
—La primera vez que los encontramos fue hace dos inviernos —dijo el jefe—. Llegaron al poblado, la mujer de los ojos violeta y pelo amarillo, su hija, el hombrecillo de un solo ojo y aquél al que tu llamas Sahhindar. Mi abuelo y su abuelo le conocían, y le veneraban como a un dios, puesto que vive sin cambiar de aspecto a lo largo de los tiempos, lo mismo que un dios. Pero él prohibió que nadie le venerara, diciendo que estaba sujeto a la muerte y que no era un verdadero dios. Yo le había visto siendo todavía niño y me acordaba de él. Se quedó con nosotros un tiempo, ayudándonos a cazar y a pescar y contándonos muchos cuentos maravillosos. Luego, él y su gente, que él dijo que venían del otro lado de la Gran Agua, se marcharon. Que se iban hacia el sur, dijo.
Y el jeté continuó:
—Pensé que nunca le volvería a ver, puesto que por lo general sólo se presenta una o dos veces en cada generación. Pero hace tan sólo cuatro lunas, la mujer, la niña y el hombrecillo volvieron a aparecer. Sahhindar no estaba con ellos. La mujer dijo que Sahhindar les había confiado a un grupo de hombres del lejano sur, que también viven en las costas de un gran mar. Fueron atacados y separados de aquellos hombres y encontraron el camino de vuelta hasta nosotros. Yo les pedí que se quedaran con nuestra gente, pero dijeron que se irían en busca de Sahhindar. El se había ido por la costa hacia el sol naciente, y ahora puede estar en cualquier parte de este mundo, por todo lo que cualquier persona pueda saber.
—¿Se encontraba él acompañado de un león y un mono y un...? —Hadon dudó, al no encontrar la palabra. Describió un elefante lo mejor que pudo, pero al jefe se le veía confuso. Al parecer, sabía de leones y de monos, pero nunca había visto elefantes ni había oído hablar de ellos.
—No, no estaba con ninguna de esas bestias —contestó—. Si lo hubiera estado, yo lo habría dicho.
Esa noche, los hombres de la expedición de Khokarsa y los salvajes tuvieron un festín con dos hipopótamos de plato fuerte y, al día siguiente, los visitantes partieron. La mujer de grandes ojos y de pechos cónicos rodeó con sus brazos el cuello de Hadon y lloró. El lamentaba que tuvieran que marchar tan pronto, pero prometió que, si era posible hacerlo, volverían por el mismo camino. El grupo partió hacia el este, mientras dos hombres, sobre la marcha, vigilaban disimuladamente a Kwasin. Hadon temía que el gigante tratase de escabullirse y volviera con los salvajes y, de esa forma, arruinara toda la buena voluntad que tan pacientemente había logrado cimentar. No se necesitaba mucho para hacer desertar a Kwasin, por supuesto, pero si les abandonaba, no se le permitiría que volviera a unirse al grupo. Kwasin no dio muestras de tratar de hacerlo. La soledad de sus correrías aún seguía dentro de él. No quería estar donde no tuviera a nadie con quien hablar.
—Kho está con nosotros — dijo Hadon a Kebiwabes—. Tenemos que alcanzarlos. El jefe dijo que ellos no irían hacia el sur hasta que no transcurriesen muchos, muchos días de viaje. Hay vastas y escarpadas cordilleras entre la costa y las sabanas del interior y para llegar a las sabanas tendrán que bordear las montañas. Caminaremos tan rápidos como podamos y los alcanzaremos antes de llegar al extremo de las montañas.
—Si Kho así lo quiere —dijo el bardo—. Ya estoy cansado de esta soledad. Me gustaría contemplar la hermosa Khokarsa, fulgurante de blanco bajo el sol, y meterme entre sus calles, aunque sean ruidosas y estén atestadas de gente. Me gustaría beber otra vez en las tabernas y en los salones de los nobles y entonar canciones que encanten a la gente y que a mis colegas les resulte difícil encontrarles defectos. Y las mujeres... ¡ah, las mujeres! Esbeltas y de piel suave y oliendo dulcemente a diversos perfumes y hablando con cálidas voces de amor...
—Sí, pero si no hubieras venido con nosotros, no tendrías las semillas de una gran epopeya germinando en tu corazón —le dijo Hadon—. Es decir, si puedes sacar algo de lo que ha sucedido. Para mí no ha sido precisamente poesía, sino desazones, penalidades, problemas triviales e importantes que resolver cada hora del día, enfermedades, heridas y preocupaciones nocturnas que no me dejan dormir.
—Esa es la materia de que está hecha la gran poesía —contestó Kebiwabes—. La voz y la lira transforman todo eso en belleza y en gloria. Hombres y mujeres llorarán de pena o lanzarán exclamaciones de alegría ante mis palabras y mi música. Y tú, el hostigado, el dolorido de cansancio hasta los huesos, el mordido por los mosquitos, el hombre preocupado, serás transformado en un valiente héroe cuyos únicos cuidados serán las grandes empresas y cuyas lujurias se convertirán en grandes amores. El canto no mencionará tus disenterías, tu fiebre, esas bolsas bajo tus ojos causadas por el insomnio, las pulgas que aplastas, tus incertidumbres, ni tampoco la forma en que maldijiste una vez cuando tropezaste con una piedra y te hiciste daño en el dedo gordo del pie. Y esa escaramuza con los salvajes se convertirá en una batalla en la que miles serán los que participen y los soldados sin rostro serán derrotados por los héroes. Y los héroes se permitirán prolijos diálogos durante la batalla antes de entrar en el gran asalto en pos de la gloria. E incluso así, en cierto modo, lo que yo cante será tan cierto como si de veras hubiera sucedido.
—Esperemos que poseas el genio necesario para conseguir esa transmutación —comentó Hadon.
—Eso es lo que me preocupa —respondió el bardo con aire desconsolado. Pero, instantes depués, ya sonreía y cantaba, para regocijo de todos, la obscena canción del Cabo Fálico.
Mientras tanto, durante la marcha, Hinokly, el escriba, dibujaba un mapa de la región.
—Dos expediciones previas han llegado hasta el mar siguiendo aproximadamente la misma ruta que nosotros —le dijo a Hadon—. Pero ninguna se ha dirigido al este por la costa desde el río que se vacía en el Mar Circundante. Nosotros somos los primeros ciudadanos de Khokarsa que emprenden esta ruta.
Dos meses más tarde, después de encontrarse con unas cuantas docenas de pequeñas tribus que o bien escaparon hacia el interior o se precipitaron sobre sus canoas, habían llegado a lo que parecía el extremo final de la cadena de montañas. Por delante se extendían las sabanas. Y no habían encontrado ninguna señal de Lalila ni de los otros.
—Podríamos seguir adelante —dijo Hadon durante una reunión con Tadoku y el escriba—. Pero creo que lo más probable es que los tres se dirigieran hacia el sur una vez que se terminaran las montañas. Si no se encontraban con Sahhindar, decidirían intentar de nuevo el viaje hacia Khokarsa. Y si en realidad se encontraron con el Dios de los Ojos Grises, él les habría puesto en la dirección del sur. O tal vez les esté dirigiendo él mismo hacia el sur.
Hinokly, que había estado mirando el mapa, dijo:
—Apostaría que estamos directamente al norte de la ciudad de Miklemres. Claro que me puedo equivocar, pero si ahora vamos hacia el sur, llegaríamos al macizo de las Saasares. En cualquiera de los dos casos, dirigiéndonos al oeste o al este por la vertiente norte de las Saasares, las rodearemos y llegaremos a Mukha o a Qethruth. O podríamos encontrar el paso de las Saasares. Claro que es posible que haya otras montañas entre nosotros y ellas, y si tratásemos de bordearlas podríamos perdernos otra vez.
—Tenemos las estrellas, el sol y a la gran Kho para guiarnos —dijo Hadon—. Iremos hacia el sur.
Hadon permitió antes que sus tropas acamparan en la costa durante unos días para que pudieran pescar, nadar y dormir. La víspera del día de la partida, Hadon salió solo a caminar por las colinas, meditando, repasando las cuentas de su rosario, sentándose de vez en cuando para contemplar la playa y el inmenso y ondulado mar, cuyas olas eran más altas y más poderosas que las de los mares donde había nacido. A media tarde, una colina rocosa con forma cúbica le sirvió de observatorio. Sentado allí, apoyado contra un roble, dirigió su mirada hacia la costa. Directamente debajo de él se extendía la playa junto al mar. A su derecha, una cadena de colinas se metía, como un dedo de piedra, entre las aguas. Por debajo, enormes pedruscos rocosos salpicaban el mar, que era poco profundo en ese lugar. Formaban un rompiente natural contra el que las olas se partían en espuma y neblina o penetraban con fuerza entre los espacios que dejaban libres. Hadon miraba al mar y a las aves blancas que trazaban círculos en el aire sobre las aguas y que, de vez en cuando, caían en picado para capturar un pez. El sol brillaba esplendoroso, la brisa era suave y refrescante y, antes de que pudiera darse cuenta, se había quedado dormido.
Se llevó un sobresalto cuando al fin se despertó con el corazón latiéndole con fuerza. ¡Qué tonto había sido! Se encontraba solo en un país peligroso y, aunque no había visto salvajes durante una semana, eso no quería decir que no los hubiera. También había antílopes y gacelas en esa zona, y donde se encontraban esos animales, también se encontraban los leopardos. Recordaba vagamente una visión que había tenido mientras luchaba contra el sueño, algo que tenía que ver con Awineth. ¿No le habría hablado, no le habría avisado de algo? ¿De qué?
Sacudió la cabeza, recorrió con la vista el paisaje de los alrededores, pero no pudo ver otra cosa que pájaros y una pequeña criatura de aspecto zorruno con enormes y puntiagudas orejas escabullándose furtivamente de un arbusto a otro. Y luego oyó, débil y lejano, una especie de ladrido que no era como el de un perro. Se levantó y miró a su derecha y poco después pudo ver las cabezas redondas y negras de aquellas criaturas con aletas que las gentes de Khokarsa habían llamado perros de mar[4] la primera vez que las vieron en la costa del Mar Circundante. Se lanzaban al mar y buceaban en busca de pescado. Habían venido desde detrás de las grandes rocas situadas bajo las colinas, allá a su derecha.
Decidió bajar al rompeolas y observar a aquellas bestias desde la improvisada atalaya. Los nativos de la aldea cercana a la desembocadura del río habían dicho que eran las compañeras y guardianas de su diosa del mar. Si un hombre pudiera capturar una y evitar que se le escabulliera con su aceitoso manto, podría aprender los secretos del mar y verse libre para siempre. En cierta ocasión, decían, en el pasado lejano, un héroe de su aldea había capturado una y ella había dejado su piel tras de sí. Pero él nadó en su persecución y la volvió a capturar: se había transformado en una bella mujer del mar. Y se lo llevó consigo a las profundidades, a su casa en el fondo del mar, donde vivió para siempre, comiendo y haciendo el amor. Era la hija de la diosa y amaba al ser humano mortal. Y si un hombre pudiera emular a aquel héroe, él también se haría inmortal. Pero jamás debería subir a la playa, porque de repente se volvería muy viejo y muy triste, pues lo habría perdido todo.
Hadon no tenía ningún deseo de vivir toda la vida en las frías aguas. Tenía la eperanza de que los perros de mar se deprendieran de sus pieles si creían que no había ningún hombre en las cercanías. Entonces vería a las hijas de la diosa en la plenitud de su belleza desnuda. ¿O estaría tan encantado por aquella gloria que olvidaría a Awineth y el trono, que depués de todo sólo eran delicias temporales, y trataría de poner sus manos sobre ellas?
Su propio pueblo tenía una historia acerca del héroe que vio a Lahhindar, la Diosa Arquera de los Ojos Grises, mientras se bañaba. Había sido despedazado por sus hienas en castigo por su sacrilegio. Era peligroso espiar a las diosas.
Sin embargo, Hadon bajó de la colina y atravesó la playa y, al poco tiempo, estaba inmerso en el mar. Avanzaba agachado, previniéndose de las olas y se puso al lado de un peñón rocoso que era el doble de alto que él. Al principio sólo vio el movimiento de las olas dentro del anillo de peñascos y un perro marino sentado en lo alto de una roca en el centro del círculo. Luego oyó voces y su sangre le pareció como si empezara a correr hacia atrás y se sintió mareado. ¿Estaría a punto de presenciar la peligrosa belleza de las diosas desvestidas?
Titubeó, pero su curiosidad era demasiado grande para hacerle retirarse, como cualquier hombre discreto y sabio hubiera hecho.
Avanzó poco a poco por el borde de la roca, con el pecho pegado a ella. Por fin tuvo una clara visión del campo de agua. A su derecha, en una reducida playa, se encontraba un un hombre pequeño, barbudo y con una gran cabeza. Y junto a él, una niña desnuda de unos tres años de edad. Tenía el pelo rubio y su piel era la más blanca que Hadon había visto en su vida.
¿Pero dónde estaba Lalila, la Hechicera Blanca del Mar, la Surgida del Mar?
De repente, las aguas se agitaron ante él, sólo a unos pocos pies de donde se encontraba, y una mujer surgió de aquel verdor. Se quedó de pie, sonriendo, y su pelo mojado era largo y rubio, su rostro ovalado era muy bello, más bello que el de cualquier otra mujer que él hubiera visto en su vida, y sus ojos eran grandes y de un color extraño, como el de las violetas que crecen en las montañas por encima de Opar.
Hadon se quedó boquiabierto y la causa era algo más que la impresión del reconocimiento. Y luego intentó asegurarle que no se encontraba en peligro, porque ella comenzó a llorar, y aquellos ojos estaban llenos de miedo.