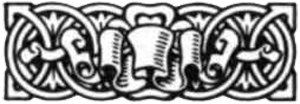Capítulo 11
Bajó la espada y se alejó. Un momento después volvió la vista atrás. Kwasin, todavía en el suelo, se dedicaba a aporrear la hierba con la maza.
Hadon ordenó a la gente de la expedición que llenara sus cantimploras y odres con el agua de la charca y que luego se bañaran. Limpió la espada y fue a visitar a los heridos, entre los que se contaban tres salvajes.
Aquella tarde enterraron a los muertos y les cortaron la garganta a dos de los salvajes heridos, echando la sangre en un casco de cuero para que los espíritus pudieran beber de él. Por la mañana, uno de los soldados heridos había muerto; tras ser enterrado, se sacrificó al salvaje superviviente sobre la tumba. Con eso quedaban dos heridos que podían andar y tres más, cuya recuperación, si se llevaba a cabo, tardaría semanas en producirse. Uno era un Klemqaba cuyo sargento, servicialmente, le liberó de su dolor después de haberse hecho perdonar por derramar sangre. Los dos restantes, humanos, fueron colocados en literas improvisadas con palos y la expedición reanudó su marcha.
Pasaron los días con un sentimiento de pequeñez, de aislamiento y de falta de sentido que se hacían mayores cada jornada. Las montañas a la derecha, la sabana sin fin a la izquierda, todo era siempre lo mismo. Montañas, árboles y hierba amarilla del color del león estaban siempre allí bajo el sol abrasador y, cuando los ojos se cerraban para dormir, allí seguían, aún bajo los párpados. Una y otra vez, Hadon se preguntaba qué haría cuando alcanzase las orillas del Mar Circundante. ¿Qué camino seguir, el del este o el del oeste? ¿Dónde, en aquella vasta tierra, podían estar las tres personas que buscaba? Basándose en todo lo que sabía, podía pasar junto a sus huesos y no verlos nunca. Podían estar ocultos en la hierba, detrás de un arbusto, en un agujero. O podían estar vivos y sólo a unas pocas millas de allí, quizás agazapados tras la maleza y temerosos de acercarse.
Una noche, uno de los heridos murió y sin ninguna causa aparente que el médico pudiera determinar. Se había encontrado lo suficientemente bien para caminar e incluso había estado bromeando cuando se fue a dormir. Y por la mañana estaba muerto.
Un cazador murió de una mordedura de serpiente. Otro, por la picadura de un insecto. Un tercero, simplemente desapareció y, aunque Hadon envió gente a buscarle, no pudieron encontrar pista alguna. Una tarde, un Klemqaba y un Klemklakor se pelearon. El segundo resultó muerto y el primero malherido. Durante unos momentos de tensión, las gentes del Oso y de la Cabra estuvieron a punto de abalanzarse los unos sobre los otros. Hadon gritó que los aplastaría a todos si alguien, del bando que fuera, utilizaba su arma. Aquello habría constituido una amenaza risible, porque los soldados tatuados sobrepasaban en número a los otros. Pero Kwasin había aparecido detrás de Hadon agitando su maza y los jefes de ambos grupos ordenaron a sus hombres que depusieran las armas. Hadon presidió un consejo de guerra y determinó que el superviviente había sido el ofensor. Por suerte, no tuvo que ejecutarle. Murió esa noche.
En cuanto a Kwasin, su actitud era interminablemente irritante. Sus fanfarronadas y sus jactancias acababan con los nervios de Hadon y, aunque obedecía sus órdenes, se burlaba de él. Hadon le reconvino por esto, pero Kwasin se limitó a decir:
—Yo no juré mantener la boca cerrada.
Kwasin tenía, sin embargo, algunas historias interesantes que contar. Depués de haber sido condenado al exilio, se le envió a la ciudad de Towina, situada al suroeste de la isla de Khokarsa, en la costa del Kemu. Desde aquí, Kwasin había sido escoltado tierra adentro hasta las espesuras del último puesto de avanzada. Había vagado por las Tierras Occidentales, con su maza al hombro, sembrando el territorio de admiración y terror, como si fuera un ogro. Al menos así debió ser, si había que creer en sus palabras.
—Al principio sólo había sabanas, leguas interminables donde pastaban enormes manadas de antílopes, y elefantes. Y en las que cazaban cientos de familias de leones y jaurías de perros salvajes, y la pantera, veloz como el rayo. Yo tenía un gran cuerpo que alimentar, como sin duda podéis observar, y no sería nada para mí la carne que engordaría a dos hombres. ¿Y cómo iba a matar al veloz y cauteloso antílope, yo, con mi gran cuerpo que puede ser detectado tan fácilmente y con sólo una maza y un cuchillo de caza?
»Y luego vi cómo la hiena y el chacal seguían a los leones y cómo estas bestias, con tanta fama de cobardes, entraban corriendo por detrás del león, y en ocasiones de frente, le arrebataban un trozo de carne y escapaban corriendo. Y también observé a jaurías de perros salvajes acosar a un león que comía una res y a veces hacerle huir. Así que me dije a mí mismo: muy bien, voy a dejar que el león mate por mí y luego le quito la carne. Y así lo hice. Me acercaría a la pieza ya muerta y a su cazador o cazadores, porque los leones normalmente cazan en grupo, y les haría huir. Y si atacaban, como con frecuencia lo hacían, les daría un golpe con mi maza que los dejaría sin sentido o les rompería las patas. Luego cortaría carne suficiente para que me durase varios días y dejaría el resto para el león. Y si llegaba a matar un león, me lo comería.
Hadon se dio cuenta de que Kebiwabes tomaba buena nota de todo esto. Sin duda el bardo estaba pensando en componer otra epopeya, La Canción de las Andanzas de Kwasin. Hadon sintió celos, aunque también se dio cuenta de que sentirse celoso era indigno de él.
—De vez en cuando, solía ver un pequeño grupo de negros y entonces me acercaba cautelosamente y caía sobre ellos, aplastándolos, y escapaba con una mujer. Soy más lujurioso que una nutria marina o que una liebre, como bien sabes, Hadon, y si un hombre puede satisfacerse con una mujer o, en efecto, ser incapaz de satisfacer a una mujer, yo necesito una docena. Las mujeres negras son feas y no se bañan con frecuencia, pero uno debe tener filosofía y agradecer a Kho lo que le pone entre manos.
—¿Y matabas luego a esas mujeres? —preguntó Hadon.
—¡Sólo de un empacho de amor! —respondió Kwasin con una risotada—. No, las dejaba marchar, aunque pocas eran capaces de levantarse y salir en seguida. Y algunas me rogaban en su lengua, que yo no entendía, por supuesto, pero las expresiones eran elocuentes, algunas, digo, me pedían de manera obvia que me quedase con ellas. No, no las mataba. Quería que parieran a mis hijos e hijas, pues la raza necesita mejorar y, a la larga, quién sabe, todos los negros de las Tierras Occidentales pueden ser mis descendientes. Y a propósito: he visto que sólo tienes una mujer contigo y que es una fea Klemqaba. ¿Dónde está la sacerdotisa?
—Ella es la sacerdotisa —contestó Hadon—. No te violentes con ella o serás doblemente maldito por Kho. Y aparte de eso, yo lo consideraría como una falta de disciplina seria, es decir, mortífera.
—¿Y si se lo pidiera humildemente? —dijo Kwasin con sornas.
—Ella puede aceptarte como marido. De momento está casada con la mitad de los hombres y con toda la gente de la Cabra y del Oso.
Kwasin soltó una carcajada y dijo:
—En cuanto haya estado con ella, se divorciará de los demás. Bueno, estoy contento de que estemos en las Tierras Vírgenes, donde los salvajes son blancos y no parece que anden tanto en cuclillas y algunas de las mujeres, bajo el hedor y la porquería y la pintura, puede que tengan incluso buena pinta. Pero Hadon, ¿estás seguro de que no estás casado con esa medio mona?
—Por supuesto que no —dijo Hadon, muy estirado.
Kwasin se rió de nuevo y dijo:
—¡Prosigamos! Luego me dirigí a la jungla, donde no había leones que cazaran por mí. El leopardo es el rey en ella y no es fácil encontrarlo en esa espesa maraña. Pensé que me moriría de hambre, pero entonces me encontré con un gran río...
—¿El Bohikly? —preguntó Kebiwabes—. ¿El río descubierto por la expedición de Nankar en el siglo vi después de la construcción del Templo?
Kwasin se le quedó mirando y dijo:
—No abuses de tu condición sagrada como bardo para interrumpirme, Kebiwabes. Sólo Hadon puede hacerlo, ya que me he comprometido con un voto de obediencia. Sin embargo, no me importa que se me hagan preguntas inteligentes. De todas formas, encontré miles de cocodrilos en todo ese río, por lo que me decidí a salir de la jungla y darles un repaso antes de que se pudieran meter en el agua y cascarles el grueso cráneo con mi maza. No eran mala comida. En alguna ocasión me encontré con un minúsculo poblado de negros en el curso del río, aunque la mayoría estaba en las regiones del norte. Al parecer aún no habían llegado a explorar la desembocadura. Entonces yo entraba a saco y raptaba a sus mujeres. Me solía quedar con algunas para que me enseñasen a encontrar la vida vegetal, puesto que ya estaba cansado de comer sólo carne.
»Poco después llegué hasta las fuentes del Bohikly y me dirigí sin rumbo fijo hacia el oeste. Y, al poco, me vi detenido por el Mar Circundante. Pensé en construir una piragua y aventurarme hacia el oeste, con la esperanza de llegar al mismísimo borde del mundo. Pero, pensé, ¿qué pasaría si el mar se prolongara mil millas más? ¿Cómo podría sobrevivir? Así que no corrí el riesgo. Además, a Kho no le gustaría que un mortal, incluso un mortal como yo, se asomara desde el borde para echar un vistazo al abismo. ¿Quién sabe qué secretos esconde Ella ahí abajo?
Kwasin después pensó en vagabundear por la costa del Mar Circundante y quizás rodearlo. No sabía decidirse sobre qué dirección tomar para empezar, si hacia el norte o hacia el sur. Así que sacrificó a Kho un cerdo de río rojo y le rogó que le indicara el camino. Esperó y, después de un rato, un kagaga (cuervo) blanco bajó en picado sobre él y voló hacia el norte. Y de esa forma comenzó Kwasin a caminar en esa dirección, sin apartarse de la orilla.
—Pero después de un año, me quedé convencido de que podía estar caminando toda la vida y no volver jamás al punto de partida. Además, comencé a sentirme solo. Vi sólo tres poblados de negros a lo largo de toda la costa y me moría por las mujeres. Me apoderé de varias de ellas y me las llevé conmigo, pero una murió de fiebres, a otra la tuve que matar porque trató de clavarme un cuchillo y dos escaparon.
»Luego llegué a una gran cordillera que discurría hacia el norte y hacia el este a lo largo de las playas. La seguí y, atención, un día vi al otro lado del mar una gran montaña rocosa[3]. El Mar Circundante no era un mar que corría paralelo al borde del mundo. Había otras tierras al otro lado de aquella tierras.
—O, quizás —dijo Hinokly—, la montaña era sólo una isla del Mar Circundantes.
—He dicho que no me gusta que se me interrumpa, escriba —dijo Kwasin—. Así que consideré la posibilidad de surcar las aguas hasta la montaña rocosa, pero la corriente es rápida allí, aunque el paso sea estrecho. Seguí caminando y después de muchos meses llegué a un lugar donde terminan las montañas, al menos provisionalmente. Y aquí, un gran río se adentraba en el mar.
—Probablemente el río que encontramos nosotros —intervino Hinokly.
—Los escribas tienen la lengua larga y el cráneo delgado —dijo Kwasin, lanzándole una mirada feroz—. De cualquier forma, ya me había llegado a cansar del mar, así que me volví hacia el interior y construí una piragua y la dirigí remando río arriba. Ahora me encontraba en la tierra de los salvajes blancos, y las mujeres eran más agradables, aunque olían tan mal como las negras. Sin embargo, después de zambullirlas en el río y conseguir que se peinaran y se quitaran la pintura, resultaban aceptables. Algunas de ellas habrían llamado la atención en Khokarsa, de lo graciosas que eran. Y así fui mejorando el surtido a lo largo del río.
»Luego llegué hasta las montañas donde nace el río y me dispuse a continuar por las sabanas hacia el sur. Pensé que quizás podría volver a Khokarsa. Quizás Kho me hubiera perdonado para entonces. Ya había hecho suficiente penitencia para lo que había sido, después de todo, una travesura de borracho.
—¿Violar a una sacerdotisa sagrada de Kho y aplastar los cráneos de sus guardias sólo fue una travesura? —cuestionó Hadon.
—Aquella sacerdotisa era una perra provocadora —dijo Kwasin—. Me animó, y luego, cuando me desnudé, se quedó aterrorizada, aunque supongo que no puedo culparla por ello. Y únicamente me estaba defendiendo cuando maté a los guardias. Debes admitir que hubo circunstancias atenuantes. De no haber sido así, ¿por qué no me castraron y me arrojaron a los cerdos? ¿Por qué se me castigó sólo con el destierro, aunque Kho sabe que es un castigo horrible?
—Te libraste de la ejecución porque la sibila dijo que no deberías ser ajusticiado —respondió Tadoku—. Sólo Kho sabe por qué se te dejó suelto tan fácilmente después de un delito tan grave. Pero Su Voz debe ser obedecida.
—Yo creo que debería acercarme hasta un puesto de avanzada o quizás hasta la misma Mukha para preguntar si mi exilio ha terminado —dijo Kwasin—. Después de todo, la sibila dijo que yo no tendría que andar errante para siempre.
—Quizás quiso decir con ello que la muerte pondría fin a tu exilio —dijo el escriba—. La Voz de Kho habla con palabras que tienen más de una interpretación.
—Pero una maza en el cráneo de un escriba parlanchín sólo tiene una interpretación —comentó Kwasin—. No me animes, Hinokly.
Y, de esa forma, el gigante había recorrido las montañas, bajando hacia el sur. Luego había irrumpido en una asamblea de las tribus de la región. Estaban celebrando, supuso él, algún rito religioso anual. No lo sabía, pero lo que veía era que allí había muchas mujeres atractivas. En cuanto tuvo oportunidad, capturó a una y se escapó con ella. Pero los salvajes se dieron cuenta, y tuvo que correr.
—Sólo porque tenían flechas —alegó—. De otra forma los hubiera despedazado como un león a un rebaño de gacelas.
—Claro —dijo Hadon riéndose. Kwasin frunció el entrecejo mientras agarraba la maza con fuerza.
—¿Podrías volver a recorrer tu ruta hasta el río que desemboca en el mar? —le preguntó Hadon.
—¡Con los ojos cerrados! —vociferó Kwasin.
—¡Estupendo! Ya tenemos dos guías, tú y Hinokly. Estoy seguro de que no podemos perdernos.
Pero podían. Las montañas en esa parte no formaban una gran cadena sino muchas pequeñas cadenas, montañas aisladas y valles. Hinokly confesó que no sabía dónde se encontraban. Kwasin se negaba a confesarlo, pero era evidente que estaba tan confuso como Hinokly. Después de ir de un lado para otro durante tres semanas, con frecuencia volviendo sobre sus pasos, Hadon decidió que deberían dirigirse hacia el oeste, hasta perder de vista las montañas. Luego fueron hacia el norte durante una semana, antes de girar hacia el este. Y al cabo de otras tres semanas se encontraron con el primer río. Tanto Hinokly como Kwasin declararon que aquel era el río por el que habían subido.
—Aún debe de haber otro más al este —dijo Hinokly—. Esta corriente y la otra nacen en estas montañas y corren paralelas, supongo, hacia el noreste, hasta que desembocan en un gran río. Y este debe de nacer en la gran cordillera que se adentra en el interior partiendo desde el Mar Circundante. Los tres ríos se convierten en uno, que desemboca en el mar.
—¿Estamos cerca del lugar donde perdiste a la hechicera, al bebé y al hombrecillo? —preguntó Hadon.
—No, eso fue más allá de la confluencia de este río con de las montañas del norte. Fue en algún lugar entre esa confluencia y la del río situado al este del que tenemos aquí.
Talaron árboles, les cortaron las ramas, les dieron forma de piraguas y prepararon tablas para que sirvieran de remos. Cada piragua podía llevar a siete, un número afortunado, y había siete piraguas, algunas de ellas sin gente suficiente para tripularlas. Hadon puso al gigante Kwasin en una, con otros dos. Esta fue nombrada la embarcación exploradora, puesto que Kwasin quería dirigirles. También, la visión del monstruo podía desanimar a los salvajes si pensaban atacarles. Ahora eran vulnerables, especialmente ante las flechas, porque el río estaba flanqueado por una selva espesa y profunda. Encontraron hipopótamos y cocodrilos y, a menudo, elefantes que bajaban a bañarse y a beber. Aves que se contaban por cientos de miles vivían a lo largo del río o sobre él, y los árboles chillaban y vibraban, plagados de monos. De vez en cuando acertaban a ver los pequeños antílopes que hacían de la jungla su hogar, y al leopardo que los cazaba, así como monos y cerdos de río. Los honderos mataban monos y pájaros, y los lanceros se encargaban de los cocodrilos, de los hipopótamos y de los cerdos. Por primera vez, desde que abandonaran el puesto de avanzada, tenían carne más que suficiente. El río contenía también muchas clases de peces, que eran la delicia de los de Khokarsa.
Por desgracia, el día antes de que llegaran a la confluencia, un hipopótamo herido volcó una piragua, y junto con otros dos machos, mató a cinco hombres antes de que pudiese hacerse nada. Uno de los que habían volcado pudo ser sacado del agua. Otro nadó hasta un banco de lodo, con tan mala suerte que fue capturado por un cocodrilo monstruoso y arrastrado de nuevo al agua.
Después, la sacerdotisa echó sus huesos adivinatorios y, tras la lectura del resultado de su posición, declaró que la divinidad del río había sido ofendida. Sacrificaron dos cerdos, un macho y una hembra, que habían capturado durante una cacería, y el día siguiente transcurrió en calma. Cerca del anochecer llegaron al ancho río que corría hasta el mar.
Hinokly, sentado detrás de Hadon, dijo:
—La última vez que vi a los tres fue a unas veinte millas de aquí, pero no sería capaz de reconocer el lugar exacto. No había ningún accidente característico en los alrededores.
—De cualquier manera, lo más sensato es pensar que no se hayan quedado allí, aun en el caso de haber sobrevivido —dijo Hadon—. Pero exploraremos los alrededores de la zona. Si han muerto, sus huesos todavía podrían estar allí.
Al día siguiente, viajando a favor de la corriente y ayudados por un constante y rítmico movimiento de los remos, alcanzaron el lugar donde Hinokly pensaba que había ocurrido el ataque. Hadon ordenó atracar las piraguas en un lugar pantanoso salpicado de pequeñas islas. Acamparon en una de ellas, apiñándose alrededor de los fuegos que encendieron para, supuestamente, mantener alejados a los mosquitos con el humo. Pero no resultó.
—Algunos de los nuestros enfermaron de fiebre de los pantanos —dijo Hinokly—. Murieron cinco y cuando atacaron los salvajes, gran parte de ellos estaban demasiado débiles para luchar. Cuenta con la pérdida de varios hombres antes de que lleguemos al mar. Por suerte, en las playas no hay demasiados mosquitos.
—¿Qué tienen que ver los mosquitos con la fiebre de los pantanos? —preguntó Hadon.
—En el año 1539 después de la construcción del Templo —explicó Hinokly—, la sacerdotisa-médico Heliqo observó que en las áreas donde los pantanos y las aguas estancadas se habían desecado, la población de mosquitos disminuía. Y la incidencia de fiebre descendía en proporción. Y también que, donde no había mosquitos, no había fiebre de los pantanos. Eso fue hace cincuenta años y, entonces, se burlaron de ella. Pero últimamente los médicos dicen que es casi seguro que ella tuviera razón.
—Es bueno saberlo —dijo Hadon—. Pero, mientras tanto, todo lo que podemos hacer es ofrecer oraciones a Qawo, Nuestra Señora de los Remedios, y a M’agogobabi, el demonio de los mosquitos, para que se compadezcan de nosotros. O bien —añadió—, la mejor cosa aparte de esta es salir de este lugar e ir donde no haya ninguno de estos pequeños diablos. No me puedo imaginar a esos tres quedándose aquí; si lo hicieron, seguramente estarán muertos. Podría ser que la fiebre no hubiera acabado con ellos, pero se encontrarían demasiado débiles para cazar y los leopardos terminarían con ellos.
A pesar del razonamiento, sabía que tendrían que registrar la región palmo a palmo. Empezaron a la mañana siguiente, vadeando los pantanos hasta llegar a un terreno más alto, andando media milla y metiéndose de nuevo en el pantano para atravesarlo y llegar hasta la orilla del río. Mientras caminaban, iban gritando los nombres de Lalila y de Paga. Aunque el ruido podía atraer a los salvajes, tenían que gritar. De lo contrario, aquellos a los que buscaban podían estar muy cerca y, a pesar de ello, desconocer que sus salvadores se hallaban allí. También, tanto alboroto podía ahuyentar tanto a los salvajes como a los grandes depredadores. Al menos Hadon así esperaba que fuera.
Para el final del segundo día ya sabía que este método de búsqueda era imposible y estúpido. Si aún vivían, no estarían allí. Se habrían vuelto a la costa o bien al sur, hacia Khokarsa. Lo mejor sería dirigirse primero al mar y averiguar allí lo que se pudiera lo que pudieran. Si no había señales de ellos, se dirigirían de nuevo al sur.
Esa misma mañana, parte del grupo se sintió enfermo. Hinokly y el médico movieron, preocupados, la cabeza y declararon:
—Fiebre de los pantanos.
Hadon los trasladó a un terreno más alto, ya que había demasiados hombres enfermos para poder remar río abajo. Encontró un lugar en la cima de una colina a unos sesenta pies de altura, que tenía un manantial de agua potable. Y se dispusieron a presentar batalla a los escalofríos, la fiebre y los sudores. El propio Hadon se sintió enfermo al tercer día y experimentó, una vez más, el frío, el calor, los sudores y el delirio que había padecido varias veces en su juventud. Los pocos que seguían en pie, entre los que se encontraba Kwasin, quien afirmaba que tenía inmunidad ante el demonio, tuvieron que cuidar de los demás y cazar para procurarles comida. La sacerdotisa, Mumona, se libró también y la mayor carga de cuidar a los enfermos cayó sobre ella. El médico murió al sexto día. Varios días después, la mayor parte de los humanos y algunos miembros del pueblo de la Cabra y del Oso también habían muerto.
Al cabo de doce días, Hadon se encontró lo suficientemente fuerte para dar cortos paseos por los alrededores del campamento. Al decimocuarto día, salió al descampado para poner trampas a las liebres. También abatió un mono de un tiro de honda, un suplemento para el puchero que sería bien acogido. Cuando volvió al campamento, el saludo que recibió fue un tremendo grito de Mumona. Su bebé acababa de morir.
—Pronto tendrá otro —dijo Kwasin sin asomo de compasión—. Aunque nadie sabrá quién es su padre.
Kwasin estaba enfadado con la sacerdotisa porque se había negado a acostarse con él. En otras circunstancias, le hubiera roto la crisma, pues no acertaba a comprender por qué ella rechazaba a un hombre que no sólo era el más fuerte del Imperio, sino también el más guapo.
Hadon fue a consolarla. Se había ido encariñando con ella durante su enfermedad y admiraba su actitud, desprovista de toda queja, y la destreza con que trataba a los hombres. No podía curarles, pero había aliviado sus escalofríos y sus fiebres lo mejor que sabía.
La expedición, reducida ya a una fuerza de treinta individuos, salió remando de aquel lugar de muerte unos días después. De entre los humanos, sólo Hadon, Tadoku, Kwasin, el bardo, el escriba y un joven soldado de Miklemres habían sobrevivido, y la mayoría de ellos estaban aún débiles.
Viajaron sin novedad, cada día más fuertes, hasta llegar a la catarata de la que Hinokly les había prevenido. Aquí el río entraba en un estrecho valle rocoso y caía unos sesenta pies en medio del estruendo y de la neblina formada por el agua al golpear contra las rocas. Bajaron de los botes tan pronto como oyeron el estruendo y cargaron con las canoas, con mucha dificultad, y descendieron por la cuesta que bordeaba la catarata. Una milla más abajo, acamparon para pasar la noche. A la mañana siguiente, mientras partían, tres flechas salieron disparadas desde el denso matorral cercano. Y un Klemqaba cayó muerto con una flecha atravesándole la garganta.
Aunque ardía en deseos de venganza, Hadon dio la orden de trasladarse al centro del río para alejarse del alcance de las flechas y seguir su viaje. Haberse adentrado otra vez en la jungla, en busca de un número desconocido de enemigos, sólo significaba la pérdida de más hombres.
Doce días después de este incidente, salieron de una de las desembocaduras del río y contemplaron anonadados el Mar Circundante.